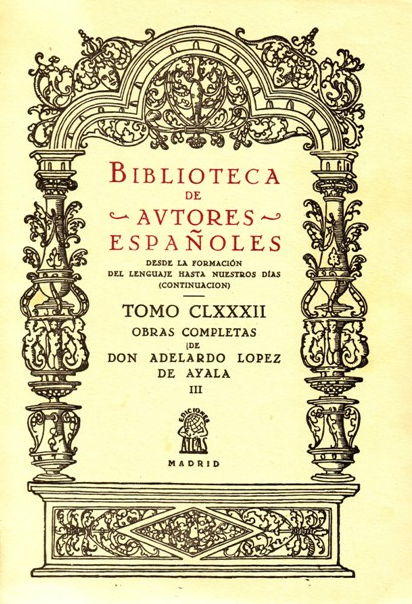
BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES
DESDE LA FORMACIÓN DEL LENGUAJE HASTA NUESTROS DÍAS
OBRAS COMPLETAS DE DON ADELARDO LÓPEZ DE AYALA
EDICIÓN Y ESTUDIO PRELIMINAR DE DON JOSÉ MARÍA CASTRO Y CALVO
MADRID 1965
AYALA Y SU ÉPOCA
I
PREAMBULO
Cuando nos parece que el teatro ha entrado en la fase última y decisiva de su decadencia, no deja de sorprender que la Biblioteca de Autores Españoles dedique un volumen a uno de los dramaturgos del siglo XIX. Pero es evidente que, si de un lado, debemos conceder primacía a la obra pretérita, más pegada a nuestro momento, no es posible cerrar las puertas de la publicación a todos aquellos escritores cuyas ediciones no son fáciles y asequibles, y han tenido, por otra parte, su importancia, si no mérito mayor, por lo menos, como eslabón de enlace con la tradición dramática. Otro criterio eliminaría, según las normas restrictivas, una porción de autores, y con ello la historia de nuestro teatro quedaría reducida a las grandes, primeras y más significadas figuras, anulando muchas otras que sino fueron tan importantes, o el tiempo ha ido restándoles méritos, forman el acervo común de cada época; y bien sabido es que los grandes maestros viven del fervor de sus escuelas.
Sobre nuestras letras del siglo XVIII y del siglo XIX ha caído con demasiada pesadez la palabra «decadencia», sin duda como si fuera patronímica exclusiva de estos siglos; todo cuanto se viera a la luz de estos conceptos debe ser relegado a segundo lugar. No se ha tenido en cuenta que tras los períodos de esplendor es inevitable que el agotamiento sirva de enlace con otros, prometedores de buenos augurios, y que dentro de ellos encontraremos siempre las finas esencias de los principios creadores.
Esta es la razón fundamental de que hoy aparezcan en nuestra Biblioteca las Obras Completas, conocidas hasta hoy, de don Adelardo López de Ayala.
Inspirados por los conceptos arriba expresados, creemos que son, no diremos imprescindibles, pero sí de importancia para la historia de la dramática del siglo XIX en sus relaciones con sus tiempos modernos. Sin concederle ni mucho menos aquella encendida admiración, hija en muchas ocasiones de interesadas conveniencias, valoramos su obra, no ya en relación tan sólo a la persona y a su época, sino a la evolución que sufre el teatro español, durante estos años, para llegar al actual momento. Piénsese, sin ir más lejos, en la antinomia que supone la posición de García de la Huerta, o de Nicolás Fernández de Moratín, contemplando el arte dramático entre desengaños y desprecios, y el arte cuidado de Leandro Fernández de Moratín, que en medio de aquel ir y venir de corrientes aristotélicas y neoclásicas, intenta salvar el prestigio del teatro español en lo que tiene de histórico y tradicional, y, al mismo tiempo, sin apenas saber cómo y porqué, surge, en la comedia sencilla, el fracaso del criterio aleccionador, y nace la comedia romántica, que ya mejor diríamos moderna, en la mayor amplitud de temas y costumbres. Piérdese, por decirlo así, el cartón de las unidades regladas y al mismo tiempo se gana, de una vez, en ternura y humanidad; muere el énfasis y nace el sentimiento.
Pero viene después el giro violentamente romántico; otra vez los gritos, los apóstrofes, los claros de luna, la necrofilia, en fin, el serial de la fiebre romántica. La epidemia pasa; Hartzenbusch y García Gutiérrez, desconfían, una vez más, de que la dramática sea eso. Y cuando después se produce una reacción antirromántica, en los últimos momentos del romanticismo, entonces se piensa en que deben buscarse dos cabeceras solemnes: Shakespeare y Calderón, y surgen las dos dramáticas, encargadas de esta resurrección: Tamayo y Ayala. Del primero aún nacerá el drama romántico en verso, en Zorrilla o, más tarde, en Villaespesa y Marquina, último refugio del teatro de tipo heroico, con brillantez de guardarropía; del segundo, en especial de su última época, nacerá la comedia moderna, con filosofía de salón, en Benavente y Linares Rivas.
¿Merece que editemos de nuevo a López de Ayala? No le olvidemos presente en la política, en la poesía y en el arte de su época, metido en todo ello como el que más. El poeta nos parecerá hoy tan sólo de álbum y abanico; a lo más, el amigo de Arrieta, a quien dedica una Epístola, que no vacila Menéndez Pelayo en incluir en Las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana. En el arte, centró su mayor afán en descubrir a Calderón, como antes habían hecho Schlegel y Bóhl de Faber. Sostuvo amores con una famosa actriz, intérprete de sus obras. Hombre de teatro, pues, a quien nada de lo humano puede serle ajeno. Y como político, siempre estuvo en la palestra, con su pequeño y delgado maquiavelismo, con inusitada capacidad para la intriga; con una irrebatible audacia, hasta llevarle a los primeros puestos y pronunciar la oración fúnebre por la muerte de la Reina.
Sí, todo eso son cualidades que podríamos llamar positivas y de mérito en Adelardo López de Ayala; cualidades que, evidentemente, han exagerado sus amigos y servidores, y que han utilizado para crear una atmósfera de halago interesado, con tufo político de bajo caciquismo; pero los que, desde la otra frontera, han visto la realidad, descubrieron el orador hinchado y vacuo, el eterno intrigante que no vacila en el camino, sea el que fuere; el solterón que muere, casi abandonado, de una afección bronquial que le ha durado toda la vida.
Jacinto Octavio Picón hace un elogio del escritor, intentando dar la medida justa, en tanto que Valle-Inclán, de gran capacidad para la metáfora, le coloca aquella del «gallo polainero». Difícil resulta hoy, tan lejos de aquel mundo, y tan próximos al análisis de lo infrasocial, tratar de un personaje de bigote y perilla, más cerca del actor de carácter, sin que la brújula se tuerza. Cierto es que precisamente la lejanía nos permite una mayor libertad de expresión y también, digámoslo de una vez, una más profunda perspectiva.
El hombre y el escritor saldrán aquí, en este estudio preliminar, en eL cual no quisiéramos perder ni el pulso, ni la serenidad, para hacerlo, y, al mismo tiempo, desbrozar, entre cuanto hubiese de malo, lo que de bueno pueda hallarse; es decir, descubriremos el mensaje de Ayala. Después de todo, a vueltas de sus luchas, sus intrigas y su fiebre creadora, encontraremos el reflejo de una sociedad; una sociedad que él mismo calificó de mala, y que en nombre de los viejos principios del teatro español clásico quiere rectificar.
Esto es muy importante, sin duda, y en cuanto a si Ayala acertó o no con la forma de expresión, en verdad, esto ya es harina de otro costal; la crítica moderna tendrá la palabra; pero para que esta palabra sea justa y adecuada habrá de estar en relación con la época y el tiempo, nunca desguazarla de los mismos.
Sin embargo, la pregunta especial, en torno a este teatro, es si en medio de su pompa declamatoria representó acertadamente un modo y una época, un alma y unas costumbres. Sabido es que no el arte dramático, sino la literatura, no pueden representar de un modo exhaustivo y fiel el ambiente. «No hay que buscar en el teatro el pensamiento fiel de una sociedad, ni el estado de una moral práctica, ni sus sentimientos privados, sus emociones reales. Por mucho que influyan, hay siempre una refracción que los altera al pasar a la obra de arte»[1]. Esto pudo ocurrir con el teatro de Ayala, y el público -su público- aplaudía esa misma deformación óptica, creyéndola sincera. Pudo pensar cuál era su público y dónde se encontraba; pudo, en último término, crearlo a su modo y manera, y el arte dramático de este autor de perilla significaría un tránsito entre dos estados de sociedad y de imaginación. La sociedad vivía demasiado pegada a unas realidades concretas: mundo de las finanzas, conspiraciones, alzamientos y atentados; fastuosidad de Salamanca y del Duque de Osuna; dos modos también de riqueza que, a la postre, confluirían; lo mismo la que nacía de la actividad industrial personal, que la de los grandes de España. Este mundo es, quizás, el más sincero y adecuado al arte de Ayala; suenan bien los ditirambos y las frases declamatorias, los apóstrofes, los mimos de gata de Angora, las pérfidas combinaciones del adulterio y de una moral corrompida, en los salones de quinqué, o luces de gas, entre palmeras y cornucopias, sillerías de ébano y damasco, damas de miriñaque, pálido el rostro de albayalde, entre joyas y brocados, y, como fondo, la música del vals. Al mismo tiempo que se desenvolvía la vida fastuosa de los salones, el drama rural, tal y como lo habían percibido en la baja Andalucía los escritores costumbristas, mostraba una dilatada gama, capaz de crear españoladas entre toreros y bandidos. Sin embargo, preciso es reconocerlo, Ayala no vio nada de eso; su patria, lejana, no le pudo jamás ofrecer este incentivo, sino el pasado, y se le alzó el coloso del teatro clásico, Calderón; y en el presente, la dorada sociedad, encendida y acuciada por la fiebre del oro. Nada más y nada menos que una vuelta al clasicismo, como un último romántico, y un oreo a la alta sociedad moderna, como creador del teatro español contemporáneo; en los dos existía la refracción, y las cosas se veían un tanto desviadas; hacia la grandilocuencia, unas veces, y otras, al diálogo bien construido, a base de frivolidades en apariencia, aunque en el fondo siempre tratando de descubrir el nexo de la vida que le tocó vivir.
Se ha criticado mucho a López de Ayala su dúplice balanceo entre la política y la literatura, dando a entender que la vida y la obra de este personaje era una especie de vasos comunicantes, con niveles oscilatorios, y entre los dos, conjuntada, su obra. Quizá con la experiencia del hombre de Estado, a lo largo de su vida política, no descubriera el haz y el envés de aquel su mundo. Y también, y este es un aspecto negativo de Ayala, sin la continua agitación y zozobra, su producción fuera mucho mayor y más cuidada. El académico, que aparece tan consecuente en Ayala, sin la fase política de su vida, tuviera mayor participación.
Todo esto son consideraciones generales sobre un personaje tan discutido. Quien no haya visto en él más que la enfática perilla, su desmedrada figura física, envuelta en gruesas rotundidades, pensará que debe ser olvidado; le molestará el estilo declamatorio, y lo encontrará afectado, artificioso y falso. Todo esto anulará sus cualidades de escritor. No vamos a pretender sino centrar su figura en el inundo literario, social y político que le tocó vivir. Quizá pasado ya tanto tiempo no pueda ser tan discutido. Y si algunas de sus obras, gracias a la hábil maniobra de conseguir que fueran prohibidas, ganaron mayor prestigio, hoy nadie podrá descubrir en aquel teatro, con tantas alusiones a los hombres impregnados de la pasión de mando, y de aquellos otros enfebrecidos por el afán de riquezas, no la moral que se preconiza, sino algo que se desprende de ese sentido ético, con área mucho menor: la moraleja, la moral pequeña, como la de las fábulas, que tanta éxito y difusión alcanzaron desde fines del siglo XVIII -tiempos de Iriarte, Samaniego, Meléndez Valdés, Martínez de la Rosa, Iglesia de la Casa., hasta pasado el romanticismo, donde uno de sus últimos personajes, Hartzenbusch, no vacilará en poner al pie de unas composiciones breves la moraleja.
No importa que Ayala fracasara en esto más que en otras empresas de su vida. Su teatro halló un momento de permeabilidad y comunicación con su público; pero gustos y modos llevaron la atención hacia otros derroteros. Su obra dramática quedó tan compuesta y conservada como su figurón político y social.
La Biblioteca de Autores Españoles incorpora la Obra de Ayala a su dilatada colección. Para muchos éste será un personaje casi olvidado; para otros, quizá no valdrá la pena ni de citarlo. Creerán que ni su teatro, ni su poesía, ni su obra en prosa, ni aun siquiera sus discursos, merecerán recordarse. Pero responder a esto que tan sólo como testimonio y complemento de su tiempo puede resucitarse, más que un criterio duro, parece demasiado injusto. Ayala no merece ser olvidado. Su aportación al teatro español del siglo XIX, aun con todos sus defectos, es interesante y digna del mejor recuerdo, por lo que representa y como enlace y transición del drama romántico al moderno. El orador, el poeta, el escritor en prosa, todo, en fin, cuanto aparece en Ayala, está vinculado a su tiempo, y sus méritos y sus defectos hay que juzgarlos como parte integrante de la historia.
II
EL TEATRO ENTRE GUERRAS Y PRONUNCIAMIENTOS
El teatro, como la manifestación más pegada a la vida y a la sociedad, habría de verse forzosamente atacado por la decadencia característica del siglo XVIII. Examinado e1 hecho literario en conjunto, no es difícil advertir el íntimo desasosiego por salir de aquel caos en que iban cayendo, igual que en una sima, un verdadero alud de obras dramáticas. De no ser la novela de folletín, proteica y populachera, que entraba por debajo de la puerta en los hogares de la clase media, no existía nada que pueda interesar tanto como el teatro. El espectador que, en resumidas cuentas, otorgaba o negaba fama y prestigio al autor dramático en los mismos instantes de la representación, la verdad era que asistía sin preocuparse demasiado de los preceptos aristotélicos, lo mismo si se los servían aliñados en clásica envoltura o entre los preceptos reglados del neoclasicismo. El teatro era, ante todo, emoción; no única, subjetiva y personal, sino transmitida desde la escena, donde hechos y personas aparecían a la luz brillante, a las lunetas y cazuelas, en busca de esa alma colectiva que se llama público.
Pero el planteamiento de la decadencia del teatro, como de los restantes géneros literarios, fue una de las más agudas preocupaciones de los escritores de aquellos tiempos, aunque precisamente no se diesen cuenta exacta del hecho. Se confundieron los términos; era natural en aquella espesa tolvanera, donde se mezclaban otros conceptos derivados de las viejas normas aristotélicas; la licitud o ilicitud del arte dramático era una preocupación medieval, muy trasegada, y en pleno Siglo de Oro, el más poderoso ingenio, Lope de Vega, se veía forzado a reconciliarse con nuevos y antiguos en el Arte de hacer Comedias. Sobre si el arte es imitación o no, si en suma debe ser una copia de la realidad, nada más representativo que la Poética de Luzán, que aparecía bajo la égida del movimiento retórico italiano. Y no digamos, en último término, de cuánto significó el concepto moral. Más claro: si el teatro debe representar escuela de buenas costumbres. Los extremos fueron distendidos notoriamente; la posición extrema de Nicolás Fernández de Moratín pudo desatar aquella corriente censoria que culmina en Clavijo y Fajardo, y más tarde en la prohibición de los Autos Sacramentales, en 1765. Con ello, al parecer, quedaba cancelado un período de esplendor. El pasado, aun brillando con luz de otoño, melancólica, cargada ya de un pesimismo casi romántico, de Calderón, quedaría, si no borrado, por lo menos como alejado a una zona de ensueños. Autores transitivos, como José Cañizares, Antonio de Zamora, Scoti de Agoiz, Blas de Nasarre, Juan Bautista Diamante, Ignacio López de Ayala, Cándido María Trigueros y otros trataron nuevos ensayos dramáticos, basándose tanto en la vieja tradición clásica, como en las obras del teatro extranjero. Haciendo un alto en el camino de su vida azarosa y estrafalaria, Torres Villarroel concede atención al teatro, y publica su comedia: El hospital en que cura amor de amor de locura, de indudables moldes quevedianos, sobre una fábula en dos acciones, de ambiente sórdido y tabernario. Entre 1750 y 1751, Agustín de Montiano y Luyando da a conocer sus tragedias Virginia y Ataúlfo, cuyos modelos estaban ya más lejos de las fronteras. La tradición clásica se acentuaba en el drama Munuza, de Jovellanos, tan distante de aquella otra producción lacrimosa, El delincuente honrado, y más que en otra, en Las bodas de Camacho, de Juan Meléndez Valdés, si bien esta obra no pudo alcanzar el éxito pretendido por la preocupación del poeta neoclásico de unir los diálogos de Aminta con los serenos y bellos conceptos del Quijote.
A vueltas de estas oscilaciones, el arte dramático fue prolífico, igual que muchas otras producciones.
El esfuerzo mayor no fue éste de la extensa producción, sino de la finalidad que el teatro había de tener; comprenderlo, no como espectáculo, sino vehículo de unas ideas, función social y docente, parte integrante de la sociedad. En este aspecto, nada más representativo que las palabras de Nasarre: «Los autores de comedias, conociendo la utilidad de ellas, se deben revestir de una autoridad pública para instruir a sus conciudadanos; persuadiéndose de que la patria les confía tácitamente el oficio de filósofos y de censores de la multitud ignorante, corrompida y ridícula. Los preceptos de la filosofía puestos en los libros son áridos y casi muertos, y mueven flacamente los ánimos; son presentados en espectáculos animados, le mueven vivamente. El filósofo austero se desdeña de ganar los corazones; el tono dominante de sus máximas ofende o cansa. El cómico excita alternativamente mil pasiones en el alma; háceles servir de introductores de la filosofía; sus lecciones nada tienen que no sea agradable, y están muy apartadas del sobrecejo magistral que hace aborrecible la enseñanza y aumenta la natural indocilidad de los hombres»[2].
Sobre esta misma base de utilidad y docencia, construye el propio Leandro Fernández de Moratín su mejor teoría sobre la comedia «Imitación en diálogo (erudito en prosa o en verso), de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas, entre personas particulares, por medio del cual, y de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores de la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud»[3]. Criterio muy saludable y discreto para el teatro español, que pudieran admitir clasicistas y neoclásicos. Ya sabemos que Moratín representa la más clara aproximación al teatro moderno; la comedia romántica, es ya la suya; pero todavía más aún: desaparece la carga fatigosa de la historia, tan felizmente cultivada por García de la Huerta, para no resucitar ya sino en pleno campo romántico, en una mezcla difícil y explosiva de aquellos entusiastas cultivadores del género.
Importaba rectificar y reformar el teatro si quería salvarse: «Lo que necesita es una reforma fundamental en todas sus partes; y que mientras ésta no se verifique, los buenos ingenios que tiene la nación, o no harán nada, o harán lo que únicamente baste para manifestar que saben escribir con acierto, y que no quieren escribir.» Son palabras del personaje que representa la discreción y el sentido común en La Comedia Nueva, (ac. I, esc. V). Un poco desalentadoras, como puede deducirse de aquella ausencia de los buenos dramáticos, en tanto que se lanzan a la arena los más mediocres. Urgía la reforma, pero ¿cómo empezarla? Jovellanos, que había intentado cultivar igualmente el drama de tipo histórico y social, llamémosle así, se formula la misma pregunta; quizás después de haber palpado el fracaso del teatro. ¿Por qué senda seguir: pasado o presente, el mundo viejo o la sociedad contemporánea? No olvidemos que también en este fracasado autor dramático existe la dualidad perdurable desde los neoclásicos a los románticos. Importa la reforma; Jovellanos quiere que todo sea mejor; que la sociedad misma se eduque y se perfeccione; que el teatro tenga un valor muy subido de educación; su mirada amplia y generosa se extiende hasta el más pequeño pormenor, pero hace hincapié en lo que es básico: «La reforma de nuestro teatro debe empezarse por el destierro de casi todos los dramas que están sobre la escena.»[4]. Desde entonces acá, no se ha pensado en otra cosa, en cuanta a lo que el teatro se refiere, que en oponer la reforma a la avalancha de su decadencia. Cuantas medidas de todo tiempo quisieran adoptarse, podrían ser útiles y oportunas; la clave de ellas, evidentemente, la hallamos en Jovellanos, «el hombre de los proyectos y las reformas», nos atreveríamos a llamarle; el espíritu más selecto y aristocrático de nuestro tiempo, con una visión aguda y un poco escéptica y amarga, al fin, muy próximo, aunque no lo parezca, al Cadalso de las Cartas Marruecas, y más distante del prerromántico. Urgía a los ojos del estadista la reforma del arte dramático. Si el problema de la tierra había planteado una crisis acuciante, si la historia se bandeaba entre dos movimientos iguales vibrantes y oscilatorios, la policía de los espectáculos, de lo más vivo que pudiera representar aquella mezquina alegría del pueblo español, tendería a clarificar la visión y deslindar los caminos, más o menos establecidos. Leandro Fernández de Moratín se había desprendido de aquella marmórea frialdad que el teatro neoclásico había adquirido, utilizando personajes y temas históricos que seguramente el esfuerzo inaudito de los actores consiguieron interpretarles, y a la postre, cuando llegaran los dramas al espectador, nunca podrían interesarle demasiado. Por el contrario, la comedia sencilla dejaría un eco en las de Iriarte y Gorostiza, y más tarde, en Bretón de los Herreros.
Era preciso presentar en escena una parte de la vida cotidiana, con todas sus bajezas y sus molicies, con el amargo dolor de vivir. Solamente Quintana, que tan bien conocía el teatro clásico español, vuelve a los temas históricos: unas veces de raíz profundamente española, como ocurre en el Pelayo, y otras en el mundo extraño de lejanas geografías, como en El Duque de Viseo. No hay que olvidar que escribe para el lucimiento de un actor de tan hábiles cualidades escénicas como Isidoro Márquez, y para la brillantez de una declamación aparatosa, utilizando todos los resortes emotivos del drama. Ecléctico, Jovellanos, no vacilará en asomarse una y otra vez a las dos tendencias: histórica y realista. La reforma a través de los autores citados es constante, progresiva, lenta; en realidad, de inabarcables límites, pues el teatro habrá de seguir reflejando la vida y el ambiente. La historia aparecerá envuelta en los giros violentos de una energía revolucionaria. Y dio digamos del mundo de la mitología tan despersonalizado, ausente de la realidad, como pegado a las fábulas del Renacimiento; ése se disolvió tanto, que aun en Hartzenbusch, autor de temas fantásticos como La pata de cabra, adoptada de una obra extranjera, creó un clima humano y nacional. Por todo ésto, pudiera decirse que los clasicistas y los neoclásicos contribuían, acaso inconscientemente, al movimiento romántico que con ellos madrugaba, pletórico de vida y prometedor de grandes reformas.
Parecía cosa inexcusable que los principales vicios de nuestro teatro no existieran en la exteriorización formal, sino en el centro creador; es decir, en la obra literaria. Todos cuantos esfuerzos posibles se realizaron en este sentido encontraban la dura, a veces, irresistible oposición de aquellos tiempos; muchos escritores viéronse arrancados de sus hogares por el huracán de las guerras y de los pronunciamientos; espíritus tan sosegados como Leandro Fernández de Moratín, Meléndez Valdés, Cienfuegos, Jovellanos, Mor de Fuentes, Nicasio Gallego, y hasta el mismo Martínez de la Rosa, viéronse, de grado o por fuerza, obligados a conocer las amarguras de los destierros. Con ello la obra literaria habría de resentirse. Solamente en pleno estallido romántico, Espronceda gozaría hasta enorgullecerse de conocer tierras extrañas, jugando, con todo el ímpetu de su ardorosa juventud, al peligroso entretenimiento de la revolución.
Pero de cara a la producción literaria, forzoso es conceder una baja en los años transitivos, que saltan de un siglo a otro, en tanto que llega el movimiento cohesivo y unificador, en cuanto era posible, del romanticismo.
El teatro, respecto a su anhelo de reforma, tropezaba con graves inconvenientes; aparte de su desarrollo en un período político socialmente agitado, con una visión indecisa y turbia, se hallaba en una desorientación marcada; de un lado, la tradición clásica, que por muy grandes apóstrofes que resistieran en los retóricos, nunca habría sido ahogada en su totalidad; de otro, la influencia francesa; y por fin, la no menos fluctuante y tímida tendencia a la copia de la vida real. En estas vacilaciones, la literatura dramática, como todo lo español, sufre un primer colapso desde 1810 hasta 1820; diez años, en que el teatro español arrastra una vida lánguida, sin emociones, sin entusiasmos, sustituyendo la obra original por las traducciones, cerrando el paso a las obras maestras de nuestro gran siglo. El último paladín que pudiera haber llevado a cabo la reforma sin más que volver al pasado, don Manuel Eduardo Gorostiza, al salir desterrado podría decirse que dejaba el arte dramático de España carente de todo recurso. Entonces el furor filarmónico de la ópera rossiniana es el sucedáneo del teatro llamado de verso.
Hasta muy cerca del cuarto de siglo, en octubre de 1824, no surge un valor destacable a no ser la comedia de Bretón de los Herreros A la vejez, viruelas, obra modelo en el género cómico, si bien los moldes de Plauto, más que los de Terencio, cargaron de sal gorda este ingenio, por otra parte de un positivo valer, de gracia auténtica, de fino sentido del teatro. Sin embargo, su éxito no es, en opinión de Mesonero, cosa demasiado definitiva y clara; y todavía Larra, en 1832 en sus Reflexiones acerca del modo de resucitar el teatro español, lamenta la ausencia de público, la indiferencia con que se mira el teatro, la miseria de los actores y de los autores, los cargos que gravitan sobre la escena española.
El período que sigue a éste, comprendido entre 1832 y 1850, coincide con la muerte de Fernando VII. Los poetas que tanto esperan de la libertad escriben, aún adolescente la Reina, este acróstico:
Ilustración, virtud, munificencia,
Seguridad, honor, filantropía,
Amor, felicidad, perdón, clemencia,
Bondad, integridad, paz, amnistía,
Equidad, protección, cortes, derechos,
Libertad y blasón de heroicos hechos».
que figura al pie de unos retratos de Isabel II repartidos en la época de su coronación.
Pero la continua inestabilidad de la política, y quizá precisamente por ello, fue el gran momento del romanticismo: Martínez de la Rosa, transitivo y ecléctico en la política y el arte, al estrenar La conjuración de Venecia, en 1834, muestra el hábil entramado de un drama español sobre un tema de inspiración extranjera; el neoclasicismo de Martínez de la Rosa va disolviéndose en una lejanía dorada, y el tema histórico-romántico reaparece en su drama Aben-Humeya, en 1836; era el político hábil, el hombre fino y educado que había cultivado su espíritu en las lecturas inglesas. El Duque de Rivas, clásico en la forma y estructura de sus romances, de corte y estilo de la más vieja tradición, sorprende con el estreno en 1835 de Don Álvaro, obra en la cual, con espíritu verdaderamente romántico, se trata de unir, ya que no conciliar, viejos temas de honda tradición española como las escenas populares de la baja Andalucía trazadas con un pincel al estilo de los cuadros de Don Ramón de la Cruz, o mejor, de Estébanez Calderón o Fernán Caballero, y ambientes de un brutal e incongruente efectismo teatral; el aristócrata, que había recibido la educación más clásica, rompía las reglas para imponer el primer drama romántico: García Gutiérrez, estrenando El Trovador, en 1836, había logrado desentrañar para el romanticismo una de las más bellas leyendas; pero la historia y la tradición, y en fin, el mundo contemporáneo, salpicarían una y otra vez su producción dramática; y por fin, Hartzenbusch, con Los Amantes de Teruel, en 1837, cerraría este primer ciclo de teatro romántico español.
Considerados estos cuatro pontífices de la revolución dramática española, cabe preguntar: ¿Se había logrado la reforma tan amada por Moratín y Jovellanos? Las criaturas escénicas ¿tenían otra vida, respiraban otro ambiente? El clima de libertad que empezaba a respirarse ¿era factor indispensable para el desarrollo de esta dramática? Con razón se ha recordado que uno era un ministro doctrinario, otro un noble de antiguo abolengo, otro un artesano, un ebanista, y en fin, el último, un recluta, que, para salir a escena -la primera vez que un autor hace esto- tiene que pedir un traje prestado. Ello quiere decir que el romanticismo no sabemos si reformó y perfeccionó el teatro español, pero lo que está fuera de duda es que aglutinó una buena parte de los escritores de aquellas época, por más que en el fondo la tradición fuese elemento hostigante; ello quiere decir también que este conjunto abigarrado, enardecido por la fiebre creadora del momento, llevaba a la escena una serie de obras impregnadas de sobreexcitación ideológica, que saltaba por encima de la guerra civil y del incendio anarquista, de las contiendas del ateísmo y de los motines. La libertad ha dado lugar a que reviente, por decirlo así, este mundo guardado en el recuerdo y en la imaginación, como si se tratase de un delirio, provocado en horas de fiebre. Y como quedara aún en pie el mismo espíritu de sublimación y sacrificio del drama clásico, comprendieron sus autores que la muerte sería, sin duda, uno de los más bellos postulados. Esto explica por qué el romanticismo usó tantas veces de este efectivo recurso teatral. Parece extraño que este idealismo romántico hubiera de hundirse en el sino fatal, entre dagas, puñales y venenos.
Pudo ser un momento bueno, y no lo fue del todo; la ocasión se perdió. Larra sigue pensando en el estado de postración de nuestra escena; quizá le parece demasiado el vocerío y demasiada también la influencia extranjera. ¿Cuándo surgirá un teatro auténticamente español? Los escritores siguen entregados a la tarea de traducir; en 1842 se publica el Museo dramático o Colección de comedias del teatro extranjero, representadas en los principales de la Corte; Ochoa, Gil, Escosura y el mismo Larra aparecen como traductores. Dumas, Víctor Hugo, Sculié, imperan. ¿Por qué la sociedad de este tiempo, que aspira a ser mueva, no ha sabido romper las ligaduras con este mundo importado? Larra dice a este propósito cosas que sorprenden: « ¡Lloremos y traduzcamos! » Y sigue hablando de la decadencia; sin actores, sin autores; la ópera ha matado al drama, la decadencia es manifiesta en España y en Europa. Lo mismo habían de decirnos, con otras palabras, Alcalá Galiano y Fernández de Córdoba en sus Memorias.
El romanticismo asentado sobre estos cuatro pilares por fuerza habría de ser rebasado y superado a lo largo de los años; antes de promediar el siglo ya había dado cuanto tenía, y poco podía esperarse de él, sino la evolución hacia otros derroteros. Era, en suma, algo auténticamente español, oponiéndose a la balumba de obras extranjeras. Ixart, al enjuiciar la segunda mitad del siglo XIX, escribe con gran acierto: «Es idea vulgar, por lo repetida, que, al promediar el siglo, el romanticismo había dado cuanto podía dar de sí. Quince o veinte años dicen que dura, en nuestra época, toda evolución literaria. Parece lo natural; es el tiempo de la vida íntegra y fecunda de la generación que siente, plantea y beneficia la reforma; es el plazo que tardan en mudarse radicalmente los gustos de una sociedad y las circunstancias que la rodean. El romanticismo no había de escapar a esta ley. Al asomar la década del 50 se había llegado a otro extremo del camino emprendido en el 34. No se trataba ya como entonces de asaltar y tomar posiciones a la bayoneta y con estridente tocata de clarines; todo lo contrario: era caso de organizar las llamadas conquistas de la revolución, y aun rectificar los errores cometidos. Los mismos encarnizados combates (sin metáfora), en que siguieron desangrándose los españoles, no se daban ya entre la España vieja y la España nueva, sino entre los partidos que crearon esta última. El pronunciamiento y la barricada habían ido sucediéndose a las batallas campales de la guerra civil, entre dos ejércitos, casi entre dos Estados. Aquél era tiempo de los concordatos y las revisiones constitucionales. La sociedad desamortizadora, ya dueña, se apresuraba a levantar cabeza y a gozar de todos sus beneficios con cierto ardor de advenediza. El impresionado desarrollo de la industria, el planteamiento sucesivo de las innovaciones materiales (sociedad de crédito, ferrocarriles, ensanche de las poblaciones) traían nuevas costumbres, que alarmaban a los moralistas, y nuevos temas para revistas y Ateneos. El problema político se había complicado con la cuestión social. Ya los Donosos Cortés iban gritando pavorosamente en cada esquina: «¿A dónde vamos a parar?» El partido democrático nacía, crecía, se imponía, y de unas en otras, de acción en acción, no habrá cuestión alguna que no hiciera más compleja, ni cambio político que no acercara a la que fue revolución de septiembre. Otra quincena o veintena de años; otra generación en marcha que da su fórmula, la discute, la plantea, decae y pasa.
En el teatro, como en todo, se vino a tratar de lo mismo, mudando sólo la fraseología. La literatura en general, la dramática en particular, tuvo también sus concordatos. A la licencia del estro poético se opuso el mayor estudia de la naturaleza humana. Fatigados autores y público de tanto delirio y pasión dieron en echar de menos el buen sentido, la verdad dramática y, sobre todo, el fin moral del teatro. Con la mayor percepción de las cosas y caracteres sociales, con la mayor complejidad de la vida, se pidió a la misma comedia más intención, más trascendencia. Aquella nueva sociedad siente deseos de verse en las tablas, y como ya no es tan ñoña, ni vive en círculo tan reducido para que figurara únicamente para cotejar a una coqueta, como en la Marcela, con tipos-retratos, conocidos de los abonados de Madrid, quiere un poco de drama vestido de levita; la alta comedia, en una palabra. Es más, así como entre los pensadores hay cierta reacción conservadora, hay cierto regreso al clasicismo entre los literatos; por lo común este reaparece, en una u otra forma, en cuanto se vuelve a predicar templanza; guarda eternamente estrechas conexiones con toda tentativa de verdad artística, incluso los más radicales. En los mismos autores románticos llegados a su madurez se nota con anticipación este cambio. Zorrilla se despide de las tablas con Traidor, inconfeso y mártir (1845). Y el autor dice de su drama que «sin salirse de tan terrorífico romanticismo, fue el que intentó pensar y coordinar más despacio». Desde luego, lo escribió para Julián Romea, el apóstol de la verdad en la escena. Aunque el actor no participaba del criterio del autor, hoy es y le parece su obra la mejor hecha y ajustada a las reglas del arte, con dos actos magistralmente compuestos. Bretón se cansa e irrita de que ya se califiquen de sainetes sus comedias, de triviales sus argumentos, de endebles, de efímeras, como de temporada, sus personajes; se esfuerza en comunicar a sus asuntos mayor intención; en pintar el estado de la sociedad en el interior doméstico; la Escuela del matrimonio, una de sus más pensadas, es de 1852. Vega, que con un Hombre de mundo (1845) preludia, en realidad, la alta comedia, cree hallar dispuestos los ánimos para aceptar de nuevo la desterrada forma de la tragedia clásica; quiere remozarla con nueva vida. De su Muerte de César escribe a Romea: «He procurado hacer una tragedia tal en su forma, pero dándole al fondo un poco más de realismo o, por mejor decir, menos de convencional. Le he quitado la tiesura, la aridez, la entonación igual y uniforme; le he dado variedad, flexibilidad. Observa y verás que en mi tragedia las gentes comen, duermen, se emborrachan, se dicen pullas». Hartzenbusch, por otra parte, expurga de episodios e incidentes sus dramas históricos, como La Ley de la raza (1852), hasta pecar de oscuro -le dicen- con tanta economía opuesta a la exuberancia anterior; retrocede en la comedia hasta la norma moratiniana, como en Un sí y un no (1854). A su vuelta de América, el mismo García Gutiérrez, el lírico de El Trovador, el idólatra y traductor de Dumas en su juventud, se aplica, como todos, a alcanzar mayor equilibrio y solidez, a obtener un diálogo más ceñido, más robusto. Tras algunas obras, hoy olvidadas, vuelve a sonar su nombre con Venganza catalana (1864). En su Juan Lorenzo (1865) ya, como todos, drama político, con pensamiento social, entre aquellos caracteres templados de enérgica voluntad, de índole pensadora y reflexiva, de los violentos y locuaces»[5]
A través de estos certeros y luminosos conceptos de Ixart percibimos tercer período de la dramática española se caracteriza por una superación del romanticismo, por una evolución de estos movimientos Cosa que no debe causar demasiada extrañeza, pues aparte obra conjunta de sus cuatro maestros -Martínez de la Rosa, Rivas, García Gutiérrez y Hartzenbusch-, existió gran número de escritores de segunda fila, no exentos de carga tradicional, y aun en los promotores no es difícil ver cómo evolucionaban entre clásicos y románticos, desasirse del todo de viejas normas tradicionales. Sin embargo, preciso es reconocer que la segunda mitad del siglo se orientaba por otros derroteros; la sociedad, la política, el Estado, aun entre las sangrías de las guerras civiles y los pronunciamientos, entendía que era necesaria una nueva dialéctica, que el énfasis romántico debería ser sustituido por otras formas mucho más naturales; aun en los temas históricos, tales como Rioja, de Ayala, o Locura de amor, de Tamayo, no tendría ya la dureza ni el engreído sentido declamatorio del romanticismo; tendría otro: la verdad; pero ya no escucharemos estos superlativos acentos hasta Echegaray.
El teatro así concebido parece que habrá de ser de tono menor; que los sucesos de la vida cotidiana, minúsculos y a veces intranscendentes, tratarán de analizar el estado de la sociedad en el hogar doméstico; cuadros de mesa camilla, folletín y quinqué, viva estampa de la decadencia, que tan grata hubiera sido a Fígaro; esto no podía hallar su cauce sino en el sainete de costumbres, como en efecto lo fue, al reflejar la poesía de los barrios bajos, en Cruz, o en Arniches, después. Sin embargo, los dramaturgos de esta época tratan de conciliar el sentido clásico con la última fase del romanticismo melancólico y dulzón, en clima de melodrama. No se olvide que, en este momento, es cuando los maestros de la Edad de oro, y en especial Calderón, tan postergados en tiempos anteriores, vuelven a la actualidad, y Ayala, especialmente, trata de incorporarlo a su obra no sólo en conceptos sobre el honor y la dignidad humana, sino mediante la adopción de su obra.
Ello quiere decir que soterraña había corrido la influencia clásica, y sólo los modelos extranjeros, la mayor parte franceses, tan abundantes durante el neoclasicismo, todavía seguían pesando tanto que ya hemos visto cómo muchos de los dramaturgos de este momento consagraron las mejores vigilias de su juventud a las traducciones. Quizá esto era una especie de contrapeso para equilibrar en el fiel la balanza de los valores literarios; sin saberlo, los escritores se hallaban ya en la contienda que, después del 98, se había de plantear entre el casticismo y la europeización. El drama español romántico había sido la dureza, la violencia, la quiebra de los valores convencionales y, cosa rara, en esta segunda mitad del siglo, cuando la revolución del 68 se anuncia, estridente y oratoria, surge al mismo tiempo, en su literatura, el tono melancólico, de sentimentalidad suave; parece, en el fondo, una proyección de la música rossiniana, tan grata a la Reina destronada; surgen los tipos angelicales, los lirios sin espinas, las flores del Calvario, aun en aquellas obras que pretendían encubrir un simbolismo político y cuyo mayor éxito consistía en que la autoridad las prohibiera. La moda francesa, que si podía conseguir los mejores logros en su país, aquí, en la balumba de las traducciones y arreglos, trasplantaba, no ya el sprit, sino también la vieja sociedad francesa; los nombres de Augier, Ponsard, Karr, Feuillet, Malefille, Barriére y otros, en el momento en que nuestro teatro tendía al melodrama, lo mismo que Balzac, Hugo o Dumas habían pesado en tiempos anteriores. El romanticismo había evolucionado; llevaba a la escena no solamente los cuadros de heroísmo y sacrificio para rendir tributo al pasado, sino a las vidas de tono mucho menos estruendoso; es decir, apareció lo social, en el sentido más amplio, a lo provinciano, a lo burgués y lujoso, o a las vidas de los miserables; el melodrama, tan del gusto francés, se extendía de este modo por España y toda Europa; se hablaba de los ricos y de los pobres; para que el con traste fuese mucho más chocante, las vidas de los primeros habían de ser desgraciadas, en tanto que las de los segundos aparecerían llenas de grandes virtudes. El teatro, en esta evolución, iba adquiriendo un carácter de enseñanza moral.
Y a eso hubiera llegado si, con la libertad concedida por la revolución del 68, no se hubiera estragado el gusto con el espectáculo de los bufos, especie de vaudeville, de lo peor[6].
No deja de llamar la atención, no obstante, que el desdoblamiento se produjese a dos planos, sin interferencias, aunque no enteramente desligados el uno del otro. La revolución del 68 había congregado a no pocos hombres de letras que, con seudónimo o anónimamente, colaboraron en El Padre Cobos; uno de éstos, Adelardo López de Ayala, contribuye al movimiento y logra el más destacado puesto de los dramáticos con su obra; pero en ella no hay la menor licencia, la más pequeña concesión a este mundo de los bufos, parodias y revistas gacetilleras; podrá su obra calificarse de mejor o peor, concederle más o menos mérito; sus zarzuelas no sabemos hasta qué punto son originales, y están cargadas de esa emoción que podríamos llamar localista, habida cuenta que en muchas de ellas el mismo autor visita las tierras y las regiones que deseaba llevar a la escena; sus dramas históricos, una de las últimas manifestaciones del teatro romántico, no sabemos si concuerdan con la verdad, y mucho menos si la imitación calderoniana fue pastiche; ni si a sus comedias de salón pudo faltarles el resorte humano y vital, para que fueran copia de la sociedad de entonces, llena de miserias y pequeñeces… ; jamás Ayala, hombre clave en aquellos cambios políticos, descendió a zonas de ese mal gusto reinante, desatado en el pueblo, haciendo mal uso de la libertad.
Algo, naturalmente, sobrevolaba en este agudo viraje que había dado el teatro romántico; oscurecida la mitología y la fábula, mucho más adecuadas para aquella caterva de argumentos de ópera, de sabor insípido en el más adelantado extremo de la deshumanización, cuando más exacerbado se hallaba el furor filarmónico; perdido en una lejanía el drama de tema histórico, y si alguna vez se introducía en el teatro este pasado era tan sólo actualizado en el presente, quedaba la escena dedicada a la exclusiva representación de la vida. No en forma naturalista, ni aun siquiera realista, aunque de ambas hubieron de utilizar los escritores de su época; igual que la novela había de ser copia de las costumbres, o bien ejemplo, en la evocación de personajes y seres más o menos idealizados, para mostrar verdades palpables y para verter una serie de consejos. El teatro corría el riesgo de convertirse, en esta segunda mitad del siglo XIX, en tribuna y cátedra para la exposición de ideas y principios, siempre con un fin moral y educativo. La sociedad de aquel tiempo ostentaba en sus brocados y damascos, en el dorado discurrir de su vida, entre alzas y bajas de cotizaciones y finanzas, contrastaba con el pleno de las vidas humildes, sin otro horizonte que la miseria y el sacrificio; separarlos por planos, aparte de realizar una monstruosa aberración, equivalía a deslindar, en la literatura dramática, los dos géneros de más tradición en aquella época: la comedia, espejo de costumbres, de una aristocracia que vive ,y se desarrolla en un ambiente brillante y fastuoso, pera en el fondo minada por una serie de lacras, unificadas con la mayor de todas, que es la ambición; el sainete, que buscaría lo cómico en la entraña casi trágica de los suburbios, en las vidas rotas y fracasadas, de muchos sueños quebrados y deseos insatisfechos, campo abonado para todas los resentimientos. Los dramaturgos, con muy buen acuerdo, procuraron la concordia entre ambos, y el tinte de melodrama se extendió por casi toda la producción dramática de aquel tiempo: Las espinas de una flor y Flor de un día, títulos que pudieron serle gratos a Camprodón, son bastante elocuentes como expresivas de esta vaga e indefinible melancolía que soplaba por casi toda la producción dramática.
Este clima espiritual, un poco blandengue y dulzón, que se extiende desde Camprodón a Eguilaz y Rodríguez Rubí, por ejemplo, pudo poner en grave peligro el desarrollo de la dramática y ser un pesado gravamen para el futuro[7].
Y esto, forzoso es reconocerlo, se debe, casi exclusivamente, a Tamayo y Baus y a López de Ayala. No porque ellos realizaran un esfuerzo gigante para levantar el teatro, sumido en un estado de gran postración, ni aun siquiera porque, al modo de Moratín, de Jovellanos o Larra, traten de reformarlo coma único recurso de salvación; ellos esto ya no lo discutían. Cuando ingresan en la Real Academia Española, cada uno, como si se hubieran puesto de acuerdo, tratan por separado del teatro; el pensamiento común, que parece deducirse de las dos oraciones, es que el teatro debe volver al estamento de su antigua dignidad y su grandeza; es decir, otra vez los moldes clásicos, aunque ahora sea para revivirlo en la cotidiana actualidad; ver el pasado con los ojos de lo presente. Porque de lo que se trata es, nada menos, de hacer llegar unas enseñanzas ejemplares, y para ello todos los recursos son buenos y todos los materiales utilizables. Lo contrario hubiera sido ir a la seca abstracción de un teatro de ideas, cosa que estaba aún en verde y muy lejana. La verdad escénica debe imponerse con un criterio naturalista y realista, no exento aún de idealismo romántico. Y como todo esto había de tener sus mentores, sólo dos grandes maestros se lo podían ofrecer: Shakespeare y Calderón. Tamayo, por su ascendencia, como hijo de actores, estaba tan vinculado al teatro clásico que le eran familiares los acentos heroicos del drama trágico y de la tragedia, y esto explica que Un drama nuevo, pieza angular de su dramática, representase la máxima influencia de Shakespeare en España; en tanto que Ayala, cuya juventud se desarrolla entre Universidad y política, toma por modelo a Calderón, porque comprende que el drama español tiene que hallar aquí su modelo.
Cierto es que esto no supone sino un punto de arranque de ambos escritores, y pudiéramos decir en su tiempo; ya que en el curso de los años las figuras de los maestros se quedan como una sombra amable, y la temática y la construcción de la escena se aproximan cada vez más al mundo viviente contemporáneo. No es que su reinado fuera efímero y transitorio, pues si ellos los habían tomado por modelos, de modelo quedarían de un modo imperecedero por los siglos de los siglos; de lo que se trataba era de quitar dureza, la arista viva; sustituir, en una palabra, lo ideal por el calor humano. Digámoslo de una vez; en punto a sinceridad, a verdad auténtica, aun con apóstrofes y exclamaciones, siempre nos parecerá Tamayo mucho más sincero; Ayala, inevitablemente, caudillo y tribuno, acostumbrado a los latiguillos de vieja oratoria parlamentaria, nos parecerá falso y artificioso. Y, sin embargo, es una lástima; este dramaturgo supo recoger temas de palpitante actualidad, de interés, como reflejo del ambiente sensacionalista en que la Corte vivía sus peripecias y sus inquietudes, desde una Reina destronada, hasta la Restauración y la muerte de la Reina Mercedes, Se extendía una vaga tristeza, irradiada por la figura macilenta de Alfonso XII, monarca joven, que busca y no halla la felicidad. El ambiente, denso y pesado, de una dicha frustrada, en los palacios y los salones, halla su expresión en el teatro en todo aquello que se conoce con el nombre de Alta Comedia. Parece pobre y pueril este dialogar, esta filosofía pequeña y de tono menor, que discurre por la sobrehaz de las cosas; los personajes de este teatro no parecen demasiado resignados al sufrir; protestan con voces apagadas. Casi es el murmullo; los gritos agudos y estridentes de tragedias neoclásicas acaban con estas voces impostadas de los actores románticos; si alguna voz se alza será sorda o acaso enronquecida. Una de éstas, ya muchos años después, será la de Juan José, primer drama auténticamente social. Importa mucho, en la nueva fase del teatro post-romántico, que el sentido moral permanezca; mejor aún, que se divulgue y penetre, como el agua del rocío o la lluvia mansa sobre la tierra sedienta. Este parece que fue el propósito de los nuevos dramaturgos; no hablaban, porque no lo pretendían ya, de la reforma del teatro; no podían, como Larra, preguntar dónde está su público, porque demasiado sabían que ellos mismos lo habían de hacer, educándolo y formándolo en los cánones de su ideología. El teatro no podía ser la idea, sino la acción y, sobre todo, tránsito desde la escena al espectador, y esto Ayala y Tamayo conocieron sobradamente el mecanismo para que el prodigio se realizase.
Claro está que la acción, quizá, aparece en ellos demasiadamente circunstanciada; el diálogo, como base del teatro español moderno, tiene aquí un punto de arranque; no sabemos si Yorik es el todo shakespeariano o bien se trata, es lo más probable, de una interpretación muy española, y muy escénica también, como lógica consecuencia de aquel Joaquín Estébanez que vino al mundo en medio de un ambiente teatral, como hijo que era de la célebre actriz Antera Baus, y no se separará ya nunca de ese medio, ya que se hallaba casado con una sobrina de Máiquez ; no sabemos si Ayala, que no estuvo nunca entroncado por lazos de familia con el teatro, pero que lo sintió desde muy niño, encontró el recurso adecuado en el diálogo, unas veces sentencioso y arcaizante, para vestir y adornar sus dramas de tipo clásico, concretamente calderonianos, y otras, en aquella pequeña y comprimida filosofía de salón, pero siempre engolado. La acción, lo que se llama acción, parece que debería permanecer limitada al teatro menor, efectista y ruidoso; de muy baja calidad, oscilando entre el drama sentimental y el folletín escénico, a base de seres virtuosos y sacrificados, y pilluelos de un París más o menos convencionales, llenos de misterios, a lo Eugenio Sué. Lo más curioso es que en modo alguno pueden desprenderse nuestros primeros autores de esta contaminación aun en medio del naturalismo, casi prosaico, de Enrique Gaspar, cuando el teatro da un giro violentísimo en busca de la verdad y de la realidad, y surge, paralelamente, pegado t esta última tendencia como la yedra al muro, el folletín más o menos disimulado, con, tipos sociales, en Cano, en Sellés, en Feliú y Codina. Fue un gran acierto, y esto es preciso reconocerlo, el que tuvieron Tamayo y Ayala al permanecer un poco al sesgo de esta tendencia que, si les hubiera dado más popularidad, la calidad de la obra descendería de un modo evidente.
Ellos también podían, como Larra, preguntar dónde estaba el público, qué era el público, qué parte principalísima tenía en el auge y emergencia de la obra dramática; pero sin duda lo habrían encontrado, y ello prueba el éxito y la supervivencia de su teatro. Mucho debió con-tribuir la égida de los dos grandes dramáticos: Shakespeare y Calderón, tomados como bandera y postulados para edificar la nueva obra; pero, no menor, haber acertado a cultivarla a dos planos fundamentalísimos para el teatro moderno; la historia y la ficción, y hasta la utopía, sobre el pasado y la vida que fluye en el presente, hacia un porvenir siempre incierto[8]. Si el teatro aspiraba a reflejar la vida, aquella sociedad que, en medio de sublevaciones y pronunciamientos, empezaba a desear la tranquilidad, el sosiego, la estabilización del mundo de las finanzas, las riquezas y el bienestar, muy pobres y menguados ideales, desde luego, pero en realidad los que impulsaban a muchas gentes, hasta concluir en la grave crisis del 98, era natural que asistiese con atención a este teatro, en aquellos momentos, selecto y distinguido, con un alto matiz Intelectual. El público no se daría cuenta de lo falso de su lenguaje, de la hinchazón retórica, de la acción, el argumento y la vida en sí, pese a las minuciosas sinopsis con que Ayala los preparaba, disueltas en e1 vacío; lo encontraría natural y lógico; los acentos dramáticos de las actrices, los aspavientos de los galanes, la gravedad de los barbas, crearían medio de comunicación cotidiana, casi vulgar. Y quizá por eso, y éste sería el principal motivo de sus fracasos, en entender la lección moral; algo así como aquel párrafo final de El sí de las niñas, que el autor pone en boca del viejo, al hacer el sacrificio más doloroso de su vida, y que, embebido el espectador por la armonía inimitable de la prosa de Moratín, ni se daría cuenta del consejo, ni de la enseñanza. Algo así ocurrirá con Tamayo y Baus y Ayala, y esta vez la verdad es que no encontraría criterio para cuenta de esto, pues una enorme distancia separaba a Larra de un Cañete o de un Revilla. El principio moral, que era lo que deseaban salvar, estaba en trance de perderse; lo mismo que la acción, reducida a un simple esquema; pero si de lo que se trataba era, ante todo, de trazar los rasgos principales de los caracteres y las almas, como representativos de toda una época, y éstos llevaban, como impronta, un contenido moral, del dicho al hecho, se perdía ya una buena parte; del pensamiento a la realización, por la indecisión y tanteo de formas, tanto hacia el naturalismo, como al idealismo; oscilaciones muy marcadas en el teatro de estos dramaturgos eclécticos, representantes de ambos en la escena española.
Hay que reconocer que, si el resultado no fue todo lo efectivo y ejemplar que ellos deseaban, irradió a los escritores de su tiempo. La reforma del teatro no había llegado aún; probablemente no llegaría nunca; siempre el teatro estaría en plena evolución, en transformación constante, bajo el peso de la palabra decadencia[9]. Ellos se habrían limitado a entretener y enseñar; el teatro ya no era tribuna, sino también espectáculo, en el cual la sensibilidad colectiva tendría una participación especial. Sentadas estas premisas, importaba cuidar el medio de transtrisión; la palabra, conjugada con el diálogo; la expresión vulgar, elevada a obra literaria, empresa no fácil, desde luego, a la cual consagran los dramaturgos su mejor esfuerzo. Como nacidos aún en el área romántica tienen todavía un valor profundo sentimental; pero su lenguaje es realista, aunque cuidado sumamente. El principio moral, antes que todo; el valor de una ética, que pueda servir de paradigma, casi con valor imperativo; tal parece ser el principio fundamental que, en las volutas del drama moderno, por ellos creado, se les disuelve sin saber reemplazarlo por otro valor, igualmente positivo. Cuando, en 1851, Ayala estrena Un hombre de Estado, escribe al frente del drama: «He procurado en este ensayo, y procuraré en cuanto salga de mi pluma, desarrollar un pensamiento moral, profundo y consolador». Y aunque Tamayo, quizás haciéndose eco del romanticismo cristiano a lo Schlegel, añade en otro de sus dramas: «En el estado en que la sociedad se encuentra, es preciso llamarla al camino de su regeneración, despertando el germen de los sentimientos generosos;… luchar con el egoísmo…, excitar la compasión…, los hombres y Dios sobre los hombres». Hay alguna diferencia entre ambas declaraciones; en el primero, se trata de un pensamiento moral, profundo y consolador; en tanto que en el segundo, lo que busca es la aplicación a la vida práctica. No en vano Tamayo había de tratar después, al ingresar en la Real Academia Española: De la verdad considerada coma fuente de belleza en la literatura dramática; y la verdad para él era, lisa y llanamente, el conocimiento del corazón humano. Diríamos que, a través de estas declaraciones, Ayala aparece más ligado al mundo romántico, siempre efectista, quebrado y sensiblero, buscando claros de luna y plegarias consoladoras; lacrimoso en solicitud de consuelo; en tanto que en Tamayo aparece, con toda claridad, la preocupación por una sociedad perfeccionada. En esto, más que Shakespeare, es Schiller el que aparece, como en Hartzenbusch. Pero «la moral de ambos es, en suma, la última que puede ser dramática: activa, ferunda, generosa, la alteza de ánimo, la fortaleza de la voluntad; el deber triunfando de la pasión; una caballerosidad grave y digna, pero tolerante, cierto temple varonil y humana en el cual se amansa y funde la mayor ternura y vehemencia en la nobleza, con la mayor austeridad en los deberes»[10].
Si bien se consideran estos conceptos básicos para una mayor elevación moral, no dejan de causar extrañeza; siempre se ha dicho que teatro y espectador establecen mutuas interferencias, círculo cerrado, hasta el punto de reflejarse uno y otro; mejor dicho, usando unos términos seguramente muy gratos a los dramaturgos de aquel tiempo: tratan de perfeccionarse entre sí.
Como consecuencia de los altibajos en los diversos lapsos de libertad y absolutismo, de inestabilidad de los sistemas y de las siempre halagadoras luces de bengala, con que los credos políticos intentaron deslumbrar en cada momento, se alzaba una conciencia del bien, un deseo de perfección, acaso establecer un imperativo ético, con una amplia proyección social, y de esto se encargaba el teatro. Esta es la razón de que algunos de los principales colaboradores de la revolución adoptasen una posición conservadora, una vez ganada la batalla de Alcolea, repeliéndose lo literario hacia el lado clasicista, eliminando quiebras y roturas románticas y las frías unidades preceptivas, y, más que nada, un mundo moral superior. Tal, el caso de Ayala, inquieto conspirador en todos los tejemanejes, predicador de voces graves y altisonantes, para atronar con sus gritos a la sociedad, en la calle, en la propaganda, en el libelo, en el periódico satírico; pero nada de eso debería pasar a su obra literaria; lo demagógico y revolucionario quedaba en la otra orilla, y aunque la política se transparentase con más o menos intención en la obra, es lo cierto que todo quedaba en el fondo, y en el sobrehaz de aquel estilo pulida y cuidado, tan sólo la alusión; sí, mucho más de las cosas y de las instituciones, que de los retratos personales. Nadie pudiera decir que El Conde de Castralla o Rioja eran contrafigura de éste o del otro, con rigurosa exactitud, porque más se pretendía retratar cualidades morales, relegadas a muy segundo término desde Ruiz de Alarcón; nadie pretendería descubrir un enigma en El tanto por ciento y en Consuelo; pero lo que sí se advierte con mucha facilidad es ver escenas de cuadros ostentosos, de una sociedad burguesa que vive los dorados momentos de Salamanca llevando en su alma el pecado de la ambición. Esa era su cualidad sobresaliente. Los héroes que aparecen sobre la escena no sabemos hasta qué punto pueden ser copia de la realidad; el rigor fotográfico, naturalmente, no ha llegado, ni puede llegar, aun en las lindes naturalistas y realistas de Gaspar y de Galdós; la poesía que embellece personas y cosas cede su puesto al criterio duro, analítico, un tanto, si es o no es, desconfiado. Como la tesis de esta perfectibilidad de los hombres, el fracaso siempre, la desconfianza, la amargura. Después de esta lección de ética, que pretenden los dramaturgos, surgirán las flores del desaliento, la creencia de que la maldad es muy grande, que todo está podrido, como reconoce Hamlet, en su corte de Dinamarca. Y nos habremos dado cuenta de que en esos dramáticos se halla la causa palmaria de la grave crisis con que se cierra el pasado siglo y comienza el actual.
Causa y efecto, el teatro en relación con la sociedad, las tendencias eclécticas de Tamayo y Ayala habían tratado de conciliar las últimas estridencias del romanticismo con la orientación moral necesaria a los tiempos nuevos. Es decir, a su modo y manera, se pretendía, si no restaurar, por lo menos continuar la tradición nacional, no dentro de unos moldes rígidos y escuetos, idénticos en calidad y medida a los del gran siglo, sino adaptados a los momentos que vivían; en este sentido, no deja de ser muy significativa la frase de Ayala afirmando ser lo que Calderón sería de haber nacido en su siglo; es decir, aparte lo desmesurado de la pretensión, actualizar, encarnar, revivir en lo moderno el drama clásico. Ello explica que quede un tanto orillado el engolamiento del romanticismo, con su peculiar estruendo, exagerado y chillón, y se tratase de imitar la vida; cada cosa en su época y en su momento, y el mismo teatro clásico no había tenido un propósito más destacado que servir de testimonio de su tiempo.
Se separaron el drama clásico del moderno por la forma; especialmente por la prosa y, sobre todo, por aquel principio fundamental que pudiéramos llamar tesis, con un poco de benevolencia y deseo de calificar una de las últimas y más atrevidas evoluciones del drama de la segunda mitad del siglo XIX. El diálogo, base indispensable de la comedia moderna, no podía en modo alguno tratar sobre sutilezas de la vida, y ya que no revelaba estados de agitación de almas atormentadas y tempestades en la conciencia humana había de ser el medio para la difusión de una moral[11]. De este modo nace la prosa en el teatro moderno. Y como su nacimiento es, al fin y al cabo, obra de un período, en que si no imperan criterios reglados y retóricos, tampoco la quiebra y el estallido, esta prosa hace su aparición, bruñida y esmaltada, muchísimo más cerca de la oratoria que del sentido poemático, aunque la imaginación la colme de imágenes y el sentimiento le ofrezca una línea lírica muy marcada. Cierto es que los autores de este momento cultivan indistintamente prosa y verso, sin preferencia por usarlos en la misma obra; pero fue la prosa, y su contenido ideológico, lo que nos queda de este teatro que marca una de las etapas más decisivas del moderno. No la debemos extrañar cuando, tras las estridencias neorrománticas de Echegaray, la vemos reaparecer en el teatro del primer cuarto de siglo actual[12].
Pasado este período, desde 1860 a 1890, la revolución en la literatura dramática tiende a cristalizar en un criterio de ponderación y serenidad, sin que por ello falte un nuevo brote romántico. Después de todo, era natural que así sucediese; la Historia de España sigue siendo pródiga en sucesos; motines y algaradas, sangrientos en más de una ocasión; una dinastía improvisada, extranjera y efímera, cuyo monarca, el primer día de su gobierno, pasa por el duro trance de rezar ante el cadáver de su más fiel amigo: el General Prim, caído en un atentado de lo más oscuro y misterioso; una República, debilitada por una serie de cuestiones internas, barrida al fin por una sublevación militar; la ola internacional, que propaga las primeras consignas socialistas; los intentos de demagogia nacional contra la unidad, las revueltas de las Colonias contra la Metrópoli. Solamente se restablece, en cierto modo, la serenidad después de la Restauración. Pero el mar aquel de las pasiones políticas se debatía en lo interior de su seno: movimientos revolucionarios y anarquistas, intentos de implantación de una nueva República, la pérdida de las Colonias, las guerras de África; demasiadas cosas para que el diálogo entre las gentes surja tranquilo y reposado. Aun así -y esto habrá de ser una de las más destacadas cualidades-, se intentará una revisión de los problemas nacionales; el pesimismo, mucho más que la esperanza. Es la gran época de Núñez de Arce, de las primeras novelas históricas de Galdós, de las mejores críticas de Revilla, y también, en medio de aquella vorágine, que amenazaba aniquilarlo todo, la reivindicación de la ciencia española por Menéndez Pelayo,
La escena intentaría reflejar de nuevo y una vez más, la vida; aquel conglomerado, en el cual los restos últimos de un romanticismo trasnochado y de un sentido ecléctico vencido formarían amalgama con la nueva tendencia objetiva. Enrique Gaspar, carente de un genio creador, se esforzaría por implantar en la escena una tendencia realista que, a fin de cuentas, había desgajado de aquel robusto tronco formado por Tamayo y Ayala, [13] la dramática moderna, avanzaba aceleradamente hacia la época nueva, que había de enlazar con el siglo actual. Importaba, no sólo que los personajes apareciesen planteando problemas de la vida práctica, sino contando la sencilla manera de existir; reflejándola con la mayor precisión, imperceptiblemente deformada por el genio creador, y dejando al buen entendedor, que necesita pocas palabras, en esto, casi al público, la interpretación de aquello representado a la brillante luz de la escena. El público, por esta razón, no podía ser mero contemplador, sino que más que nunca contribuiría a la verdad escénica. Solamente se desvía esta tendencia cuando aparece Echegaray. Es lo que se ha llamado neorromanticismo, no del todo justamente; pues su teatro, unas veces en prosa o en verso, o en ambas, como si se tratase de un romanticismo de la primera época, no cede del todo a la ficción del pasado, sino que el factor humano de la vida, como él la ve, su interpretación, como supone la harían los clásicos, si aún existieran, sigue muy en primera línea. El teatro de Echegaray, aparentemente, está lleno de puñales, venganzas, mazmorras; los apóstrofes, las frases declamatorias, constituyen su retórica peculiar; también diríamos un mecanismo para ocultar la trama, para no descubrir el nexo humano, [14]; ése que aparece en El prólogo de un drama, Mariana, o Mancha que limpia, en las cuales no es difícil ver el grave conflicto del honor, una última secuela del calderonismo, que hace la crisis más aguda en El Gran galeoto; último drama romántico, pero también el primer drama realista con que se inicia el teatro moderno de un modo definitivo, Más tarde, en buena y recortada Grossa, con el mismo tema, y un final de renuncia, insospechado, Benavente, comienza su gran carrera, con el estreno de El nido ajeno; losmismos ingredientes, las mismas cuestiones, la inevitable concesión al galeoto, murmurante y destrozador de famas; todo dicho en un tono que parece amable y discursivo, y en el fondo es demoledor, amargo, escéptico; ha desaparecido el fuerte contraste de pasiones, el altibajo del romanticismo; también, la bomba final, en que Echegaray solía quemar y destruir a sus personajes, con la dinamita creadora y letal de su imaginación; los Sellés, Cano y Felíu y Codina, y el mismo Dicenta, quedan en segundo término, ante este nuevo modo de hacer teatro, en el cual, el diálogo, de la mejor prosa, ha de ser pieza fundamentalísima, aun en aquellas obras, llenas de gracia, de ironía, de frases sentenciosas, para que el telón, al caer lento, deje más que emocionado, suspenso y cohibido al espectador, con una impresión amarga, invitándole a meditar sobre los problemas de la sociedad de su tiempo[15].
El teatro pretende ser enseñanza. Y así, cuando el huracán romántico barrió de la escena el grave pensamiento clásico y el amable tono del siglo xvm, la nueva vida se reflejó en él, entre claros de luna, luchas con el hado imposible de vencer, tumbas y necrofilias, y sobre decorados de recortados ramajes cantaron versos sonoros, los Valeros. Calvos y Vicos. El propósito docente seguía inseparable del tiempo, como reflejo de la sociedad. Cuando aquella sonoridad estrófica perdió su vigencia, surgió una nueva interpretación poética. El cambio de gustos, pudo ser, en efecto, consecuencia de una novedad creadora, nuncio de otros tiempos, o en un proceso reversible, esto mismo despertando la actividad creadora de artistas y dramaturgos. Tras la sonoridad romántica, con los últimos acentos declamatorios, el teatro volvió a los cauces de la prosa reflexiva, a la plácida sencillez de la obra intranscendente, de principios de siglo, aun asó, lleno de una íntima melancolía, y sobre todo, a subsistir la poesía de las palabras por la poesía de la acción, propósito fundamental del teatro moderno. No la más o menos recitación estrófica, sino la armonía de las cosas en torno al personaje y al tema planteado; literatura hecha sobre la esencia misma del teatro. No la división en actos, sino una más dinámica, y en el fondo, la misma utilizada por el romanticismo. Algo así como aquellos impresionantes sueños de Ganivet, llevados al drama, entre la infinita melancolía, el dolor de crear y el amargo escepticismo de luchar sin honor ni provecho. La poesía, viva sobre la escena, enseòa, predica a las nuevas generaciones su nuevo dogma. El teatro colaboró a este propó-sito. Y, por esta razón, tendrá siempre una influencia decisiva, en cierto modo, de la sociedad de donde procede. Nada debe cuidarse en los tiempos modernos como el teatro, debido a la instantaneidad con que se transmite, llevando a la masa la semilla de una moral, de una poesía y de un pensar.
Hemos subrayado los tiempos modernos por la intensa evolución que ha sufrido, desde aquellos otros en que el propósito educador acentuaba sus rasgos para escarnecer costumbres y ejemplos. Porque está fuera de duda que el teatro sigue el ritmo de cada época, recoge y expresa ideales propios y característicos. No basta ver un período engarzado en las mallas de una cronología, entre las muchas monstruosidades de la historia, si no se presenta aquello que flota y vive en el alma de la sociedad.
Cuando en el primer cuarto de siglo hemos asistido a la evolución del teatro, en un sentido de sobriedad y sencillez, pudimos comprobar que el cambio no era fortuíto, ni casual, sino que obedecía a profundos mecanismos de la vida humana. Y como esto no podía, en modo alguno, seguir el ritmo heroico de los tiempos clásicos, ni sujetarse a la ley del canon preceptivo, ni dejarse llevar por el aliento huracanado del romanticismo, liberal por esencia y quebrantador de las normas retóricas, ni adoptar la posición ecléctica y resignada que, arrancando del 98, llega a la filosofía de tono menor de nuestra dramática de fin de siglo, sino que, como la vida contemporánea, se cuaja en dolor y rebeldía, insatisfacción y amargura, el arte dramático evolucionó hacia el mundo de la psicología, realista en la expresión, idealista en el origen, hasta culminar en la angustia, tema familiar y usual a las generaciones modernas[16].
El teatro, abandonando principios declamatorios, recogió el espíritu en la sencillez como si los hombres y las cosas de nuestra escena examinaran con mirada profunda el interior del alma, y de esto que pudiera parecer en acción y éxtasis, naciese precisamente lo contrario: energía intensa, corroedora de viejos defectos, creadora constante de virtudes. Ya nadie podría pensar en personajes estereotipados porque los viejos moldes se han roto. Si surge una nueva Cordelia, que no tiene para el padre otra ofrenda que su amor en sus ojos claros, de azul infinito y profundo, podrá encontrarse la luz de una conciencia, reflejando, como las estrellas del cielo en la noche serena, la mirada dispar de los seres afligidos por la desgracia y el dolor.
III
EL HOMBRE Y EL POLÍTICO
Una biografía incompleta.- Semblanza de Ayala en las antologías
No es fácil ahora enjuiciar la vida y la obra de Ayala. Para muchos representará el figurón político, siempre a la que sale, atento tan sólo a su medro personal, mientras que para otros su nombre recordará un teatro periclitado y decadente. Y lo peor es que nadie se atreverá a levantar bandera en su defensa; habrán de admitirse los dos criterios: el político disolvió su figura oronda y grotesca en el humo de sus vanidades y egolatrías; y su teatro es ya tan viejo que, a estas alturas, casi nadie pretende recordarlo. Una cualidad, sin embargo, hay que destacar: el triunfo, acompañando a este personaje, hasta el último momento de su vida. ¿Qué cualidades personales poseyó para ello? Aun admitidos estos dos aspectos bifrontes de su vida, no parece demasiado fácil y asequible el triunfo; requería sacrificio, voluntad, energía, astucia, talento, tacto, quizá más que nada para sortear cuantas situaciones pudieran presentársele.
Resuelto como estuvo a todo, desde la juventud, sólo la vocación de vencer sin tregua ni descanso pudo ser el acicate de aquel medio siglo que vive, consiguiendo famas, laureles y victorias, en dos campos igualmente espinosos: el político y el literario. No basta admitir que Ayala estaba excepcionalmente dotado para ello, pues no estamos en presencia de un gran caudillo ni tampoco de una gloria nacional. Sin embargo, Ayala consiguió lo que muchos anhelaron sin lograrlo. El político llegó a la cima del Poder; su ambición de mando, sus sueños de eminencia sobre la masa gris de los demás hombres, se vio lograda. Pero en el fondo, nada se realizó sin sacrificio; las hondas crisis dé su tiempo le sacudieron, llevándole de un lado para otro; no importaba, para todo tendría voluntad decidida y constante; en cada una de ellas, Ayala, ojo avizor, procuraría ser de los adelantados, de los que siempre traen y llevan innovaciones, y a la hora del éxito se presentará siempre a la cabeza de los vencedores. La intriga, colaboradora de su ambición y de su vanidad, excitaba su olfato de sabueso, siempre rastreando la pieza de la caza. La inquietud no le permitió momento de reposo.
El poeta y el autor dramático siguió parecido ritmo. El romanticismo agonizaba, perdiéndose coma el eco de una campana; los acentos enardecidos de Espronceda concluían con las notas un tanto ahiladas del becquerianismo, el verso sonoro y vibrante de Rivas, de García Gutiérrez y Hartzenbusch, moría en la comedia de salón, hasta las últimas estridencias de Echegaray. La situación de los teatros podría serle propicia al figurón político; también en este mundo tejería sus intrigas, crearía sus amistades, recibiría homenajes y pactaría fidelidades circunstanciales. Tan diestro en el arte de moverse, siempre con utilidad propia, quizá no se daría cuenta de lo artificioso, falso e interesado de aquel ambiente. Eso parece ser el gran fallo de su vida.
Calladas las voces elogiosas, desvanecido su ambiente de intriga cortesana que lo envolvió, Ayala no es ya más que historia lejana, y quizá preterida: años y sucesos que se desean olvidar. Ya nadie habla de él, callaron los escoliastas y sus censores; ahora es cuando parece muerto, de verdad. Y, sin embargo, este silencio también parece injusto; pensamos que todavía hay algo salvable y meritorio; intentamos, sin saber por qué, descifrar el enigma personal y el de su tiempo; quisiéramos, en suma, acercarlo a nosotros, para valorar lo que de verdad existe en torna a este personaje, que tuvo proporciones de mito. Quizá por eso cuesta mucho llegar a él. Claro que ya no nos lo impiden los cortesanos y políticos, acompañantes suyos en vida; pero aun así, lo vemos lejano, como envuelto en una espesa niebla; sospechamos por todos los sitios la insinceridad; mejor aún, el secreto; nos parece que deliberadamente Ayala quiso envolverse en las volutas de la vanidad y de su pasión de mando, y se llevó, en realidad, el mayor secreto de su vida: la gestión política que no realizó y la obra poética que dejó tan sólo empezada. Sin duda, ambas, por tan humanas, difíciles, casi inasequibles, a su temperamento, retórico y parlero.
Y, sin embargo, desbrozado del oropel que lo envolvió durante su vida, no cabe duda que hubiera podido hacer algo mucha más positivo. Este es su gran fracaso; haber sorteado una serie de situaciones políticas y haber tenido en sus manos el mundillo literario, sin dejar, de una y de otras, cosa de más consistencia. El excesivo verbalismo y el calor de la lucha agostaron proyectos y propósitos. No basta ir por el mundo político a salto de mata, siempre dispuesto a salir a flote de las abundantes procelas del siglo; ni puede satisfacer del todo una dramática que va desde la imitación calderoniana a la comedia burguesa, convencionalmente calificada de «Alta».
¿Fracasó Ayala como político y dramaturgo? En esta revisión que hoy intentamos ¿qué podemos salvar de él? Hace tiempo, volvemos a repetirlo, que parece que se le ha olvidado; sus luchas políticas y literarias, hoy se ven ya lejanas, con gran indiferencia; amigos y detractores guardan respetuoso silencio. Ya no es para muchos sino otro de tantos hombres de perilla y melena. Ciertamente que pensó en todo, pero ese todo de Ayala era la realidad vivida y tocada por él mismo: su época. No pensó, ni aun cuando pretendía ser como Calderón, en la posteridad. Deslumbrado, enardecido por aquel su mundo fastuoso y brillante, falso en realidad, el legado de una obra política y literaria, coma testimonio a través de los tiempos, seguramente que no le preocupó tanto; el vencer hoy, la corona de oro y laurel, para este momento le atrajo muchísimo más que la valoración futura de su obra y actuación. Siempre el auténtico escritor mira con ansiedad y recelo el misterioso abismo que se abre tras él; Ayala no parece concederle a esto demasiada importancia. El éxito deseaba sentirlo cerca de sí, gozarlo en su momento; y respecto al día de mañana, la casi única preocupación es ocultar pequeños móviles, defectos humanos, que hubieran podido empañar su fama; su prestigio de hombre de estado, más aún que el dramaturgo, exigía la reserva más absoluta; no había la menor concesión a cualquier suceso humano, tan propio en un hombre que vive medio siglo, muy intensamente, monopolizando las letras y el poder.
Hemos de conocerle a través de las biografías; pero éstas, atentas tan sólo a mantener el prestigio del que tanto representaba en el Congreso, no dirán sino aquello que les era permitido; aquello que servía para dibujar la figura del gran hombre.
En 1891, el Congreso de Diputados, tomó el acuerdo de premiar la mejor biografía y estudio político del que había sido su Presidente, don Adelardo López de Ayala[17]. El autor, Conrado Solsona y Baselga, ha trazado una de las más fervorosas y apasionadas biografías. «Si hay algo indiscutible para el juicio de la generación española contemporánea, -dice-, acerca de la fama y prestigio de sus hombres ilustres, nada con fervor más reconocido que el altísimo mérito del poeta Ayala. Conquistó, atrajo y sometió mientras vivía a todas las inteligencias cultas para el reconocimiento de su extraordinario valer; y no llegó a dominar al vulgo, ni a señorearse con ruidosa popularidad sobre las muchedumbres, porque lo supremo y exquisito de sus poesías, más hubo de penetrar los entendimientos, que de extenderse por la masa; y las esencias del buen gusto, no fueron, ni jamás han de ser, para la participación del goce, el patrimonio de todos»[18]. Sentado este principio, de que el arte de Ayala había de ser poco menos que de minorías, páginas adelante, se cree en la necesidad de trazar su semblanza lo más bellamente posible; el poeta es poco menos que un ser seráfico, desasido de todo lo mundano, sin lacras, ni vicios, ni siquiera los pecadillos propios de la juventud. El mismo biógrafo, en los primeros párrafos, cuida de advertirnos que no lo conoció; da a entender que jamás nada interesado y mezquino pudo acercarle al gran hombre; después de muerto, teje esta corona de siemprevivas, donde una serie de tópicos y ternuras entran en buena parte. ¡Cuántas inexactitudes! «Su palabra, sus comedias, sus versos, -dice-, le facilitaron todas las amistades distinguidas y todos los éxitos que pudiera apetecer en el cambio diario de las relaciones sociales. Bueno y primoroso en la conversación, parecía el ingenio de hacer que el ajeno brillase a la par del suyo; no padeció los femeniles arranques de vanidad estéril, y se imponía por aquella seriedad atractiva y simpática, que antes de inconveniente para llegar al corazón, parecía escudo y defensa de todos sus sentimientos. Sus compañeros de teatro le llamaban el maestro. No fue combatido, ni por los críticos en aquellos días en que la crítica llegaba a su altura, pues claro está que más tarde logró ser respetado y enaltecido como el primero. Era un cesante de doce mil reales de sueldo, un orador de un discurso, y por grande que su mérito fuese, como no vivía afiliado a ningún partido, no podía aún merecer el odio de sus adversarios, ni las descargas del mal humor de tanta extraña persona que no deja de abominar la política hasta que recibe algún favor del primer Gobierno que se lo quiere ofrecer. La cara de envidia de que Larra pone a los literatos, no la vio Ayala nunca entre sus compañeros. No eran envidiosos sus admiradores.
Valerosísimo y arrojado, de brava condición, si poco firme en su carácter abierto a todas las expansiones y con frecuencia débil para todos los afectos, era tan amado de los suyos, como temido por los extraños, y de aquella soberana constitución sanguínea podía esperarse todo lo arrebatado y todo lo generoso al mismo tiempo.
Objeto de frases indiscretas, algún día en la tertulia del «Café Suizo», se defendió con viveza, contenida en los límites que impone el respeto, cuando se le fue la palabra a su agresor; y entonces, asiendo con ambas manos el mármol de la mesa, lo arrancó del asiento, y alzando Ayala el tablero de piedra, hubiérale descargado sobre el atrevido, de no haber escapado éste a la justificada y peligrosísima violencia. Desde aquel día acabaron las bromas de mal gusto.
Tenía frases sencillas y robustez que nunca pudieron debilitar las hazañas de una juventud excesivamente activa. Cierta noche de aventura, recordó a su paisano García de Paredes, y como no cupiera por entre los hierros de una reja el presente amoroso destinado a la dama que acudía a recogerlo, forzó uno de los barrotes y lo arrancó de un tirón.
Otra vez, a la salida del teatro, despedía a dos señoras junto a la portezuela de una berlina. Colocadas dentro.
-Sepárese usted, le dijeron a Ayala, porque el cochero fustiga los caballos.
-No se moverán sin mi permiso, contestó Ayala, separándose de los cristales.
Y por más que el cochero sacudía la fusta, el coche no se movía, y era que Ayala, abrazado al eje, impedía que los caballos arrastrasen el carruaje.
El busto de Ayala, su caja torácica perfecta, las armoniosas proporciones de su cráneo, su cabeza hermosísima, han sido la admiración de sus contemporáneos. Rodeado el semblante de la clásica melena española, flotante y esparcida, fino y sedoso el poblado bigote, ancha y en su término, afilada la perilla, la mirada luminosa y penetrante, Ayala parecía un caballero del siglo XVIII. El cuerpo varonil movíase con lentitud, y se mostraba con cierta indolencia perezosa, no exenta de natural altivez y majestad. Ayala era de mediana estatura; quizá más bajo. Y esto acusaba otra de sus perfecciones, porque una estatura alta sobradamente, según Michel Levi, es un indicio de debilidad cerebral. Además, los grandes hombres han de atravesar todas las puertas, sin necesidad de inclinarse.
Si no fuera Ayala enamorado de nacimiento, sus atractivos personales hubieran constituido graves peligros para la juventud del arrojado extremeño. Pero no esperaba a que ellos le convidasen, porque adelantándose a correr los riesgos voluntariamente, y pronto y por sus más espontáneos impulsos. Dicen que encontró la mujer ingrata que merece el hombre inconstante, y que por eso no llevó sus amores al altar, adoptando aquella filosofía de un General español, que como lícita pregona la venganza en las demás de la ingratitud de una ola. No tan indiferente como Switf, que hizo desgraciadas a todas las mujeres que conoció, fue Ayala en su soltería mucho más feliz que Goethe en su matrimonio. Ayala no tuvo más que una inclinación amorosa; y consecuente en no vivir sin una Dulcinea en la imaginación, la imaginación fue la que con frecuencia cambiaba el ídolo y sustituía la Dulcinea.
La mujer propia, la mujer, de Ayala, fue su musa»[19].
No puede escribirse nada más intencionadamente laudatorio que esta amazacotada semblanza, en la que, lo íntimo y personal, trata de ocultarse, o interpretar de un modo artificioso. Más adelante, en la Epístola a Emilio Arrieta, se reitera este propósito: «El alma del poeta sentía el bien, la recta conciencia le reclamaba imperiosamente, el entendimiento y la reflexión lo procuraban; pero aquella decidida inclinación a Horacio, a las frescas sombras, a las dulces compañías y a los placeres fáciles contagió a casi todos los poetas de las generaciones del porvenir.
No digo más, ni diré sobre estas cosas, porque tengo aprendido de la pluma del señor Cánovas del Castillo, que no es cuerdo hablar de otros amores en la vida de los hombres ilustres, que de aquellos que la Iglesia bendijo, y Ayala murió soltero»[20].
Nótese dos preocupaciones; destacar la figura gentil y gallarda; y ocultar lo más posible, cuanto pueda relacionarse con lo erótico. No es menos cuidado el retrato que hace Revilla: «¡Hermosa Cabeza! Una cabeza artística, digna de ser pintada por un Van-Dick, pero extemporánea en esta época e impropia de un ministro. Aquella melena de romántico, aquellos bigotes y aquella perilla, que parecen arrancados de un prócer de la corte de los Felipes; aquellos ojos a la vez inspirados y melancólicos, toda esa fisonomía, está reclamando a gritos la rizada valona y el ancho sombrero de flotante pluma, como el conjunto de la figura exige envolverse en los amplios pliegues de la capa española y pasearse por las alamedas del Buen Retiro o por las gradas de San Felipe, en vez de encerrarse en esa negación de lo estético que se llama frac, y sentarse ante la prosaica mesa en que se amontonan expedientes de Ultramar»[21].
Pero quizá nada de esto, tan apasionado como las páginas de Jacinto Octavio Picón: «A la poderosa inteligencia de Ayala correspondió un cuerpo hermosamente varonil. En su rostro ovalado, brillaban los ojos negros, grandes y expresivos; contrastaban con la blancura de su tez, la melena negra, el recio bigote y la gruesa perilla. Era de regular estatura, andar lento, y aspecto pensativo; había en sus movimientos algo de indolencia, como si el cerebro absorbiese toda la energía de su ser; era su lenguaje pausado y grave, como si las palabras salieran de su boca esclavas de la intención y del alcance que les quería dar el pensamiento. Sabía expresar con dulzura lo que concebía con vigor; y siendo serio al par que afable, poseía el secreto de atraerse la voluntad ajena, ganando simpatía sin perder respeto»[22].
Las semblanzas transcritas, tan rendidamente favorables al poeta, concuerdan con el retrato de Ayala, por Suárez Llanos, propiedad de Bonilla San Martín[23].
Del lado de la caricatura, nada más acentuado que el tipo ridículo, cursi y además inexacto que presenta con el arte que le era peculiar y con la peor intención satírica, Valle-Inclán, en El ruedo ibérico; «Era el que entraba un caballero alto, fuerte, cabezudo, gran mostacho y gran piocha; vanidad de sargento de guardias, López de Ayala, el figurón cabezudo y basto de remos, autor de comedias lloronas que celebraba por obras maestras un público sensiblero y sin caletre. Saludaba con pomposa redundancia a las madamas del estrado. Tenía el alarde barroco del gallo polainero. Era gongorino y rutilante, en el estrado de las damas.»
En este mismo sentido, Luis de Oteyza destaca el figurón político, metido a escritor: «Escogemos para biografiarle irrespetuosamente, al más hinchado y también al más vacío de entre los figurones. Al que fue periodista influyente, poeta laureado y dramaturgo aplaudido, hasta deshacer ministerios, ser comparado con los clásicos, tener apoteosis en vida y alcanzar la inmortalidad que supone a los académicos de la Lengua. Al que en la política agotó todos los distritos de Extremadura, representándolos como diputado sucesivamente; alcanzó tres veces la cartera de Ministro, siempre gobernando las colonias que iban a perderse; subió dos veces a ese elevadísimo sitial, que es la Presidencia del Congreso, y estuvo una a punto de formar Gobierno, cosa que si no fallara pronto, habría logrado también. A don Adelardo López de Ayala, en fin, el mayor figurón de los figurones habidos y hasta por haber.» Dice después que recuerda a los gigantes y a los cabezudos: «De complexión hercúlea, se estiraba creciéndose en forma que gigantesco parecía, y de cabezudo tenía todo la que hay que tener la cabeza grande. De tenerla tan crecida, se vanagloriaba, como si los cerebros se midiesen por fuera.» Y relacionado con esto, véase una anécdota, que refleja bien su vanidad: «En el saloncillo del Español, se encontraba López de Ayala y Juan Eugenio Hartzenbusch, pomposo aquél y arrugadillo éste. El autor de Los amantes de Teruel, tan escuchimizado como modesto, cedió la presidencia del auditorio, retirándose discretamente, al autor de Un hombre de Estado, y recogiendo una chistera que creyó que era la suya, se la puso hasta el cuello. ¡Se había equivocado Hartzenbusch con la chistera de Ayala! Hubo las risas consiguientes, que Ayala quiso convertir en homenaje a su persona, gritando con aquel vozarrón que poseía: «Don Eugenio, tengo más cabeza que usted.» A lo que Hartzenbusch replicó, irguiendo su vocecita como áspid que se levanta para picar: «Más sombrero, don Adelardo, más sombrero.»
Oteyza se detiene luego en trazar, en irónicas y agudas pinceladas, el bosquejo de tan idolatrada testa: «Era magnífica, ciertamente, y la magnificaban hasta la sublimidad la melena artística y el bigote y la perilla guerreros con que el propietario la adornara. Aún hoy, viéndolo en fotografía, se lamenta que semejante testa no fuese declarada monumento nacional».
Sólo adentrándose por la vida y la obra de Ayala, en estos tiempos de análisis y hasta de psicoanálisis, se observa cuán completa oquedad había en ese cráneo tan amplio y tan adornado exteriormente, donde, aunque infinitas grandes ideas pudieran tener albergue, sólo habitó como perdigón dentro de un cascabel, haciendo ruido al ir y venir, la idea minúscula del lucimiento personal: personal e intransferible.
«…Como un globo, que no otra cosa era, levísima envoltura de dilatado aire, subió y subió hasta perderse entre las nubes. Sí; allí pudo juzgarse que se le veía, cuando a su muerte el cadáver recibió el gran honor de genio y de héroe. Sin duda, creeríase que escalaba la gloria el espíritu de aquel cuerpo, sobre y ante el cual depositaban flores y hacían salvas, repetidamente, los artistas del Teatro Español y los soldados en la Cuesta de la Vega» [24].
Por los testimonios aducidos, puede verse que en torno a don Adelardo López de Ayala no todo el monte es orégano; a los elogios más rendidos, lindantes en la cursilería retórica, en el halago mediatizado, se suceden las peores sátiras, presentándole como un figurón; no se aclara, ni siquiera puede verse del todo; nos llega de él una especie de espuma, en la cual su figura se desvanece, y quizá lo fundamental y humano permanece cuidadosamente oculto, porque así lo deseó el propio interesado; nos llega de él la vanidad, la ambición, la intriga, cualidades ciertamente humanas, pero nunca recomendables, ni mucho menos meritorias, en el hombre perfecto y completo.
Pero si bien se analiza, causa sorpresa y lástima que todo esto que confluía en Ayala se perdiera en la terrible oquedad del figurón. ¿Era tal como le retratan sus amigos, o como le difaman y censuran sus enemigos? Téngase en cuenta, antes que nada, que sobre él pesó en todo momento el factor político, haciendo y deshaciendo muchas cosas; elevando a algunos, al mismo tiempo que Ayala subía, pues de otra forma no lo hubiera consentido un hombre que tuviera tan en primer lugar su conveniencia personal. Y en medio de una atmósfera parlamentaria, turbia y agitada, su figura se diluye y se desdibuja; a ratos nos parece el político, a ratos el escritor, según predominase uno u otro; lo que está fuera de dudas es que ambos supo él administrar con discreción y justeza, para hacer un personaje público, un jefe político, un hombre de estado; quizás a estas tres categorías Ayala debiera añadir otra, que, por cierto, sirve de título a una comedia famosa: un hombre de mundo.
Quizás esto fue inicio de su carrera y término de la misma. No nos imaginamos su figura de perilla y melena, como quieren sus biógrafos aduladores, trasladándose al plano de los tiempos clásicos, como ejemplo de auténtico señorío espiritual, sino a las escenas galantes de la dorada bohemia, donde él cifró algunos de sus sueños, entre el mundo de los suburbios y las miserias y el de las sedas, mármoles y cristal. Una tendencia instintiva le impulsó, en más de una ocasión, a vivir en esta atmósfera, rica y costosa, pero también de blandengue sensiblería. Esto se descubre en sus comedias de tipo burgués, pero mucho más en las cartas, que componen el Epistolario, donde, a dos por tres, surge el hombre al parecer delicado, con preocupación constante de enfermedad; sobre todo aquella tendencia a catarros bronquiales, y de eso puede decirse que murió; surge también el goloso, que se deleita con los buenos platos, y el que admira los refinamientos de los grandes salones, incluidos los de Palacio, donde vive horas de incertidumbre y dolor para nuestra historia. Ello acentúa un raso inconfundible de su carácter ególatra, vanidoso y egoísta. Los discursos parlamentarios, difícilmente separables de aquella torrencial verborrea caída sobre las Cortes Españolas, no son solamente un modelo de oratoria política, sino la más fiel expresión del cuidado y del pormenor, con que cada una de aquellas oraciones podían servir para derribar a un adversario y enaltecer -de eso se trataba- la figura del poeta y el político. Téngase en cuenta que, poseyendo una cualidad de todos sus biógrafos reconocida unánimemente, la lentitud y casi la pereza, hablar debió ser para él operación sumamente premiosa. En una de sus cartas se le escapa el ruego de que no le califiquen de lento y premioso, sin duda, porque esto, que pudiera ser característico de una mentalidad reflexiva, pudiera convertirse en arma para combatirle sus adversarios. ¡Sus adversarios! No hemos conocido hombre que viviera más aherrojado de la opinión ajena; más celoso de conservar el buen crédito, la perfección humana. Quizá porque en el fondo, de cuánto creía capaces a sus enemigos, políticos y literarios -lo mismo que él, después de todo-, nunca sería bastante el cuidado para cerrar todas las celosías al juicio de los demás. Cuanto dijo, cuanto escribieron sus biógrafos, fue tan sólo aquello que él consideró como prototipo: unos retratos donde apareciera hermosamente favorecido. Ese constante equilibrio inestable entre la opinión de los otros y la valoración personal; ese enorme desacuerdo entre la estimación propia y el aprecio ajeno produjo, sin duda, el desgaste de aquel hombre, cuya vida, llena de triunfo y peripecia, apenas duró medio siglo. Cuando hoy repasamos su obra, nos damos cuenta de su preocupación personal, gracias a la serie de ensayos y tanteos que precede a la creación de cada uno de los personajes; pero además a una depurada labor de lima, un afán por la frase esmerilada, que sonara bien, aunque muchas veces el sentido se perdiera en aquel mar de palabras. En él mismo naufragaba también la política, como clave de buen sentido, en aquella época tan turbulenta. Después de todo, muchos hombres podían afirmar que la, cuestión no era pasar, sino señalarse, gobernar, conquistar, ya que no coronas de oro, por lo menos de laurel: Ayala es uno de tos coronados, al mérito y a su inspiración, y con aquellos arrequives pensó deslumbrar a los pobres campesinos de Andalucía y Extremadura ; a los demás, al mundo de los salones, les ofrecía el drama de tesis, con ideas más o menos originales y adecuadas, pero siempre en una bella expresión.
No era enteramente un hombre retórico y mucho menos el sometido al imperio de las reglas; pero sí el cultivador de las buenas formas de expresión. Sus triunfos parlamentarios, con los cuales hizo y deshizo gobiernos y coaliciones políticas, hasta su oración por la Reina Mercedes, con que culmina -y se cierra- su actividad oratoria, debió ser el resultado de un adiestramiento, casi minuciosamente medido y cortado. Semejante a sus dramas o a sus comedias, Ayala era hombre de teatro, y en cada una de sus apariciones en la gran escena del mundo habría de tener un adecuado continente, una calidad y un fondo sobre el cual desarrollarse.
Reconozcamos que, aun al servicio de sus propios intereses y de la egolatría personal, el esfuerzo que hubo de mantener durante toda su vida debió ser enorme. Necesitaba que todos se fijasen en él; era preciso cultivar el tipo de adalid, de nueva Calderón del siglo XIX; para, esto, la vida fuera poco a fin de conseguir el gran mito de la fama.
La vida, tal coma se ha contado
Don Adelardo López de Ayala nació en Guadalcanal el día 1 de mayo de 1828. Este pueblo era entonces de la provincia de Badajoz; más tarde fue de Sevilla. Esta circunstancia parece que dio ocasión a disputar estas dos provincias españolas, recabando cada una para sí el nacimiento del hombre ilustre. Ayala, con todo, se tuvo siempre por extremeño, por lo menos en lo referente a sentirse entroncada con la mejor nobleza de aquella tierra. Fueron sus padres: don Joaquín López de Ayala y Silveira y doña Matilde Herrera. En aquel ambiente, grato y nostálgico, en la suave poesía de sus montes, transcurrió la niñez y una buena parte de su Juventud, y aun en horas de agitación y revuelta, Ayala buscó su refugio en Guadalcanal. Alguna vez, al volver maltrecho de la contienda, encontró consuelo en aquella tierra querida:
«Y estos salvajes montes corpulentos,
fieles amigos de la infancia mía,
que con la voz de los airados vientos
me hablan de virtud y de energía,
hoy con duros semblantes macilentos
contemplan mi abandono y cobardía,
y gimen de dolor, y cuando braman,
ingrato y débil y traidor me llaman.»
No es el mundo de la Arcadia y de la égloga, sino el paisaje subjetivo y romántico, éste que encuentra en el lejano recuerdo de su niñez don Adelardo. Pero este sentido de dulce melancolía y amargo escepticismo se disolvería ante la consideración de su propio valer; había heredado, de sus pasados, fuerza, talento, virtud; recordaba que salió de tierra de héroes y pensó que sus fuerzas físicas pudieran compararse a las de García de Paredes, el «Hércules extremeño»; y los héroes de la tierra servirían de modelo: Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, vivirían en su imaginación en su niñez, revividos en los relatos escuchados de labios de la madre, en compañía de los hermanos, en la grata quietud de la casa paterna.
Oteyza recuerda la proximidad de Portugal: «Entre la aristocracia de Extremadura existían, existen y existirán tipos que se asemejan en cuerpo y alma a los fidalgos portugueses, con los que siempre tuvieron relaciones de frontera. Y Ayala adoptó las determinantes físicas y espirituales de estos hinchados señorones. Su figura rechoncha, tanto como fornida, se prestaba al empaque solemne, y él lo tomó. Además, dejándose la melena, el mostacho y la perilla, supo construir una cabeza de caballero del siglo xvm. Para que el retrato estuviese hablando, sólo faltaba que Ayala hablase apropiadamente. Así habló, cuándo en verso, con rotundas estrofas de conceptos magnificentes; cuándo en prosa, en discursos ampulosos y resonantes… Su voz, bronca por naturaleza, la engolaba con el artificio. Sí; Adelardo López de Ayala, un extremeño aportuguesado, que son los más extremeños de todos»[25].
La condición de su familia le proporcionó una vida con bastante holgura; no tuvo que «servir al Rey», como García Gutiérrez, ni ocuparse de trabajo manual, como Hartzenbusch. Por el contrario, los años de niñez y juventud aparecen dedicados enteramente a la cultura de las Humanidades. El mismo, en una de sus cartas, relata cuánta pesadumbre le causó la muerte del cura que había sido su maestro; el latín le fue familiar, gracias a este preceptor, hasta el extremo de leer y traducir con facilidad los versos de Horacio y Virgilio; en el primero adquiriría una de las huellas más hondas de su poesía; en tanto que Virgilio podría ofrecerle el modelo humano de sus tipos. No debió de ser distinta la formación intelectual de Ayala de los demás hombres de su época; preponderó, ya en aquellos tiempos, el verso de modelo clásico y, más que nada, Calderón; los modelos remotos de su teatro deben encontrarse en estos años de adolescencia. La Arcadia feliz, cifrada en la niñez de Guadalcanal, acabó relativamente pronto, pero la familia pensó, con mucho acierto, que no era prudente entregarse a los versos como simple entretenimiento y, en consecuencia, Ayala fue llevado a Sevilla, donde obtuvo el grado de Bachiller; por cierto que el muchacho no dejó de sorprender, desarrollando ante el tribunal una tesis sobre la novela como venero literario, siguiendo el consejo nada menos que de don Alberto Lista, uno de los mayores prestigios de su tiempo, en el mundo de la inteligencia, y que graciosamente comentaba que ésta era la primera vez que la novela sacaba de apuros a un estudiante.
Se le ofreció al joven Adelardo, en aquel momento, la duda y la vacilación sobre qué carrera universitaria había de elegir; no parecía lógico, ni aconsejable, el modesto grado de bachiller, sobre todo teniendo en cuenta su ilustre prosapia y, más aún, el ancho horizonte que se le ofreciera para el porvenir; por fuerza habría de ir a la Universidad, y de ella, a la Facultad de Derecho, pues el título de abogado habría de ofrecerle posibilidades, no profesionales, sino de habilidad y adaptación a la política. De su estancia en las aulas hispalenses queda la estampa del mal estudiante -no llegó a licenciarse-, díscolo y extraño; que gustaba de la vida apicarada y borrascosa, pero más que eso, de ejercer hegemonía, amistades y enemistades; bandos, o sea la política. Cambió los bártulos y baldos de su época por las obras de Hartzenbusch y García Gutiérrez, gratas a su imaginación desbordada. En este medio universitario es probable que conociese personalmente a García Gutiérrez
Un suceso imprevisto le ofrece la primera ocasión de mostrar su inclinación política: el claustro había prohibido el uso del sombrero calañés y la capa corta entre los estudiantes, sin duda, por considerar tales prendas inadecuadas a la juventud universitaria. La medida no parece fuese demasiado popular, y promovido el alboroto estudiantil, Ayala arengó con unas brillantes octavas reales: encontróse, con ello, en su elemento, comenzando a ser agitador, y para colmo, días después, perseguido por la policía. Se ocultó, según parece, en la calle de la Alhóndiga, y una pobre moza del mesón se encargó de despistar a los agentes, en tanto que el muchacho se encaminaba hacia Guadalcanal, refugio y asilo en muchos momentos de su agitada vida política. Comenzaba así a ser héroe; por primera vez se sentía orgulloso de verse perseguido; algo así como la que deseaba el joven Espronceda, apareciendo a los ojos de sus camaradas perseguido y desterrado. En el mundo de las letras, esto siempre ha tenido gran valor.
En este paréntesis de Guadalcanal escribe sus primeras obras: Salga por donde saliere, Me voy de Sevilla, La corona y el puñal, La primita y el tutor y La primera dama; esta última representada por su hermana, la que después fue Marquesa de la Vega, y muy elogiada por su madre doña Matilde de Herrera[26]. Todas se han perdido; pero por los títulos apuntados, y la circunstancia de ser representada alguna por familiares, indican que se trataba de los primeros ensayos dramáticos, muy pegados al teatro romántico y también al costumbrista. Igualmente se han perdido sus primeras poesías; solamente se conservan la leyenda: Amores y desventuras y Los dos artistas.
Tras esta estancia en Guadalcanal se traslada de nuevo a Sevilla, donde se instala en la casa de los Alcázares, llamada del Loco, y donde, según opinión de Latour, escribe Un hombre de Estado. Aparte el éxito y significación del momento, en esta primera obra de Ayala, no es difícil descubrir la intención política: el tema podría serle muy grato a un joven que a los dieciséis años se había sentido guerrero y cabecilla de motín, y había sentido las mieles del triunfo y de sentirse perseguido; es decir, empezaba a ser el prototipo del personaje de su drama.
Con esta obra en su equipaje, y lleno dé ilusión por conquistar la fama, Ayala llega a Madrid en 1849. Allí tenía un gran amigo: Manuel Ortiz de Pinedo. Los proyectos menudearon: la política y la literatura serán los dos ejes de su vida y en ambos estaba seguro de triunfar.
Desde el primer momento, dos preocupaciones le asaltaron al joven Ayala: tener amigos y tener un café donde reunirse. En cuánto a los primeros, habrían de surgir alrededor de Ortiz de Pinedo, y después de Emilio Arrieta, los dos mejores y los más queridos; respecto al café, ya desde el primer día eligieron el Suizo. Era la época de las tertulias y las peñas, más o menos literarias y encubiertamente políticas. Y Ayala; que ambas cosas buscaba, sentó sus reales en aquel café, con mesa y mozo, para las futuras reuniones. La Corte le atraía y le deslumbraba; aquel Madrid isabelino, suntuoso y brillante, espléndido de jardines y coches de caballos, se le ofrecía como una hermosa mujer, a la que era preciso conquistar; por lo menos, cosa parecida le comunicó a su amigo, recién llegado a Madrid, y tras haber dado el primer paseo por la Corte: «La mejor moza de Madrid es la calle de Alcalá».
Así comienza su vida bohemia; vivió en una casa de huéspedes de la calle del Desengaño, uno de esos hospedajes mercenarios, con las habituales molestias, tan señaladas en Moratín, Larra o Mesoneros. La rasa, para él, como para los jóvenes de su tiempo, le prestaría pocos alicientes, y las calles y el café serían su habitual refugio.
Muchos sueños de gloria de aquel escritor incipiente despertarían en este momento. De sus primeras tentativas, nada le preocuparía tanto como dar a conocer su drama: Un hombre de Estado. En él había cifrado, si no la conquista de la gloria, por lo menos -y no era de pequeña importancia- el punto de arranque de sus ambiciones. El joven Adelardo, recién salido de un rincón provinciano y pueblerino, deseaba triunfar lo más pronto posible; él no sabía aún cómo, pero tenía una decisiva vocación de escritor y una voluntad política terca para el logro de sus ideales. No se trataba de un profesional de estos dos, sino de un apasionado cultivador, para los cuales se hallaba muy predispuesto. Tenía juventud, arranque, energía, ambición, y, por añadidura, sentíase respaldado por el valor de una familia ilustre. La Corte, con todos sus altibajos, le abriría sus puertas. Pronto entabló cordiales relaciones; tuvo amigos entre aquellos literatos y bohemios que frecuentaban los cafés, en cuya atmósfera calenturienta y cargada se fraguaban no pocos complots de la política, y muchos sueños dorados fueron asequibles, en poco tiempo, a la luz de las candilejas del teatro. El primer paso que Ayala tenía que dar, aun con las zozobras y angustias de todo el que empieza, representó un avance seguro en la carrera literaria, entonces empezada; trató de entablar amistad con los principales críticos. Eran por aquella fecha dos de los más señalados: Fernández Espino y Gil y Zárate; el primero, que tan vinculado aparece en el mundo literario de Fernán Caballero, representaba uno de los valores más auténticos de la tradición clásica, como hijo del siglo xvm. Acogió muy bien al joven escritor, y la obra que le presentaba la creyó un acierto muy significativo del momento. En cuanto a don Antonio Gil y Zárate, la cosa ya no fue tan lisonjera; era éste un dramático que cultivaba el género llamado histórico, y tal preponderancia había ganado que su Carlos II, el Hechizado, pese a sus hondos ribetes de melodrama, recorrió los escenarios de España, logrando un aplauso muy general y casi unánime, si bien de gentes de no gran preparación literaria. No puede negarse que Gil y Zárate, lo mismo que Tamayo y Baus, y por las mismas razones, era un hombre que se formó en el teatro como hijo de actriz, y que además gozó de una situación privilegiada; logró una superioridad, que encuentra su proyección en el Manual de Literatura Española, que no puede despreciarse en la serie de tratadistas de la época. Las dos vertientes de Ortiz y Zárate, el creador y el didáctico, pudieron muy bien llevarle a esta categoría que disfrutó, cuando el joven Ayala se le presentó con el drama, seguro como estaba de que llevaba una obra maestra. No fue así, o, por lo menos, el informe de Ortiz y Zárate fue desfavorable, hasta el extremo de aconsejar al autor que abandonase el camino del teatro y se dedicase a concluir su carrera universitaria. Es muy conjeturable que Ortiz y Zárate no leyese el drama con detención y pudiera contestar can un «no hay tales carneros», como se cuenta del actor Julián Romea; pero aun dado el caso de que lo hubiese leído atentamente, pudo pesar en aquel su mal juicio el temor de elevar a otro cultivador del género histórico con arrojo suficiente para arrinconarle a él. Pudo ocurrir esto; lo que no contó el crítico fue con la voluntad terca y decidida de aquel escritor de veintiún años, liberal arrebatado, más por temperamento que por convicciones, que, en punto a su obra dramática, no quería ceder pulgada, y no volvería a su pueblo, pues aquel mundo literario y político que la Corte le ofrecía era su trinchera. Por aquellos mismos días comenzó a cultivar el periodismo, que tantos éxitos le había de conceder, y contó con sus primeros amigos, aparte de Ortiz de Pinedo, que tan útiles habrían de serle. Quizás el mayor de todos, Emilio Arrieta, compañero en las horas inseguras y amargas, a quien el poeta hace confesión lírica de no pocas amarguras; por su condición de maestro de música de la Reina, compositor de buenas partituras, no sólo le acompañaría con las melodías en sus libretos de zarzuelas, sino que en situaciones difíciles pudo ser un contrapeso y acaso un salvavidas; pero también contó con la amistad leal y beneficiosa de don Cristino Martos y don Antonio Cánovas del Castillo, que todavía después de su muerte supieron honrar la memoria de aquel a quien vieron salir de la nada y escalar las primeras magistraturas.
En los últimos días de agosto de 1850, haciéndosele una eternidad aquel tiempo, gastado en la bohemia de las noches de claro en claro, entre el café y la calle, la aristocracia y la vida de los bajos fondos, tal como él mismo relata en su novela Gustavo, sin duda de su juventud, decide dar un paso mucho más eficaz y firme: dirigirse por carta al Ministro de la Gobernación, don Luis Sartorius, Conde de San Luis. La carta, que ha pasada a ser documento literario para la historia de Ayala, está concebida en los siguientes términos:
«Excmo. Sr. Conde de San Luis.- Sin duda extrañará a V. E. que antes de tener el honor de conocerle, me haya tomado la libertad de molestarle, pero yo le suplico que perdone mi atrevimiento, al menos por él demuestro lo mucho que de su bondad confío. Desanimado de lo que se dice de la lentitud con que en el Teatro Español se ponen las producciones nuevas, y siéndome imposible permanecer mucho tiempo en la Corte, resuelto me hallaba a volverme a uno de los últimos pueblos de Andalucía, de donde he venido para hacer ejecutar el adjunto drama, si las noticias que he tenido de la bondad de V. E. no hubieran reanimado mis esperanzas. Señor Conde: me presento a V. E. sin otra recomendación que la que pueda darme mi primer encargo; ni tengo otras recomendaciones, ni haría uso de ellas aunque las tuviera. No le pido que lea mi drama, porque no le hago el agravio de juzgarle tan desocupado; pero toda obra nueva exige de derecho que se lean las primeras páginas y eso es precisamente lo que exige la mía. Si por ellas halla V. E. que podrá merecer su bondad, puede someterla al juicio de persona más desocupada, y si su fallo me fuese favorable, me atrevería a suplicarle que me conceda la gracia de ser ejecutado en el Teatro Español antes de enero; gracia para mí de inmenso valor; pero quizás pequeña si se compara con la noble generosidad que V. E. ha usado con todos los ingenios españoles. Quisiera ser muy breve, pero parece arrogancia no suplicarle de nuevo que me perdone mi atrevimiento, atendiendo que a pesar de ser el drama que le remito el fundamento de toda mi esperanza, me hallaba resuelto ya a retirarme sin ejecutarlo. En tan penosa situación se prescinde de todo, pero si es triste perder la esperanza cuando los años han ido disminuyendo los deseos, V. E., que aún no se encuentra lejos de mi edad, comprenderá cuán doloroso será perderla al principio de la juventud y cuando todos los deseos, y en especial el de la gloria, conservan toda su intensidad.-Se ofrece de V. E. s. s. q. b. s. m.,
Adelardo Ayala.- Madrid, 1 de septiembre de 1850. Calle del Desengaño, número 19, cuarto, 3º»[27].
Ayala, con esta carta, había dado un paso decisivo; obsérvese el tono, aunque amable y halagador para el gobernante y mecenas, no exenta de una petición en firme, casi de una exigencia; brava manera, sin duda, de abrirse camino; en lo sucesivo, Ayala lo empleará alguna que otra vez. Le pone al Conde de San Luis en el disparadero de atenderle o bien permitir que un joven de tales prendas vuelva a su pueblo. ¿Y si era un talento, uno de esos que rara avis nacen en los más alejados puntos de la capital, y por no haberles escuchado quedan perdidos para siempre, malogrados, sin haberles concedido oportunidad? Tal debió de ser el pensamiento del Ministro, pues en seguida llamó a su secretario, don Manuel de Cañete, y le rogó que examinase con toda detención la obra. Era Cañete el brazo derecho de aquel político, pero además, y como complemento de su acción gubernamental, uno de los mejores críticos de su tiempo; por lo menos de mayor prestigio y eficacia. Llegó momento que a él confluyó cuanto de valor intelectual surgía en el momento. Quizá mucho más de lo que pudiera merecer por el valor de su crítica; pero ello es cierto que, entre el prestigio de su obra y la eficiencia cerca del hambre de poder, Cañete representaba poco menos que un monopolio.
El drama fue leído por Cañete, y aunque algunos defectillos le sacara, fácilmente corregibles, su opinión distaba de ser la de un Ortiz, y Zárate, y la obra le pareció bien y, sobre todo, viable. Llamó al joven autor y, junto con él, se leyó de nuevo, rectificando a petición de Cañete el primer acto. Es de suponer que Ayala no opondría el menor reparo, sino que muy gustoso la corregiría, pues aunque en el fondo su egolatría era que nadie le enmendase la plana, en aquellas sus incipientes páginas no le quedaba más recurso que aceptar correcciones y además sonreír y agradecer que el mecenas y el crítico se dignasen acogerle. Tiempo habría después para el desquite. Por de pronto, el único camino para que el drama saltase del papel a la escena era éste. Y Ayala lo había seguido con paso tan firme que el 25 de enero de 1851 el drama se representaba en el Español, con la cooperación de los mejores artistas de su tiempo: Teodora y Bárbara Lamadrid, José Valero, José Calvo, Antonio Pizarro, Antonio Alverá, Manuel Ossorio, Lázaro Pérez, Pedro Mafey y Bernardo Lloréns.
El éxito, en cierto modo, fue circunstanciado. La Época y El clamor público califican al drama de lento, extenso y pesado. Con todo, el germen político que llevaba le daba una extraordinaria vitalidad.
No sabemos si, como a Bretón por su obra Marcela, le darían los consabidos 16 duros por derechos de autor, o con él hicieron tarifa especial; lo cierto es que el drama, con un símbolo político en su argumento, obtuvo éxito, y conocidas son las frases de Bretón calificándolo de «la mejor mina de Guadalcanal»; y Ortiz y Zárate, rectificando su antigua opinión, calificando el drama de «ensayo de Hércules»; y los dos, como se ve, valoraban mucho más la supervivencia que los méritos intrínsecos. Ayala se había acercado al Conde de San Luis implorando protección, pero no había ofrecido a cambio incorporarse a ninguna política; ni aun siquiera definirse moderado o progresista. Cristino Martos, gran amigo de Ayala desde el primer momento, subrayó los méritos literarios y también el contenido político. En fin, tanto se valoró la primera obra de don Adelardo que, del propio Ministro de la Gobernación, recibió a raíz del estreno un destino de 12.000 reales, con que pudiera hacer frente a la vida y situarse en la Corte.
Un año después, López de Ayala llevó a la Censura su novela Gustavo, que es, sin duda, el mejor reflejo de la vida bohemia, entre política y literatura, de estos años. Y en esta misma fecha comienza sus relaciones con Teodora Lamadrid, a quien debió conocer con motivo del estreno de su primer drama, de cuyo episodio sentimental da cuenta el Epistolario, de 1852 a 1867.
Desde aquel momento, las puertas del teatro pueden considerársele abiertas; en el Teatro del Drama estrenó el 20 de marzo de 1851 aquella obra escrita por Ayala cuando apenas contaba diecisiete años, y muy influida por los mejores autores de la Edad de Oro, cuya lectura parece inmediata y reciente: Los dos Guzmanes. La comedia, que iba dedicada a don Eugenio Vera, obtuvo un éxito tan menguado, que solamente se representó durante siete días. Culpóse de la falta de público a suspender su actuación de la Nena, que solía amenizar el final con bailes un tanto procaces y cierto lujo de vestidos. Sus intérpretes fueron: Concepción Ruiz, Josefa y Laura García, Facundo Aíta, Rafael Muñoz, Vicente Caltañazor y Joaquín Barja.
Guerra a muerte, zarzuela, con música de Arrieta, estrenada en el Teatro Circo el 21 de julio de 1855, «un bellísimo juguete por la riqueza de sus cantares», pasó tan inadvertida, que ni siquiera dieron cuenta los periódicos, a pesar de sus intérpretes: Amalia Ramírez, Teresa Rivas, Francisco Calvet, Ramón Cubero, Francisco Salas y Vicente Caltañazor.
Estas primeras manifestaciones de su obra dramática deben ser consideradas como parte integrante de las obras de su juventud; nacidas, probablemente, bajo la influencia de lecturas clásicas.
El drama Rioja fue estrenado en el Teatro Español el 26 de enero de 1854, con los siguientes artistas: Teodora Lamadrid, Joaquina García, Joaquín y Enrique Arjona, José Calvo, Manuel Ossorio y Victoriano Tamayo. La zarzuela La estrella de Madrid, representada por estas mismas fechas, tuvo como intérpretes a las actrices Latorre y Soriano y a los actores Cubero, Font, Calvet, Caltañazor y Fuentes.
En 1854, encontrándose el partido moderado en la oposición, con el levantamiento de Espartero y triunfar la disolución de Cortes por Sartorius, creyó el poeta la ocasión oportuna para estrenar su zarzuela Los Comuneros, con música de Arrieta, por la actriz Amalia Ramírez y los actores Salas, Caltañazor, Font, Calvet, Becerra, Cubero, Marrón, Franco, Díaz y Unánue. El 20 de febrero de 1856 estrenó en el Teatro Lírico la. zarzuela, con música de Oudrid, El Conde de Castralla, interpretada por Adelaida Latorre, Amalia Ramírez, Agustina Marco, Carolina Blanco y Pilar Lázaro y los actores Francisco Salas, Vicente Caltañazor, José Font, Francisco Calvet, Joaquín Becerra, Ramón Cubero, N. Franco, Vicente Pombo, N. Pellizary, Manuel Fernández, N. Unánue y Manuel Malla. Fue prohibida a la tercera representación por orden del Gobernador Civil, sin duda por creer una alusión a Espartero. En la sección de Indirectas de El Padre Cobos, año II, núm. XXXVIII, 5 de marzo de 1856, escribe, probablemente el mismo Ayala, o por su inspiración, lo siguiente: «La literatura de El Aragonés (alude a un periódico de Zaragoza y a unos artículos dedicados al General Espartero) me recuerda la literatura del señor Ministro de la Gobernación. Y el Ministro y la Literatura me recuerdan que ha sido prohibida la representación de la zarzuela El Conde de Castralla, después de estar autorizada por la Censura. Cuestión, ¿la ha prohibido el Ministro o el literato? Ni uno ni otro. La ha prohibido la revolución de julio, porque no quiere que la miren con gemelos». Escosura estaba en Gobernación.
Con ellos, en este breve espacio de tiempo que va desde 1851 a 1856, puede darse por concluida la primera etapa del teatro de don Adelardo. Pero la política lo envuelve demasiado, y su teatro no sólo se resiente de ello, sino que aparece mucho más dislocado del romanticismo; la línea ondulada que supone su dramática en los inicios, se desvía voluntariamente de la lógica tanto como de la fatalidad, entre personas y conflictos, creyendo de buen augurio llegar a las lindes del sacrificio, como ocurre en Rioja, salvando sólo el sentido cristiano y romántico del irreligioso que pudiera aparecer exacerbado en algunos dramas de su tiempo. Y a todo esto, demostrando el joven dramático estar en posesión de una locución fácil, sencilla, acelerada en el clímax del desarrollo, hasta las escenas más culminantes y el desenlace rápido e insospechado. Todo esto, no cabía la menor duda, era una consecuencia de su vocación política.
Sin embargo, Ayala, intrigante y tornadizo, no siempre actuó en la misma línea y norma de conducta, de acuerdo con unas ideas firmes c inconmovibles. Y es curiosísimo que el biógrafo, interesado en presentarnos un personaje ecuánime, generoso y humano, haya escrito conceptos como los siguientes: «Es evidente que el hombre y el pensador se dividieron en la cuestión religiosa, y si el hombre besó el primero el anillo a los Prelados en las Constituyente de 1867, y el político votó por la libertad de cultos, fue porque la vida del Gobierno imponía ante la práctica, no el sacrificio de los amares de la conciencia, que allí viven en su vida y en su culto, pero sí las transacciones del perdón y del olvido por la misma Iglesia consagrados para la paz y la tranquilidad de los estados»[28]. Con ello, parece empezar una dialéctica que había de culminar en el Congreso, contándose los éxitos oratorios casi como si fueran escénicos.
Del personaje central del drama Rioja se quiso hacer todo un símbolo; no era una plegaria, sino un carácter, casi un santo; tal es el sentido ético que quiso descubrirse en él. Lo que sí parece cierto es que el teatro de Ayala, quizás a diferencia de los demás, aparece cargado de intención política que su propio autor representa, a la cabeza de un movimiento claramente revolucionario, que provoca la crisis del 1854 cuando el Conde de San Luis disuelve las Cortes, tras una derrota parlamentaria del Gobierno en el Senado. Con ello, los campos se deslindaban, dejando a un lado a una serie de gobernantes en la cesantía y unos cuantos jóvenes, que deseaban entrar en la lid, más prestos a la lucha por la reputación y la fama, que medros personales y vanas grandezas; por lo menos, esa era la consigna lanzada como preludio de los ideales que cristalizarían en el 68. Aquellos hombres tenían ya carácter de héroes de barricada; veían fácil el acceso a los primeros puestos, quizás a la magistratura de los Ministerios; pero al fin, como jóvenes, con un entusiasmo luminoso y poco quemante; algo así como la charamasca, muy brillante, que presto se apaga. Pasada la tormenta muchos trataban de nuevo orientar sus vidas, encajar en aquel maremagnum de los partidos, ser uno de los más destacados, o bien confesar su remordimiento, ante un propósito no logrado, por una serie de circunstancias, no la menor la inmadurez del movimiento revolucionario.
En estas circunstancias, mientras los tanteos e iniciativas corrían soterrañas por el mapa político, se formó un Gobierno presidido por el Duque de la Victoria, y acentuada la política en un sentido progresista, apareció el periódico de oposición: El Padre Cobos, uno de los primeros, si no en calidad literaria, por lo menos en intención y en capacidad ofensiva. El Gobierno se encontró con un arma terrible para criticar su actuación; en serio o en broma, siempre con fuerte intención satírica, por sus páginas iban a desfilar, puestos en solfa, las políticos y los gobernantes; se criticarían hasta la demolición los discursos, programas y proyectos, habría para todos abundantes alfilerazos; pocas, Muy pocas dedal.adas de miel, y a lo más, para excitar el apetito, agrio comentarios a la actualidad. Desde aquel momento, los bandos del Gobierno podrían dividirse convencionalmente, usando términos de novela morisca, en: zegríes y abencerrcajes, con lo cual las trabas de los gobernantes, que contaban con esta vocinglera oposición, debieran ser enormes. Contra lo que puede pensarse, El Padre Cobos, periódico de oposición gubernamental, tuvo muy amplio campo de actividad; por de pronto, figuraban como dirigentes y adheridos hombres de tan sólida representación y variada procedencia como González Pedroso y Selgas, que fueron señalados como jefes, aunque figurara como editor responsable Francisco López. Instaló su redacción, más o menos clandestina, en casa de Esteban Garrido, y contó con las bien tajadas plumas de Cándido Rrocedal, Suárez Bravo, Ayala y Fernán Caballero. ¡Quién lo dijera! Extraña enterarnos que a Cecilia Bölh de Faber, al parecer tan alejada de la política, se la encuentre en un libelo de esta categoría; pero esto no parecerá tan raro si se la recuerda admiradora de Balzac y de Voltaire, a quien, por otra parte, condena; y si se, tiene en cuenta su posición de equilibrio y eclecticismo político entre los Montpensier y la Reina[29].
De un suceso que debió impresionar la sensibilidad pública, como el intento de regicidio del cura Merino, en 2 de febrero de 1852, nada dice Ayala, no ya en su obra, sino ni tan siquiera de su vida en aquellos momentos de la Corte. Debía estar preparando su incorporación al movimiento unionista, pero no deja de llamar la atención que este joven «métome en todo» no contribuyese con su colaboración literaria a celebrar el nacimiento de la Princesa de Asturias y el restablecimiento de su madre, Isabel II, en el atentado, con las fiestas del 18 de febrero del citado año. El Curioso Parlante describe así el paso del cortejo real: «Al lado de su ferviente anhelo, en comparación de su sincero enternecimiento, a la vista de la real carroza en que se encerraban los objetos de su veneración y cariño, qué son el aparato majestuoso y su cariño, el séquito brillante, la magnífica decoración de aquella marcha triunfa]? ¡Qué los arcos y columnas; qué los alcázares y templetes alegóricos; qué las luminarias, las músicas y los fuegos, al lado de aquel mágico cuadro, en que una Reina de catorce millones de súbditos, en que una madre cariñosa, en que una hermosa matrona, en cuyo augusto semblante brillan a un tiempo la majestad, la ternura y la belleza, entre las aleadas del pueblo, entre brillantes filas de guerreros, entre la nube de palomas y de flores que cubrían la atmósfera o tapizaban el suelo, entre el ruido de la artillería y el repicar de las campanas, ahogados por las férvidas aclamaciones de la multitud, atravesaba lentamente su heroica capital, desde el alcázar regio hasta el pie del altar de la Reina de los Cielos, de la Augusta Patrona de los Monarcas Españoles?»[30].
En el Teatro del Drama estrenáronse aquel 18 de febrero de 1852 dos a propósitos alusivos a las circunstancias: El don del cielo, para conmemorar el nacimiento de la Princesa de Asturias, y La esperanza de la Patria, ambas de Manuel Tamayo y Baus y Manuel Cañete; esta última llevaba unas ilustraciones musicales de Blasi, esposo luego de Teodora Lamadrid. España luchaba con el Despotismo y la Anarquía; salían en su defensa la Religión, la Libertad, la Justicia, el Saber y el Valor; concluían sentándola en el trono mientras se declamaba a voz en grito:
Despotismo:
¿Qué harás si a mi voz también
rudo invasor te aprisiona?
España:
Sucumbir, como en Gerona,
o triunfar, como en Bailén.
Anarquía:
¡Y si avarientos extraños
hacen de su fuerza alarde!
Libertad:
¡Aquí habrá siempre un Velarde,
un Palafox y un Castaños!
Despotismo:
Ay, si a lo que el pueblo ibero
madre proclama y señora,
asesta mano traidora
golpe de iracundo acero!
España:
En vano de un pecho infiel
fuera la traición sañuda;
broquel de inocencia escuda
a la cándida Isabel.
Contra sedicioso anhelo
tengo yo un pueblo leal;
contra pérfido puñal
hay un Dios justo en el cielo.
Y cualquiera inicua saña
¿qué logrará? ¡Hacer mayor
el tierno y profundo amor
que tiene a Isabel España!
Lo representó Teodora Lamadrid, Concepción Rodríguez y Joaquín Arjona[31].
Es muy difícil hoy, frente al enorme conglomerado de artículos del Padre Cobos, determinar cuáles son de unos y de otros, ya que todos aparecen sin firma, por ser esta condición esencial para el carácter oposicionista. Ni aun recurriendo a las condiciones peculiares del estilo puede lograrse gran cosa, ya que la pasión política con que se combatía los uniforma a todos y cualquier arma es buena con tal de servir para derribar al contrario. Bajo aquel fraile tomando rapé, que figuraba a la cabecera, se planteaba el combate político en las dos épocas de su publicación; 24 de septiembre de 1854 a 30 de junio de 1855, primera; 5 de septiembre de 1855 a 30 de junio de 1856, segunda[32].
Es lamentable que, redactado por escritores de lo más selecto de entonces, la pasión política desbaratase la calidad literaria o científica que hubiera podido tener. Sin esta excitación a flor de piel, el periódico alcanzara un tono como La Ilustración o El Semanario Pintoresco.
De la intención satírica contra los escritores y los artistas véanse algunos ejemplos. «La literatura está de luto; la política de enhorabuena. Siempre la literatura y la política se han disputado a los grandes talentos. Los distinguidos literatos don Eduardo Chao y don Enrique Cisneros acaban de abandonar la literatura para dedicarse a la política. Mucho gana con esto la política. Pero, ¡oh, dolor!, mucho más ganan las letras.»
«Tres cosas agradables: una belleza de diecisiete años, con ojos azules o negros, a gusto del consumidor; cincuenta mil duros en billetes de banco, y no ver a don Joaquín Arjona hacer galanes ni romanos.»
«En el Teatro del Circo se acaba de representar una zarzuela del señor Camprodón; a ésta seguirá otra del señor Olona, y se habla también de otra del señor Suárez Bravo. Estas obras podrán no ser muy buenas, pero en cambio son originales… de Mr. Scribe.»
«El Teatro de la Cruz funciona. ¿Cuáles serán este año las obras crucificadas?»
«Se dice que el señor Ventura de la Vega está escribiendo para el Teatro Real una ópera, que pondrá música el señor Arrieta, con el título de El Aljibe mágico. Esta obra es un arreglo de una refundición de una traducción, El pozo de los enamorados. La refundición, La cisterna encantada. Y el arregIo. El aljibe mágico. A la quinta transformación, esto, de seguro, para en alcantarilla.»
«Lo que más agrada de las comedias del señor Eguilaz son los últimos versos, de las últimas escenas, de los últimos actos, porque lo único que tiene de bueno lo malo es el fin.» El P. Cobos, núm. 1.
«En estos días de lluvia hemos visto a don Antonio Gil y Zárate con dos paraguas; uno para él y otro para una zarzuela que está escribiendo.»
«La Biblioteca de Autores Españoles acaba de publicar el tomo I de poetas líricos de los siglos XVI y XVII. El Padre Cobos ha examinado esta colección y piensa hablar de ella largamente; limitándose, por ahora, a aconsejar en serio al señor Rivadeneira que en lo sucesivo no confíe trabajos de esta especie a colectares como don Adolfo de Castro, que: convierten en barro y desnaturalizan todo cuanto tocan.» (Y le dedica tres artículos cazándole «gazapos», en los números IV, V y VII, algunos muy oportunos y graciosos.)
Las alusiones políticas, muchísimo más abundantes y aceradas, recogen el momento en que la tendencia unionista; uno de los pilares más sólidos, empezaba a resquebrajarse; el movimiento alcanzaría cimas inconmovibles, tales como los generales Serrano y O’Donnell, cuya adhesión a la Reina había sido tan firme hasta el año 62; los pequeños chispazos del año 56 son comentados en el periódico: «Son tres: lo de Valencia, lo de Bol y lo de Lorca. Decimos lo, porque para nosotros es el y para el señor Escosura es la. Aquí hay una cuestión gramatical que no nos atrevemos a resolver hasta que nos digan su opinión un muerto y varios heridos».
«El señor Escosura llama manifestaciones enérgicas o lo que el Diccionario de la Lengua llama motines. Aquí se presentan varias autoridades atropelladas. Las de Valencia de San Juan, las de Bol, las de Lorca y la del Diccionario. ¿Será posible que el señor Escosura tenga algún resentimiento contra esta última autoridad? No puede ser, porque el Diccionario de la Lengua no es la mayoría del Congreso que vota en contra del Ministro de la Gobernación. Pero bien puede ser, porque no consta en el Diccionario votase el favor suyo cuando lo hicieron académico. »
«Si los amotinados no son más que manifestadores enérgicos de sus opiniones, los contrabandistas no serán más que traductores libres de artículos extranjeros; la joroba no es mas que una cortesía permanente, y los escamoteos de lo ajeno, demostraciones suaves del órgano de la adquisición. Proponemos estas modificaciones lexicográficas, apoyadas en la triple autoridad del señor Escosura como Ministro activo, conspirador premiado y académico impresionable.» El P. Cobos, año II, número XLVII, 5 abril 1856.
En la sección de anuncios se lee lo siguiente:
«Espectáculos.- Las pesquisas de Patricio pura encontrar mayoría. Gran función a beneficio de toda la compañía.
Personajes: El Consejo de Estado, galán, ausente de las incompatibilidades. Damas que están de más.
El presupuesto, Gracioso.
La Constitución, Dama joven que aún no ha nacido.
La falta de sentido común, Característica de la situación.
El Ministro de Hacienda, Barba.
El señor Escosura, Lengua.
Los electores, Partes por medio.
Tertulianos, que juegan al tresillo, mete-sillas y sacamuertos.
127 motines, acompañamiento de Espartero; 1.700 caballos, acompañamiento de O’Donnell, 1.700 millones, acompañamiento de la situación.
Apuntes, los Diputados que desean colocarse.
Dará fin con un gracioso baile del candil. La entrada, gratis. Esta función la paga el país.» El P. Cobos, año II, núm. LV, 30 mayo 1856.
A Ventura de la Vega se le han atribuido las Máximas políticas, no obstante haber sido fustigado en el mismo periódico algunas veces:
«La libertad, según varios autores,
es marchar al compás de los tambores.
Por eso el español entusiasmado
para ser liberal se hace soldado.
……………………………………….
Cuando era menos sabia nuestra tierra
teníamos soldados, pero no guerra.
Ahora que somos ya más ilustrados,
tenemos guerra, que no soldados.
En principios político-sociales
los hombres deben ser todos iguales.
Hoy por lo mismo quieren unos pocos,
que todos los demás se vuelvan locos.»
El P. Cobos, año 1, núm. XX, 2O enero 1856.
Fernán Caballero, según parece, es la autora del Congreso Infantil. El artículo, de una gracia ingenua y fresca tan peculiar en ella, trasplanta al mundo de la infancia el complicado escenario del Congreso. Después de haberse colocado en sus puestos los beneméritos de la patria, el presidente toca una pitadera de–áJcacer, a falta de campanilla. Entran los chiquillos que hacen de Ministros y ocupan su banco. El Presidente toma en su mano el libro de Bertoldo, que sirve de Constitución, mientras se aprueba el Código fundamental, N, saludando a la Asamblea dice:
Señores
Si este libro se perdiere
como suele, suceder… »
El P. Cubos, año l, núm. XXIII, febrero 1857
Lo más curioso del artículo es la copiosa cantidad de coplas y refranes, de buen folklore, con que los personajes se expresan. Cándido Noedal tuvo que defenderlo en el Congreso. El artículo Poesía pura, con EI Himno a Espartero, ha sido atribuido a don Adelardo López de Ayala; por lo menos, él mismo le defendió:
«¿Que nos van a quitar el oficio?
¡Sostened, chascanautas, la lid!
¡Cortes haya hasta el día del juicio!
¡Cortes, Cortes que no tengan fin!»
La intención política, emanada del movimiento de Vicálvaro, no era otra que promover la crisis del Gobierno; Espartero no duró ya mucho en el Poder; pero la gran revolución aún estaba lejos. Adelardo, joven ardiente polemista, ya en plena fiebre política, logró con la defensa de EI Padre Cobos uno de sus éxitos iniciales, y de ello da cuenta en el epistolario.
«Esta es la primera vez que mi voz resuena públicamente; no me juzguéis tan malvado que quiera comenzar cometiendo un perjuicio.
Grave, gravísima es mi situación, caballeros jurados. Los brillantes discursos que en este mismo sitio se han pronunciado; discursos cuya elocuencia está presente todavía en la memoria de todos, cuyos ecos aún resuenan en nuestros oídos; la notoria habilidad del caballero Fiscal que tengo delante; la inmensa popularidad del periódico acusado; mi carencia absoluta de práctica en ejercicio de esta naturaleza, todo me es contrario; sólo vuestra benevolencia me favorece, vuestra benevolencia y mi justicia, y nunca está solo el que de ella se acompaña.
Yo no puedo prestar a mis palabras la autoridad que han dado a las suyas los ilustres oradores que en este sitio me han precedido. Yo no soy Diputado constituyente; yo no soy hombre político; yo no soy…, ¡asombraos!, ni siquiera soy abogado. Pero si bien es cierto que la falta de cualidades que he enumerado quita autoridad a mis palabras, no lo es menos que me deja más apto para representar la opinión pública, que tampoco es abogado, ni hombre político, ni Diputado constituyente.
Escribiendo comedias he aprendido a conocer el corazón del pueblo. Mi profesión de autor dramático me ha puesto en continua inteligencia con él. He estudiado sus generosos instintos, y antes de ahora he tenido alguna vez la honra de interpretarlos fielmente en la escena española.
Siempre que le he referido alguna de los nobles rasgos de nuestros magnánimos Reyes, he visto en su entusiasta semblante impreso el amor a la Monarquía; siempre que he desarrollado en mis obras dramáticas algún pensamiento moral, sus aplausos me han demostrado la honradez de su corazón; siempre que he apelado al sentimiento religioso, en la expresión de su alma, en las lágrimas de sus ojos, he conocido que en España no es posible otra religión que la única verdadera, la eterna y divina de nuestros abuelos», y, tras este preámbulo, empieza el ataque: «Cuando yo dije que no soy hombre político, no sólo quise daros a entender que vengo a vuestra presencia desnudo de los odios y rencores que engendran las turbulencias políticas, sino que no he pertenecido, ni pertenezco, ni perteneceré a ninguno de los partidos militantes, tales como ahora se encuentran constituidos. Y no penséis que esto de no pertenecer a ningún partido es una posición especialísima en que yo me encuentro, no; una gran parte de la juventud, la parte más selecta tal vez, la que siente y piensa con más elevación, se encuentra en el mismo caso. No se ha afiliado a ningún partido, porque no quiere perder su inocencia antes de pecar; porque al afiliarse se haría responsable de crímenes que no sólo no ha cometido, sino que ha lamentado en el fondo de su alma; porque los partidos representan el desengaño, y ella aspira a representar la esperanza». El P. Cobos, año II, núm. LIII, mayo 1856. Defensas análogas a ésta aparecen de José González Serrano, Manuel Seijar Lozano, Antonio Mena y Zorrilla, Alejandro de Castro, Marqués de Cervera y Antonio de Jesús Arias. Por su contenido chispeante son notables las secciones: Indirectas, Fisonomía de las sesiones y la Sección de anuncios.
Para el joven Ayala, que llega a Madrid como un provinciano, mejor aún, como un pueblerino con ínfulas de familia y entusiasmos políticos y literarios, aquella Corte había de ofrecerle ocasión propicia; sin embargo, una cualidad que se destaca es su cautela; no aparece ostensiblemente el conspirador, excepción hecha su apoyo a El Padre Cobos ; dedica su actividad al teatro, sin caer en la vulgaridad de escribir obras de circunstancias, aunque la intención aparezca suavemente velada. Contemplaba el mundo un poco turbio de aquella situación política.
El error fundamental de la Reina lo inspiraba todo de arriba abajo; la revolución liberal que la había hecho triunfar sobre el carlismo era la misma fuerza que luego se dispararía contra ella; el problema de la desamortización eclesiástica, entre otras circunstancias, serviría para fragmentar el apoyo liberal, creando el grupo de los puritanos de clara aproximación carlista. Con tales antecedentes, la política que percibe v olfatea Ayala desde la adolescencia, la lamentable experiencia de Espartero y el turno alternativo, establecido por Isabel, entre moderados ultras y puritanos en aquel lapso histórico que va desde 1844 a 1848. No es aún el momento que más le atrae al joven Ayala, todavía en su Guadalcanal, o Sevilla, siguiendo, a tenor de la prensa, el ritmo de los tiempos. Ve alzarse con el poder a Narváez y a Bravo Murillo, con signo de dictadura, y contempla la corrupción administrativa que había de servir de pretexto a la vicalvarada de 1854, que si bien pudiera considerarse revcanción de tono menor, en el fondo se trataba de un ya peligroso pronunciamiento militar; una coalición de generales para contrarrestar la preponderancia civil; si, por un lado, esto pudiera representar un grave peligro, por otro, favorecía al progresismo, que logra su máximo exponente en organizar O’Donnell la Unión Liberal; el mejor apoyo para la Corona durante años y enlace entre progresistas y demócratas que endían en sentido hacia la izquierda, frente al carlismo, de derechas, y los moderados, como centro. La armonía no pudo lograrse; el creador de la. Unión. Liberal, O’Donnell, ambicioso de gobernar sin oposición, salía de la Presidencia del Consejo en 1856; más tarde, Isabel incorpora a Narváez en 1866; entraba por encargo de la Reina, en casos de emergencia, y volvía después O’Donnell. Cuando en 1868 muere el Conde de Lucena, la Unión Liberal aparece cargada de resentimiento, y no valen !as medidas reaccionarias de González Bravo para contener la situación, y ello hizo posible el 68[33].
Nada de esto debe creerse que pasaba inadvertido para Ayala, aspirante a político, que había dado, con fortuna, sus primeros pasos en el mundo de las letras. Hasta aquel momento su batalla había sido fácil; necesitó muy poco para encontrar los resortes de la forma y la popularidad, dirigiéndose, primero a Sartorius, después a Gil y Zárate y Cañete, llegando, por medio de sus amigos, a Cristino Martos, Ortiz de Pinedo y Arrieta, a la vida de la alta intelectualidad; quizá muy cerca de la propia Soberana, pues el autor de Marina fue su maestro de música, sin perjuicio de que engrosara las filas de los antisabelinos en las jornadas del 68.
Pero, sin duda, los éxitos iniciales de Ayala y más que nada la presunta influencia que todos admiten en él, le hacen ya, desde los primeros momentos, más que un amigo aprovechable, un hombre terrible; la capacidad de adaptación al medio, su cautela para ir escalando los primeros jalones, la facilidad con que él, humilde provinciano, ha ido situándose, todo se comenta y se cotiza. Los escritores de aquella bohemia que se transparenta en las páginas de su novela Gustavo, creen que le van a necesitar, y que lo mejor es ponerse de acuerdo con él; quizá con el tiempo -y en un tiempo no muy lejano-, este hombre será poderoso, repartirá prebendas, y canonjías; los escritores, por él protegidos, con su mecenazgo del Estado, sacarán algún beneficio. El los empezaba a obtener ya en aquellos sus primeros pasos, pero no era cosa de prodigarse demasiado; la cautela parece ser una cualidad bastante acentuada en este escritor y político, alocado en sus ambiciones; no era cosa tampoco de que le descubriesen el juego, los innumerables juegos de su vida, siempre con mucha medida y utilidad. No quiere decirseque don Adelardo tenga estrecho parentesco con los Maquiavelos de turno, a no ser las cualidades genéricas de todos los que van a gobernar. Pero lo cierto es que, aun alentando los últimos cefirillos románticos, Ayala aparece a veces como un ser con el alma transida por el dolor, por la incomprensión, por la ingratitud de una mujer. ¿Qué había en todo esto de cierto? Los biógrafos celan cuidadosamente cuanto se relaciona con el erotismo, como si Ayala se encontrase al margen, deshumanizado por completo; aluden, a lo más, a ciertos amores incógnitos que pudieron entristecer su vida. Y él mismo, en la Epístola a Emilio Arrieta, escrita en Guadalcanal en 1856, ha cuidado de sumergirse en una atmósfera de cálido lirismo; en el fondo, una exposición egolátrica de su persona; las cualidades de bondad, de ternura y de justicia, (lo las cuales alardea, trazan una línea de conducta ejemplar que se desvía y casi desvanece en medio de aquella vida de orgía que, por lo menos, aparentaba llevar, como el febril cantor de Jarifa:
«Me dotaron los cielos de profundo
amor al bien, y de valor bastante
para exponer al embriagado mundo
del vicio vil el sórdido semblante,
Y al ver que, imbécil, en el cieno hundo
de mi existencia la misión brillante,
me parece que el hombre, en voz confusa,
me pide el robo y de ladrón me acusa.
Y estos salvajes montes corpulentos,
fieles amigos de la infancia mía,
que con la voz de los airados vientos
me hablaban de virtud y de energía,
hoy con duros semblantes macilentos
contemplan mi abandono y cobardía,
y gimen de dolor, y cuando braman
ingrato y débil y traidor me llaman.»
Claro está que se trata de una exégesis poética y cuesta deslindar lo que de verdad hay en ellos. Las cartas a Teodora, que pudieran crear un estado espiritual en Adelardo, no provocaron este desdoblamiento lírico de hombre arrepentido de su propia maldad, ni mucho menos la naciencia de una juventud malograda; pero quedaba muy bien que en una epístola poética, siguiendo la línea que va desde la de Fabio hasta Jovellanos, Ayala se dirigiese a su mejor amigo, el que sin duda estaba en el secreto de todo, y en más de una ocasión sería el confidente y, el paño de lágrimas, cuando no el remordimiento, ni la pena, sino la rabieta y el pataleo era la expresión de un triunfo no conseguido con la deseada celeridad; y, por último, lo más apreciable de toda la composición, el recuerdo de los montes salvajes corpulentos, donde los vientos cantan airados una canción que para el poeta, que siente el amado paisaje quizás en increíble lejanía, se convierte en una nota de fina voz.Lo demás debe tenerse por puros denuestos, a lo Espronceda o mejor a lo Ros de Olano, o Bartrina, como lugares comunes en la poesía romántica. Pero quizá de todo Ayala, éste sea el momento en que más se acerca a la poesía.
Sin embargo, la pasión política que llevaba dentro desbarataría, aunque él no lo creyese así, muchos de sus proyectos; quizá malograría al excelente literato. En aquellas tertulias de café ardía la juventud con mil proyectos; el resorte liberal que había empezado a distenderse a la muerte de Fernando VII, alcanzaría el reinado de Isabel; la Reina, por otra parte, que había llegado al trono precisamente bajo el signo literal, no sabría darle una orientación definitiva y clara y ello ocasionaría graves altibajos. además, le faltaría dureza para reprimirlos. En medio de aquella serie de pasiones políticas y de ambiciones de mando, cuando el trono firme de Isabel se resquebrajaba, sólo una cosa parece solidad y eficaz: la Unión Liberal, creada por O’Donell. Creía el victorioso soldado de África que era preciso agrupar alrededor del trono la mayor cantidad y la mejor calidad de gente posible; no había que olvidar a la juventud, entonces bohemios y románticos rezagados, con los resabios de liberalismo, y más aún, de ansia de auténtica libertad. El peligro que se cernía era el programa revolucionario, de libertades y sufragio, que se hallaba en aquellos partidos. O’Donell representa un dique y, al mismo tiempo, sostén del trono hasta el año 56.
Ayala, que en el discurso de El Padre Cobos tanta fama de orador había de adquirir, hace su profesión de fe política, ingresando después en la Unión Liberal, haciendo a la vez un llamamiento a la juventud para que se afilie.
Su gestión viose pronto coronada por el éxito y, en 1857, se presenta por primera vez en las Cortes como Diputado por la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz, bajo la política de Narváez, y con la ayuda del Ministro don Cándido Nocedal. El mundo político empezaba a sonreírle, aunque el éxito inicial no pudiera ser considerado en granvosa; pero, aparte de la protección de estos hombres ya situados, es lo cierto que Ayala contaba con la amistad de sus paisanos, sin duda, la casa solariega, y más que nada, gozaba de la simpatía proporcionada por su defensa del periódico satírico.
Y ya, en el Congreso, comprende que, salvada su gratitud al Gobierno, mediante el voto en pro al discurso de contestación a la Corona, y la censura a Santa Cruz, al solicitar la depuración de la conducta de los agentes durante las elecciones, en las sesiones del 4 y 12 de julio de aquel mismo año, se le presenta una oportunidad pintiparada: nada más a propósito para un político que es escritor y ama la liberad, aun con recias convicciones monárquicas; es el proyecto de ley de imprenta redactado por la comisión correspondiente. Como es lógico el debate es interesante y apasionado; se oyen las voces de Mazo, Estrella, Borrego, Campomanes; Ayala hace un hermoso discurso político: es su segundo éxito oratorio.
El discurso, bien concebido, dentro de las normas establecidas, comienza con una especie de lamentación: siente el orador que tan presto haya de elevar su voz de quejas, cuando más debería ser de gracias; pero el deber se impone, y el deber, aunque no sea demasiado grato exponerlo, es repetir la expresión del descontento, antes de que, excitada la ambición, tenga peores consecuencias.
Si el descontento por la ley de prensa estaba o no tan extendido en aquellos momentos, no es fácil averiguarlo: de todas formas, entrando en la cuestión fundamental, Ayala se eleva a los planos ideales de la Constitución del Estado. Dentro de una ideología liberal, la soberanía de la nación exige participación de todos v la función de cada uno.
«La armonía social -dice- se crea dando en el orden político a todos los elementos constitutivos del Estado, una fuerza y un desarrollo análogos a la importancia que tienen en el orden social. Y este proyecto que tiende a poner fuera de la ley el entendimiento humano, ¿es un elemento de vida en la sociedad, de estabilidad en el Gobierno? No, es un elemento perturbador, es un elemento de terremotos sociales. En nombre del orden lo presenta el Gobierno de S. M. En nombre del orden me levanto yo a combatirlo. En las calles y en ciertos momentos se combaten los afectos de las revoluciones; aquí se combaten las causas, aquí debemos matarlos, si es posible… » La Prensa es la gran arma; puede hacer mucho bien, o puede malbaratar las conciencias; si se la deja a su libre arbitrio, una serie de males se ocasionarán; pero si se trata de imposibilitar su ejercicio, el Gobierno comete una equivocación. El criterio ecléctico de Ayala, oscilando desde el liberal a lo conservador, no aclara nada, con fórmulas fáciles de llevar a la práctica; tan sólo trata de señalar pros y contras, plantear la oposición al Gobierno en su propio atolladero. A esta ley de prensa la califica de ley de ira, que debe, como medida de precaución aplicarse sin odio. La frágil navecilla política sufre fuertes embestidas de un extremo a otro; quedarse en el centro como observador y desde allí señalar faltas y defectos, desde el punto de vista político, acaso no tenga demasiado valor, pero de cara a la utilidad personal es de gran aprovechamiento.
«Hay dos palabras -dice- que han servido de pretexto para grandes atentados políticos; la palabra tiranía y la palabra revolución. Siempre que a las masas desbordadas he oído exagerar los horrores de lo que llaman esclavitud, y gritar ¡mueran los tiranos!, me he preguntado yo mismo: ¿Qué gran crimen se va a cometer? En efecto, el crimen ha cometido. Siempre que se ha visto a los Gobiernos exagerar los horrores de la revolución aconsejando a los espíritus medrosos, me pregunto: ¿Qué institución encargada precisamente de evitar estos males está herida de muerte? Cuando las masas se desbordan en nombre de la libertad, la Providencia, siempre justa, les manda esta tiranía que por tan malos medios quieren eludir. Cuando los Gobiernos dejen de ser resistentes para ser invasores, la Providencia, justa con los Gobiernos, lo mismo que con las masas, les manda esa revolución antes provocada que eludida.
Así es, señores, que para mí los verdaderos absolutistas son los insensatos que sueñan con la República, y los verdaderos republicanos son los absolutistas de Isabel II.»
El éxito de Ayala, aun con lo insincero de su pensamiento, fue comentado en el mundillo de la política, y el proyecto de ley aprobada pese a la oposición oratoria. No obstante la ley, que no era dura ni extremista, se limitaba a imponer penas pecuniarias, establecer la previa censura y prohibir la alegría. Años después, en análogas circunstancias, hemos de ver a don Adelardo orientarse en otro sentido diametralmente opuesto.
En 1858 fue diputado por Castuera, militando en la Unión Liberal hasta la muerte de 0’Donell. En esta legislatura de las Cortes, que empezaba el 16 de enero y concluía el 13 de mayo, Ayala tuvo acertadas intervenciones; votó una enmienda de Calvo Asensio, y fue nombrado de la Comisión de la Ley de Imprenta; defendió, con Valera, la regia prerrogativa de las impugnaciones que deseaba limitarle Nicolás María Rivero, y apoyó a O’Donell en su proyecto sobre Marruecos. En la segunda legislatura, 25 de mayo de 1860 a 28 de septiembre de 1861, de aquellas Cortes, Ayala intervino en la redacción del proyecto de la Ley de Imprenta. Y en la tercera, del 8 de noviembre de 1861 al 12 de agosto del siguiente, Ayala fue elegido individuo de la Comisión de mensaje. Obtuvo 72 votos para una vicepresidencia, con lo cual ascendía unos escalones para ser Ministro.
Pero en estos mismos años en que la curva ascendente de su carrera política iba elevándose desde la nada, puede afirmarse que su obra literaria seguía ritmo parecido; ya podía darse por concluido el primer período de su obra dramática, que va desde los primeros ensayos a su zarzuela Guerra a Muerte; en estos años, haciendo un alto en la política para descansar de la intriga o reavivarla en su propia tierra, pasa temporadas en Guadalcanal; allí concibe la idea de refundir El alcalde de Zalamea, tal como se ha presentado en nuestros días, con unos versos ocasionales al final, y dos comedias que habían de darle bastante fama: El tejado de vidrio, dedicado a su amigo Arrieta y El tanto por ciento, a Cristino Martos.
Se estrenó El tejado de vidrio el año 1857, interpretado por Teodora Lamadrid, señoras Rodríguez y Ossorio, Julián Romea, Joaquín Arjona y señores Tamayo, Alisedo, Laplana. Morales y Bullón. El tanto por ciento, se estrenó en el Teatro del Príncipe, el 18 de mayo de 1861, a beneficio de Teodora Lamadrid, con la colaboración de Balbina Valverde y Elisa Boldún, y los señores Delgado, Casañé, Alisedo, Fernández y Pastrana.
Al finalizar la representación de esta obra Ayala recibió, en un ramo de flores, unos versos que decían:
«AI eminente Poeta.
Quien estas flores te arroja
el alma entera te da;
¡no serán dignas quizá
de que Ayala las recoja!
Ninguno a tu ingenio iguala,
que se eleva más que el sol;
Salva al Teatro Español
y Dios te bendiga Ayala!»
¿Quién escribió estos versos? La obra había sido un gran éxito; y para él, en ese momento, doble, pues de la preocupación por escribir la obra a Teodora Lamadrid, y que fuera para su beneficio, pueden leer se en el Epistolario inédito las cartas que hacen referencia a esto. Pero que el drama constituyó un acontecimiento literario, se deduce del homenaje que se le tributó. Para ello se formó una comisión integrada por: Don Tomás Rodríguez Rubí y Don Severo Catalina, por la Real Academia Española; don Emilio Castelar, por la Universidad Central; don Juan Eugenio Hartzenbusch y don Luis Mariano de Larra, por la Junta de Autores Dramáticos; don Nicolás María Rivero y don Francisco de Paula Madrazo, don Daniel Movara, don Amalio Ayllón, don Juan de la Rosa, don Juan Valera y don Carlos Navarro, por la Prensa; don Miguel Agustín Príncipe y don Ramón de Campoamor, por los publicistas; don Emilio Arrieta y don Francisco Asenjo-Barbieri, por los compositores; don Julián Romea y don Joaquín Arjona, por los actores, y don Francisco Salas y don Pedro Delgado, por los empresarios. Esta comisión tomó el acuerdo de abrir una suscripción para regalar al poeta una corona de oro y entregarle un álbum de poesías escritas por los amigos y admiradores. La cantidad recogida fue 25.433 reales, cantidad con la que se encargó la corona al artífice y esmaltador Jaime Fábregas. En el acto de homenaje, Martínez de la Rosa, Presidente de las Cortes, le hizo entrega de la corona. En el Epistolario inédito Ayala hace mención de este premio y de lo orgullosa que su madre, doña Matilde de Herrera, mostraba el galardón a los correligionarios y amigos de Guadalcanal.
El homenaje hubo de agradarle al poeta que por entonces contaba 32 años. Y de ello da noticia a Teodora que tanta parte había tenido en la obra al inspirarla y, más aún, darle alma en la escena. Pero, aparte propósitos artísticos, El tanto por ciento llevaba un mensaje moral; la sociedad de aquella época, si bien es verdad que mejoraba materialmente, era necesario, casi imprescindible, despertar su idealismo; convencido de ello, o haciendo una frase, muy de salón, Ayala decía a sus admiradores: «Hay en el fondo de todos los corazones honrados, una apuesta ávida de manifestarse contra el grosero materialismo que nos sofoca. Este movimiento ha surgido públicamente con la ocasión de mi comedia, y todos aplaudís, más que el mérito de mi obra, la elevación de vuestros sentimientos.»
En el mes de febrero de 1862, y en el Teatro Lírico, estrenó su zarzuela El agente de matrimonios, por las siguientes artistas: señoras Santa María y Rivas, y los señores Obregón, Fuentes, Caltañazor y Arderíus. Y en el Teatro Circo, en la temporada de 1863, El nuevo Don Juan, desempeñado por Teodora Lamadrid y señora Bagá; Joaquín Arjona y los señores, Ossorio, Benetti y Martínez. Y Balbina Valverde, que accedió a representar un papel insignificante.
Ciertamente que con estas dos nuevas comedias, Ayala no superaría las anteriores, que habían logrado verdadero impacto en el público; mas no por eso íbase a desanimar, toda vez que seguía figurando su nombre en los teatros, y el prestigio literario y el político corrían paralelos.
Un retroceso en su carrera política representan aquellas Cortes de 1863 donde se sancionó la Ley de Imprenta de la Unión Liberal; y, con este cambio, inauguraba la nueva etapa, el 5 de noviembre, el Ministerio del Marqués de Miraflores. Ayala, que había sido derrotado en Castuera, y de ello habla en las cartas a Teodora, obtuvo acta de Diputado por Badajoz hasta el Ministerio Mon-Cánovas y la disolución de las Cortes por el General Narváez, el 22 de octubre de 1864. Se desvanecieron sus esperanzas de ser Ministro de la Unión Liberal; pero, ya tendidas las redes de sus amistades políticas, Ayala fue nombrado Director del Conservatorio de Música y Declamación por el Marqués de Vega Armijo, cargo que no llegó a desempeñar. En las Cortes de 1866 alcanzó el nombramiento de individuo de la corrección de estilo; pero no quedó ésta reducida a una misión puramente literaria, sino que, al estallar la insurrección del 22 de junio de 1866, Ayala sentiáse identificado con O’Donell; la insurrección fue vencida y en vez de una política de perdón, vio que se alzaba un Gobierno de resistencia. O’Donell había caído desde lo más alto y, después de su salida del Gobierno, moría. Su partido ya no gobernaría nunca; y si Ayala, desde estas deshechas filas de la Unión Liberal, pretendía pasarse a los reaccionarios, estos no le admitirían. Narváez murió también, y González Bravo, su sucesor, no inspiraba aquel temor que contenía a los revoltosos. Ayala, dedicado ya abiertamente a conspirador, se alzó con el General Dulce, a las órdenes de Serrano, hasta comenzar la revolución en la batalla de Alcolea.
Llama la atención que en este ir y venir del personaje, siempre en busca de la aventura y de la intriga, tuviese tiempo aún para trazar aquellos esquemas, bocetos y proyectos, que exactamente corresponden a los años 66, 67 y 68, sin que ninguno de ellos pasara el área del ensayismo, aunque son muy reveladores de su estado de ánimo: en Yo por ejemplo, trata de las fórmulas más insospechadas del egocentrismo; en El cautivo, pensó castigar el vicio de la envidia, trayendo a escena al propio Cervantes, que tantas veces debió ser víctima de ella; en El texto vivo, corregir falsas doctrinas; El último deseo habría de ser un drama, escrito a marchas forzadas, según el ofrecimiento hecho en Lisboa a Zabalburu; pero todo esto no representa sino lo aledaño a la gran preocupación política, de aquellas jornadas consignadas en las cartas a los amigos, bajo el lema: Día tantos; por la Patria.
Sí, por la Patria, o por lo menos lo que él creía interpretar, en aquellas intrigas y ansias del Poder. La ocasión se le presenta una vez más, muy oportuna; hay que reconocerle sagacidad y tino para sortear cada situación. Amigo de O’Donnell, en el momento en que éste es arrojado de Palacio, conoce la ruta que debe seguir; nada ya que recuerde a la extinguida Unión Liberal, sino, por el contrario, separarse definitiva-mente del Trono, y unirse a Serrano y a Dulce, y entrar en relación con los Montpensier. San Telmo representaba el gran foco de conspiración; entrar en él, sin ser tildado de partidista, quizá tan sólo a Fernán Caballero le fue posible; siempre las mujeres podrían despertar menos sospechas. Ni Ayala, ni los Generales, parece que entraron en el Palacio, y que fue otra mujer escritora, Gertrudis Gómez de Avellaneda, la que les sirvió de enlace. La aparición de un hombre tan sumamente ambicioso como el Duque de Montpensier suponía entrar en juego una nueva fuerza dinástica; en suma, crear una revolución familiar; es posible que el propio Ayala creyera fácil y hacedero el movimiento, pero nunca llegó a concretar en nada limitado. Las sospechas recayeron, pese a las precauciones, Ayala, que fue desterrado a Lisboa en los primeros meses de 1867, en mayo de este mismo año ya estaba en Guadalcanal. De estos meses también da cuenta el Epistolario inédito, y en aquellas cartas puede verse que no se trató de ningún exilio cruel, por más que las tintes, al describir la situación de España vista desde tierra lusitana, pareciera alarmante y terrible. Desde luego el Gobierno no los temía; ni el mismo Ayala, ni Topete. González Bravo había logrado una situación resistente y opresora, quizá siguiendo la línea de Narváez. De otro lado, más allá del área gubernamental, todavía figuraba en primer término la caída y la muerte de O’Donnell; la gestión del General Córdoba, ofreciéndole a Luisa Fernanda el Trono en caso de que éste quedara vacante y, sobre todo, la exasperación que produjo el nombramiento de capitanes generales a los marqueses de Novaliches y de la Habana, que ocasionó aquellas reuniones clandestinas convocadas por don Juan Zavala, concluyendo con el destierro de los generales más comprometidos. Ayala, desde el destierro de Lisboa y de Guadalcanal, está encargado de dirigir la conspiración de Andalucía. En aquellos días no vive para otra cosa; ve muy cerca la posibilidad del triunfo; como él, muchos de aquellos que antes se habían acercado al vacilante trono de Isabel. Desean derrocar aquel régimen, pero no saben qué hacer para después; tanto es así, que el manifiesto de la revolución tampoco concreta nada; República, Monarquía, destronamiento de la dinastía, Rey revolucionario… Cada uno aspira a su manera, y todos desearían la realización de sus pensamientos y de sus deseos. «Prim encerróse en el grito de soberanía nacional; Topete y Ayala en la proclamación de la candidatura de la Infante Luisa Fernanda; los demócratas en sus Cortes Constituyentes; los republicanos en su federalismo y cada cual defendía el preferido desenlace, sin ceder ninguno, mientras al Duque de la Torre se le consideraba como lazo de unión poca resuelto por ninguna afirmación definitiva, pero imprescindible, y el primero como decidido ejecutor de la necesidad revolucionaria que unánimemente convenían»[34].
De aquella efervescencia, Ayala, siempre lince en otear lejanías, diose cuenta que de los hombres que se arriesgaban en la aventura política ninguno podría representar un mayor poder político que el General Prim, respaldado por la democracia. Adivinado esto, no tardó en manifestar su oposición. Ayala no veía en el General Prim al soldado de los Castillejos, ni siquiera al gobernante sereno, ecuánime y noble, sino al hombre lleno de ambición de poder, y esto le repelía, porque el mismo Ayala estaba contaminado de idéntico mal. No podrían unir, y quizá no unirían nunca, ni aun la conmiseración y caridad, para el Prim que cayó bajo el plomo asesino. Para atajar cualquier juicio aventurado de esta presunta aversión al Conde de Reus, las biografías más favorables a don Adelardo López de Ayala han recogido unas supuestas palabras al General en aquellos momentos decisivos en que tan importante era la alianza: «Estamos ya comprometidos a salvar la revolución, y antes que nadie diga a usted el juicio que en determinado período pudo merecerme, soy yo el que le dice no sólo agravios, sino injurias, quizás habrán salido de mis conversaciones contra su persona; hoy los rechazo y seré su aliado más firme para la salvación de la libertad y del orden.»
Estas palabras, cuya veracidad histórica puede ponerse en tela de juicio, si las escuchó Prim y las creyó, demostró una vez más, generosidad y confianza; noble en el modo de actuar, si no descubrió en ellas el propósito de la política de Ayala que, encargado por Dulce de la organización de Andalucía, solicitaba igualmente el pacto de los republicanos. Llegados los meses del verano, instalado en la calle de la Cerrajería, de Sevilla, en combinación con sus más conspicuos: Caro Cisneros, Sánchez Moguel, compañeros suyos de Letras, y el fotógrafo, Guillén, que servía de enlace con la guarnición de Ceuta; desterrados los generales a Canarias, Ayala entendió que el proceso había llegado a su punto máximo, y que el 10 de agosto podría ser la fecha del levantamiento. Sin embargo, hasta en esta prisa pesaba la consideración personal, ya que de lo que trataba era de adelantarse a Prim, que llegaba en un barco pagado por Montpensier desde Londres a Gibraltar, acompañado de sus dos grandes amigos: don Práxedes Mateo Sagasta, con quien había coincidido en las conspiraciones del 66, y don Manuel Ruiz Zorrilla, que le servía de Secretario. Todo llegaba por sus pasos contados; Ayala avisó, antes que a nadie, a Serrano, a quien deseaba poner a la cabeza, y luego a Prim ; y después, a bordo del vapor Buenaventura, facilitado con dinero de Montpensier con el pretexto de hacer acopio de trigo en Marruecos, el propio Ayala fue a la Orotava en busca de los generales desterrados.
Llegó Prim a Gibraltar y se reunió en la Zaragoza con Topete, que se mostró partidario de Luisa Fernanda, aunque lamentaba la situación difícil de Isabel. Prim no se asoció, ni por un momento, a la ideología montpensierista. Reunida la escuadra, bajo Prim, Topete y Malcampo, 21, cañonazos anunciaron el 18 de septiembre de 1868, el destronamiento de la Reina. El 19 desembarcaron en Cádiz, y Ayala, en nombre de todos, redactó el célebre manifiesto. Es muy difícil calibrar lo que hay en su contenido; por de pronto, es un grito de protesta contra todo, sin acertar a la expresión concreta; lo único viable y ejecutivo en el vibrante documento concluye así: «Queremos que un Gobierno provisional, que represente las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración política y social.» Firman: El Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano Bedoya, Ramón Nouvilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de Rodas y Juan Topete. Todos de gran solvencia; aun así en aquel momento se apresuran febrilmente a redactar un documento de contenido tan vago y tan inconcreto en cuanto al remedio de las males de la Patria. El manifiesto era un grito de guerra, y eso era lo que se pedía, aun sin saber hacia dónde podían orientarse.
El estallido en el puente de Alcolea es, en realidad, una muestra del confusionismo reinante. Deslindados los campos, en un lado las fuerzas revolucionarias, con el Duque de la Torre, y en otro el Marqués de Novaliches, con los isabelinos, el Comandante Fernández Vallín, que pasaba de aquél a éste, acaso con proclamas, o con notas conminatorias, es fusilado inmediatamente; es el primer muerto de esta revolución que hasta entonces ha tenido carácter casi romántico. No falta quien, en medio de aquella algazara, proponga que la tropa de la Reina se adhiera al movimiento, intentando sembrar el desorden y la subversión. Ayala propuso que el propio General Serrano le enviara una carta al Marqués de Novaliches, proponiéndole dejase el paso libre a sus tropas. El duque de la Torre accedió a la petición de Ayala; dicen que siempre atendía consejos ajenos; así a lo largo de su vida pública, los de Prim, Sagasta o Martos. La carta, redactada por don Adelardo en sí no hacía otra cosa que reiterar la petición de paso a las tropas revolucionarias. Y sólo queda concreto «la imposibilidad de, sostener lo existente, o mejor dicho, lo que ayer existía…», y al final: «Ultimo y triste servicio que ya podemos prestar a lo que hoy se derrumba por decretos irrevocables de la Providencia.»
Formada la bandera del parlamento con pañuelos blancos, acompañado de los agregados al Cuartel General, entre ellos Alarcón, el propio Ayala, montado en caballo tordo, con dos lanceros y un corneta, partió a parlamentar con el Marqués de Novalòches. Llegado Ayala, no sin peligro, a su presencia, le entregó el documento. La entrevista de Novaliches y Ayala fue cordial, y se le dispuso el mejor alojamiento en casa del General Vega, en el Carpio, en tanto recibía la contestación. La proposición fue rechazada y la contestación digna y resuelta. Comenzó la batalla de Alcolea.
Alguien ha querido suponer que si en el documento se hubiese propuesto la abdicación de Isabel en el Príncipe de Asturias, no llegara el combate; pero hay que pensar en las posibilidades que tal propuesta -que por otra parte no sabemos quién podría formularla- tendría; si lo admitió Ayala, el Duque de la Torre o Novaliches. Así las cosas, el 28 de septiembre se libró la batalla de Alcolea; cielos altos y nubes blancas, claros de sol y manchas de sombras, como presagio de la melancolía de un otoño que ya había comenzado. A las tres empezó el combate y a las seis las granadas inundaban con sus resplandores los campos. La lucha se desarrolló de un modo uniforme; Novalithes, herido, fue sustituido por el General Paredes, iniciándose la retirada hacia el Carpio. Al día siguiente, 29, Ayala volvió a parlamentar; se logró más fácil el acuerdo, aunque el General Echeverría, que mandaba la vanguardia, se negó a reconocer el Trono vacante, exigido por el General Serrano. Pero aquella batalla tenía ya unos moralmente vencidos; y ya los ejércitos unidos emprendieron su regreso a la Corte. Ayala y el Duque de la Torre entraron en Pinto, donde encontraron a Novaliches herido, quien les abrazó emocionado. La Reina ya no esperó más; tan pronto conoció el resultado de la batalla de Alcolea, de San Sebastián donde se hallaba, cruzó rápidamente la frontera.
Pasada la euforia propia del momento culminante en la entrada de los sublevados en Madrid, y constituido el nuevo Gobierno bajo la presidencia de Serrano, y en el que entraba Ayala como Ministro de Ultramar[35], comenzó el equipo su obra a base de muchos informes y memorias, alguna de las cuales fue redactada por Núñez de Arce, entonces Gobernador Civil de Barcelona, al parecer muy ducho en este menester pues se le encargaba con mucha frecuencia la redacción de estos documentos oficiales. Fue preocupación básica del Gobierno salvar en aquella situación el principio monárquico, por encima de todo y atender con cuidado extremo cuanto a las provincias ultramarinas se refiriese. Respecto a la institución monárquica no faltó levantamiento republicano, reprimido con dureza; para las cosas de Ultramar, Ayala se encargaría de analizar cuidadosamente la situación, ordenando leyes y medidas, muy en consonancia a la nueva situación española creada en la Metrópoli. Pero el Gabinete, compuesto de hombres que habían reflejado muy bien en el manifiesto de septiembre estar unidos para la lucha, sin saber qué debería sustituir, a lo que podía defenderse, encontraría, en su seno, divergencias: Ayala, monárquico, pensaba en la Infanta-Duquesa, y Topete creía en el Duque como digno de la Corona, en tanto que Martos, desde fuera del Gobierno, disuadía tales proyectos; Prim se inclinaba a salvar el principio monárquico, con su Rey electivo, con lo cual la distensión entre él y Ayala seguía en firme.
El teatro reflejó el eco de estas contiendas políticas que precedieron; la Gloriosa, o la sucedieron; unas veces, para exaltar principios fundamentales de la revolución; otras, para ponerlos en solfa, cuando ya se había logrado. Algunas obras, al parecer distantes de toda ideología política, tenía dentro de la intriga cierta significado, o por lo me. nos se le pretendió dárselo; así El Dominó azul, zarzuela de Camprodón y música de Arrieta, estrenada en el Teatro Circo en Febrero de 1853; La almoneda del diablo, de Rafael M. Liern, música de Leandro Ruiz, una de las comedias de magia más aplaudidas en su tiempo, estrenada en el mismo teatro el 10 de enero de 1864; algunas tan íntimamente ligadas con el teatro de Ayala como El argumento de un drama, de Antonio Hurtado, estrenada en el Teatro del Príncipe en noviembre de 1867; La gran Duquesa de Gorolstein, adaptada por Julio Monreal, en el Circo, 7 de noviembre de 1868; Una historia en un mesón, de Narciso Serra y música de Gaztambide, en la Zarzuela el 5 de junio de 1861; pero las más alusivas al momento: Pascual Bailón, de Ricardo Apuente y música de G. Cereceda, en el Circo el 15 de octubre de 1868; La político-manía, de Leopoldo Bremón y música del maestro Leandro Sunyer, también en el mismo teatro el 16 de mayo de 1867. Y, por fin, un apropósito satírico de la política: Septiembre del 68 y abril del 69, de Rafael María de Liern, música de José Vicente Arche, en el Circo de Paul el 5 de julio de 1869. En esta última, aunque no es la política el centro sino más bien un reflejo del ambiente teatral que se respiraba, hay chistes alusivos a los personajes de su tiempo. Dice Mercurio: «Y veréis, voto a mi abuela,
que en restoranes y hoteles
a lo Prim habrá pasteles,
riñones a lo Silvela,
chalecos a lo Zorrilla
y a lo Romero habrá pasta,
bigotes a lo Sagasta
y a lo Topete patilla;
peinado a lo Montemar,
y botas a lo Quintero
y bastón a lo Rivero
y lengua a lo Castelar;
y envolverá un ruin sarcasmo
cuanto hoy se abrillante y luce,
que esos efectos produce
la plétora de entusiasmo.
…………………………….
EUTERPE :
¡Iríais a ver a Ayala!
MERCURIO:
Por supuesto.
EUTERPE :
Cuenta, ven.
MERCURIO:
No nos recibió muy bien.
Nos hizo hacer antesala.
¡y no es que el hombre se suba!
La entrevista fue concisa,
porque le metía prisa
no sé qué cosas de Cuba.
Y expedientes, circulares
y los mulatos (Euterpe se ríe). ¿Te alegras?
Chica, se ponen más negras
las letras peninsulares.
Del negro berenjenal
se ha cansado el buen señor,
y ha pospuesto a la de autor
la pluma ministerial,
tiros le asesta la crítica
por causas que no penetra…
mas van a ganar las letras
lo que pierda la política.
EUTERPE:
¿Y don Juan Eugenio?
MERCURIO:
Vive.
García Gutiérrez…
EUTERPE:
¿Qué?
MERCURIO:
Le hallé ausente.
EUTERPE:
Ya lo sé.
MERCURIO:
Politiquea, no escribe.
EUTERPE:
¿Y Bretón?
MERCURIO:
A lo que infiero,
tanta perversión le hastía.
EUTERPE:
¿Y Cazurro?
MERCURIO:
Juraría que ha hecho añicos el tintero.
EUTERPE :
Tamayo…
MERCURIO:
Ni letra y media
lo que valen allá abajo,
no se toman el trabajo
de pensar una comedia.
Que el teatro se muere en suma
¡con una historia tan clara!
Otro gallo nos cantar
si ellos tomaran la pluma.»
Acto II, escena III.
La obra terminaba con un número de can-can.
En el Ministerio de Ultramar, bajo la jefatura de don Adelardo, hallaron cabida algunos escritores: Antonio Hurtado, Núñez de Arce, Cisneros, Dacarrete, Marco, Cazurro, Avilés, Luceño y Castro y Serrano. Ayala -que huía según sus biógrafos de todo trabajo burocrático, delegaba la firma y dictaba a su taquígrafo, solicitaría la cooperación de estos hombres para toda aquella balumba de manifiestos y circulares. Las Antillas y el archipiélago filipino, las posesiones de Oceanía, recibieron, a diario, informaciones y órdenes; se incremento el ejército en Cuba y se concedió la representación a las provincias ultramarinas, siendo el general Dulce, Marqués de Castellfiorite, que tanto había de intervenir en la ordenación de Cuba. Mientras surge la sublevación de Puerto Rico y la de Demajagua.
De su vida parlamentaria en este momento se destaca su discurso en favor de la institución monárquica, votando después el artículo 33 de la Constitución de 1869, que proclamaba la Monarquía. Conocida es su afirmación de que la República, más que una consecuencia de la revolución del 68, sería una desgracia. El discurso, que había sido razonado y valiente, le obligó a salir del Gobierno. Fuera ya de él, pero leal a su partido, votó la Constitución de 1869, la regencia del General Serrano, la suspensión de las garantías constitucionales, el juramento para cargos públicos: medidas todas ellas para la seguridad del pronunciamiento. Así las cosas, los hombres de su tiempo piensan en Ayala; que, por aquellas fechas, había abandonado sus preferencias montpensieristas y se inclinaba por la candidatura de don Amadeo de Saboya, y solicita formar parte de la comisión que ha de ofrecer la Corona al futuro monarca; pero Ayala rechaza la oferta; él, que ha prestado tantos y tan excelentes servicios a la Monarquía, ahora que ve próxima y como una solución a la crisis del 68, sin embargo, rechaza el honroso ofrecimiento, pues, como se ha recordado, nuestro político y escritor viajó tan sólo por España, cosa que debió ocurrir a muchos hombres ilustres de su época, a no ser aquellos que deliberadamente desearon el destierro, en sus conspiraciones. Ayala tan sólo había cruzado la frontera e internado en el Sur de Francia, acompañando a unos perseguidos del 66, y luego, cuando, en vísperas del 68, se refugió él mismo en Lisboa. Pera ello quiere decir que contaban con él, en cada momento, por su criterio plástico y acomodaticio a cualquier Monarquía.
Próximo el desenlace de la primera etapa del 68, con la elección de Amadeo de Saboya, justamente el 25 de marzo de 1870 Ayala ingresa en la Academia Española, en la vacante de don Antonio Alcalá Galiano, leyendo un discurso sobre Calderón. Sin duda alguna era el momento muy a propósito para ello, ya que Calderón había sido desempolvado por los románticos, que habían visto en él uno de ellos, en quien se cumplían las características de su movimiento literario y, además, la pretendida reacción antirromántica de los dramaturgos, a la cabeza Tamayo y Baus y Ayala, ofrecían un teatro todo lleno de Shakespeare, Calderón y Alarcón; el primero, sin duda, les ofrecía el modelo del genio creador, el espíritu de la fantasía, la grandeza de las almas y las caracteres, para el bien o para el mal; el segundo, las normas más rígidas del sentimiento caballeresco, el espíritu cristiano y la gran empresa nacional; y el último, el concepto moral, en el más amplio sentido de la palabra.
El discurso de Ayala, magnífica pieza oratoria para su época, tiene una extraordinaria fluidez, una armonía de palabra no igualada en ningún diálogo de su teatro, y gusta por eso, y por eso también fue acogido con tales muestras de entusiasmo que todavía cuando la Real Academia Española celebró una reunión el 25 de mayo de 1880 para recordar el centenario de Calderón, un año después de muerto Ayala, la Corporación no encontró a mano nada mejor que repetir el citado discurso, encomendando su lectura a P. A. de Alarcón.
Pero mientras en este aparente descanso de las lides políticas Ayala entraba en la casa de la Inmortalidad, el ambiente volvía a enrarecerse y el adalid de la libertad y de la revolución, el General Prim, caía asesinado el 27 de diciembre de 1870, y su caso quizá será para siempre uno de los que la historia recoge, oculta y disfraza con el espeso manto de la intriga. Desde luego moría un adalid generoso y noble, y precisamente cuando el Monarca de Saboya, recién llegado a España, podría encontrarse en tierra extranjera, desvalido y sin el amigo más leal. No era fácil la situación; por un lado, el nuevo Rey, sin duda, llegaba con los mejores propósitos; a su amor a los españoles habría que añadir el más fino agradecimiento al concederle la máxima dignidad de España; pero enfrente quedaban las agitaciones de los republicanos, que habían visto perder una de las mejores oportunidades; las intrigas de los montpensieristas ; la aversión del propio Ayala hacia Prim; todo esto cristalizaba en aquel cuadro, tan dulcemente melancólico, como expresivo de la inquietud y la incertidumbre del momento, en que Amadeo ora ante el cadáver del general asesinado. Esta era la más palpitante realidad; un oscuro atentado político y un Rey indeciso ante el camino que debe emprender[36].
Volvió nuevamente Ayala a la Cartera de Ultramar; puede decirse que, aparte de las cuestiones interiores que se fraguaron a ritmo mucho más acelerado de cuanto pudiera pensarse, Cuba ocupaba uno de los primeros lugares; la sedición aumentaba, sin que la autoridad del General Dulce, primero, y después del General Caballero de Rodas, que habían ido con amplias atribuciones, podían calmar la efervescencia. Ayala hizo cuanto pudo por estar al día y al momento de los sucesos de Cuba y, en cierto modo, él mismo se consideraba especialista, aunque dejase confiada la solución de los asuntos a todo un equipo de técnicos y escritores que con él estaba. Reservábase para sí la parte más brillante; dar la cara en el Congreso para responder a las interpelaciones sobre Cuba, y dar cuenta cómo se iba legislando, especialmente para las Colonias, en materia administrativa, concediendo una cierta libertad, mientras sostenía un criterio esclavista; sus palabras puede afirmarse que eran el común sentir de todos, y sólo el cruel final del 98 pudo caer con desconsuelo sobre ideas y sentimientos tan firmes en relación a las Colonias. Entendía Ayala que su posición españolista era indudable, y aunque sus medidas no logren del todo la eficacia, por lo menos excitaría el nervio del patriotismo. De las más felices actuaciones que se le recuerdan es la de 3 de abril de 1881 al ser interpelado por el diputado tradicionalista por Guernica, señor Vildósola, sobre el supuesto proyecto del Gobierno de vender la isla de Cuba, que había encontrado eco en los diarios de Nueva York; es la vez que Ayala parece que habla con más sinceridad: «Yo hubiera querido, señores diputados, que la indicación que ha hecho el periódico a que se ha referido el señor Vildósola, no hubiera necesitado para su señoría el mentís del Ministro de Ultramar; yo hubiera querido que hubiera desmentido previamente su conciencia de ciudadano español. Pero puesto que el señor Vildósola ha creído que había de traer la pregunta a este sitio, yo doy las gracias a su señoría. Pero siento, repito, que no haya empezado su señoría por desmentirla; porque para acudir a la defensa de la dignidad de España, todos los ciudadanos españoles son Ministros de Ultramar.
Pero ya que así no ha sido, su señoría ha hecho un verdadero servicio al Gobierno, trayendo aquí esa calumnia; pues aunque me repugna ocuparme de ella, aprovecho esta ocasión para que quede para siempre sepultada en este sitio.
Cúmplame, ante todo, defender al representante de los Estados Unidos en España. Yo niego terminantemente que semejante noticia tenga este origen. Y después, ya que ha acudido la calumnia, ya que ha llegado a este sitio, para que dondequiera que se levante puedan perseguirla estas palabras, yo mismo aquí, solemnemente, en nombre del Gobierno y en nombre de la Nación Española, digo, que lo mismo Cuba, que Puerto Rico, que Filipinas, en todas aquellas tierras donde ondee la bandera de España, para el que quiera comprarlas no tienen más que un precio: la sangre que hay que derramar para vencer en campo abierto al ejército, a la marina, a los voluntarios, lo mismo insulares que peninsulares, que han tomado las armas, resueltos a perderlo todo menos la honra.»
Se sucedieron crisis e incidentes; la actitud más que generosa, tarda en reaccionar de Amadeo, hacía posible que la pasión, el odio, la intransigencia envolvieran, como un mar encrespado, las consignas de la que un tiempo fue llamada la gloriosa. Tras mucha efervescencia, el 28 de junio de 1872 el último Ministerio de Ruiz Zorrilla convocaba nuevas Cortes, que se reunieron el 25 de septiembre. No habían ganado en las elecciones Ayala, Nocedal, Aparicio y Guijarro, Cánovas, Sagasta, Topete, Ríos Rosas; se eliminaba la minoría conservadora, y la minoría republicana encontraba el camino expedito; aquellas mismas Cortes votaron la República.
Ayala se apartó de la vida política; dejó de tener cargo y esperó su hora. Larga espera debió hacérsele. No obstante, dice un biógrafo suyo: «Votada la República, el primer grito en favor del Príncipe Alfonso de Borbón y Borbón se dio en el círculo Victoria, de la calle del Clavel, donde se congregaban los ex ministros conservadores de la Revolución, con Romero Robledo y sus amigos. Aquella fue la señal de una serie de disidencias en el propio partido. Aceptados por Cánovas del Castillo los poderes de don Alfonso, primero Elduaven y después Ayala se pusieron a sus órdenes, y desde aquel momento tuvo la Restauración por defensores suyos a los tres ex ministros de don Amadeo de Saboya, que representaban el más activo elemento de la unión liberal revolucionaria»[37].
El golpe de Pavía le ofrece una nueva coyuntura, y aun sin distraerse ni un momento, siente la Restauración, ya entonces en marcha. Ayala viajaba por Badajoz cuando le sorprende el alzamiento militar de Sagunto del General Martínez Campos y del General Jovellar. Se forma un nuevo Gobierno, en el cual Ayala vuelve a desempeñar la cartera de Ultramar. Y vuelve así a tener el mismo predicamento que antes; la alocución leída por Alfonso XII a las tropas de Somorrostro estaba redactada por Ayala. Podía estar satisfecho en cuanto a la estabilidad de la situación; el Gobierno representaba una coalición de moderados, unionistas y constitucionales; la presidencia de Cánovas era un prestigio y una garantía; por otra parte, el primer liberal que felicitaba a Alfonso XII era el General Espartero, y el primer absolutista: don Ramón Cabrera. La política se desarrolla ordenadamente tras estos largos lapsos de agitación: sustituye en La Habana Balmaseda a Concha; se acuerdan las bases de la Constitución; se convocan las Cortes para legitimar, mediante sufragio universal, la nueva situación creada. Más cuidados le causó cuanto caía en su Ministerio de Ultramar referente al constante foco de rebeldía en las Colonias; pero aun así, la expedición del General Malcampo a Jolá, el 6 de febrero de 1876, había constituido un éxito para la Restauración.
El 10 de enero de 1878 se convocan las Cortes para tratar del matrimonio del Rey con la Infanta doña Mercedes de Orleáns; es el momento más brillante de Ayala: se consolida su poder político y su influencia literaria. El 15 de febrero del mismo año fue nombrado Presidente del Congreso por 177 votos, obteniendo Sagasta 81 y 29 papeletas en blanco. Alcanzada esta alta magistratura, don Adelardo da fin a su comedia más importante: Consuelo, que fue estrenada el 30 de marzo de 1878 en el Teatro Español, por la señora Marín, señoritas Mendoza Tenorio y Contreras y los señores Vico, Alisedo, Rodríguez y Fernández.
Como anécdota se recuerda una conversación con Federico Balart, en que se proyecta una comedia con unos padres tiranos que persiguen los amores inocentes de su hija, y una hija que, al fin, dando al traste con su platonismo, se casa interesadamente. El éxito fue tal que asistió hasta el Rey.
Todavía la suerte le reservaba un mayor lucimiento: la Reina Mercedes moría el día 26 de junio de 1878. Ayala fue encargado de pronunciar la oración fúnebre; subió a la tribuna pálido, sudoroso, los ojos nublados y humedecidos, y habló así:
«Ya lo oís, señores Diputados; nuestra bondadosa Reina, nuestra cándida y malograda Reina Mercedes ya no existe. Ayer celebrábamos sus bodas, y hoy lloramos su muerte. Tan general es el dolor, como inesperado ha sido el infortunio; a todos nos alcanza, todos lo manifiestan; parece que cada uno se encuentra desposeído de algo que ya le era propio, de algo que ya amaba, de algo que ya aumentaba el dulce tesoro de los afectos cristianos; y al verlo arrebatado por tan súbita muerte, todos nos sentimos como maltratados por lo violento del despojo, par lo brusco del desengaño.
Joven, modesta, candorosa, coronada de virtudes antes que de la real diadema, estímulo de halagüeñas esperanzas, dulce y consoladora aparición. ¿Quién no siente lo poco que ha durado?
No sé, señores Diputados, si la profunda emoción que embarga mi espíritu en este momento me consentirá decir las pocas palabras con que pienso, con que debo cumplir la obligación que este puesto me impone. No es porque yo crea sentir más vivamente el funesto suceso, que ninguno de los que me escuchan; porque son tantos, son tan variados, tan acerbas las circunstancias que contribuyen a hacer por todo extremo lamentable la desgracia presente, que no hay alma tan empedernida que le cierre sus puertas. Pero ocurre una tristísima circunstancia, que nunca olvidaré, a que yo la sienta con más intensidad en estos momentos.
Testigo presencial de los últimos momentos de nuestra Reina, sin ventura, aún tengo delante de mis ojos el fúnebre cuadro de su agonía; aún está fuera de mi mente la imagen de la pena, de la horrible y silenciosa pena que con varios semblantes y diversas formas rodeaba el lecho mortuorio; he visto el dolor en todas sus esferas.
Allí nuestro amado Rey, hoy más digno de ser amado que nunca, apelaba a sus deberes, a sus obligaciones de Príncipe, a todo el valor de su magnánimo pecho, para permanecer al lado de la que fue elegida de su corazón y para reprimir, aunque a duras penas, el alma conturbada y viuda que pugnaba por salir a los ojos.
Allí los aterrados padres de la ilustre moribunda, vivas estatuas del dolor, inclinando su pecho ante el Eterno, que a tan dura prueba los sometía, y con cristiana resignación le ofrecían en holocausto la más honda amargura que puede experimentarse en la vida.
Incansable en su amor a la Princesa de Asturias y sus tiernas hermanas, seguían con atónita mirada todos los movimientos de la doliente Reina, como ansiosos de acompañarla en su última partida.
Allí la presencia del Gobierno de S. M. representando el duelo del Estado; los Presidentes de los Cuerpos Colegisladores, al luto del país; y todos, de rodillas, sobre todos se elevaban los cantos de la Iglesia, que, dirigiéndose al Cielo, señalaban el único camino de consolar tantas y tan inmensas desgracias.
Y en tanto, señores, todas las clases sociales llevaban el testimonio de su tristeza a la regia morada. En torno a ella aparecía el pueblo español, magnánimo como siempre, amante como siempre de sus Reyes; con todos sus caracteres históricos, partícipe de todas las penas generosas y compañero de todos los infortunios inmerecidos.
¿Quién puede permanecer insensible en medio de este espectáculo? Intérprete de vuestro dolor, me atrevo a proponer que en tanto que la Iglesia presta sus solemnes plegarias a la que fue nuestra Reina, a la que sólo ocupó el Trono el tiempo sucintamente necesario para reinar sin límite en los corazones, en tanto que las exequias se verifiquen, esta tribuna permanezca muda, en señal de duelo, convidando con su silencio al recogimiento y a la oración.
Propongo además, señores Diputados, que una Comisión del seno de la Cámara, cuando las tristes circunstancias que nos rodean lo consientan, llegue a S. M. el Rey para significarle el sumo dolor de que se halla poseída, para mostrarle que todos participamos de su pena; que éste es el único consuelo que cabe en tan grandes aflicciones. ¿Quién será insensible a la presente? Sólo el infeliz pues se encuentra incomunicado con la humanidad.»
El pueblo, a que alude Ayala, cantaba el melancólico romance inspirado por las circunstancias:
«¿Dónde vas Alfonso XII?
¿Dónde vas, triste de ti?
Voy en busca de Mercedes,
que ayer tarde no la vi.»
Sin darse cuenta, la sombra de la Reina muerta caería, como un peso más, sobre la decadencia que había iniciado su cuesta abajo, ya incontenible. Ayala, apoyándose en los dos flancos de su vida, literaria y política, había logrado posiciones insospechadas; cuatro veces Ministro de Ultramar, dos Presidente del Congreso. Por fin, a primeros de diciembre de 1879, el Rey quiso encargarle del Gobierno; pera esto, que hubiera colmado su ambición, hubo de rechazarlo y aconsejar el nombramiento de Cánovas, por su mucho prestigio y por ser el eje de la Restauración. Pero, además, estaba enfermo, y el doctor Calleja había diagnosticado su gravedad; iba a morir del pecho, de lo que siempre padeció, y no bastaban los cauterios y los revulsivos. Moría solo, con su hermana doña Josefa, en un piso de la calle de San Quintín; en su cuarto, de amable desorden de solterón, libros, papeles, cintajos y coronas, de pasadas glorias; una imagen de la Virgen por Tiziano tendía sobre el enfermo su sombra protectora; todavía preguntaban por él, importunaban con intrigas y peticiones; aún los admiradores se interesarían; quizá la actriz Elisa Mendoza Tenorio que, de humilde origen de un apuntador y una actriz, había llegado a ser figura destacada en su drama: Consuelo, con la que algunos dicen que Ayala iba a casarse, aunque no se realizó, sino que la artista contrajo matrimonio con el doctor Tolosa Latour… De Teodora nada se dice en sus últimos momentos; probablemente el idilio concluyó o se disolvió en 1867, cuando Ayala empieza de verdad su ascensión política y ha logrado éxitos muy sólidos. El mundo de los recuerdos debió acudir a su mente y, ya en la agonía llamó a su madre, desaparecida de los vivos, y entregó su alma a Dios, cristianamente, el 30 de diciembre de 1878.
El entierro fue solemne; la pompa habría de acompañarle hasta la sepultura; el 31 de diciembre fue embalsamado, y vestido de chaqué, con la medalla de Académico al pecho, trasladado al salón de Conferencias del Congreso, y el todo Madrid político, intelectual y literario acudió al entierro. Este, realizado el 2 de enero de 1879, según el itinerario de las grandes procesiones, hasta el cementerio de San Pastor y San Justo, fue una notable manifestación de duelo; las cintas de la caja se entregaran a Castelar, Sagasta, Martos, Tamayo, Posada Herrera, Álvarez, Marqués de Cabra y Núñez de Arce, Gobierno, Guardia Militar. Al pasar por el Teatro Español, el Marqués de Torneros descubrió el busto de Calderón de la Barca, de la Plaza de Santa Ana. García Gutiérrez arrojó unas flores y Elisa Mendoza Tenorio le dedicó una corona de laurel y siemprevivas. El cuadro fue muy animado; ramos de flores, brillo de uniformes, tintineo de condecoraciones y la sonoridad de la música de aire, formaban un cortejo brillante de aquella gloria que, al fin, se acababa. En su sepultura no dice más que «Ayala», entre el alfa y la omega, principio y fin de la vida.
Allí concluía la gloria, en aquel muerto de chaqué que el embalsamamiento imperfecto desfiguraba horriblemente pese al afeite y al carmín que se le había dado. Melena, bigote y perilla, a lo Napoleón III, se convertía en trágica caricatura.
Callaba para siempre el escritor y el político; lo que después se dijese de él no sería enteramente halagador. Con todo, aun tan próximo a nuestro tiempo, cuesta ver claro su vida y su obra.
El enigma romántico
Cuanto antecede debe figurar como la biografía incompleta de Ayala. En efecto, fue preocupación de sus biógrafos, y posiblemente de él mismo, celar cuidadosamente la participación que la mujer tuviese en su vida. Entendían, sin duda, que un hombre público, que moría soltero, debería presentársele limpio y exento de cualquier compromiso de tipo erótico. Ayala, que tan conocedor había demostrado ser del corazón femenino en su obra, y tan rendido admirador de la belleza de la mujer en sus poesías, quedaba así como un teórico del amor; su vida pública absorbíale la atención y eso ocupaba las horas. Por otra parte, no debe olvidarse al batallador en los campos políticos igualmente difíciles y espinosos -política y literatura-, donde la habitual maledicencia funcionaría a modo de lima para deshacer y triturar prestigios por muy merecidos que fuesen. Quien hubiese de estar en primer plano, durante aquellos años transitivos que ocupan la vida de Ayala, debía mantener un riguroso sigilo de cuanto le ocurriese; no podría decir que estaba enfermo, pues sus amigos y correligionarios correrían inmediatamente la noticia para derribarle de su preeminencia y ocupar, después, sus puestos; no podría dejar que le calificasen de lento y perezoso, de cómodo y glotón, porque en seguida, los que militaban en partido opuesto, le descalificarían para gobernar; no podría hablar de amoríos, so pena de que la oposición le dirigiera alguna indirecta en aquellos campanudos discursos del Congreso; a lo más se permitiría hablar de unos amores contrariados, de alguna ingrata, porque eso estaba tan admitido, que hasta servía de tema a las romanzas de las zarzuelas y les daba cierto tono melodramático; y él, después de todo, seguía respirando ese clima post-romántico y no podía decir que era una reacción contra los tiempos del romanticismo. A esta clase de amores aun los biógrafos aludieron alguna vez, porque, al fin, algo habían de decir de un hombre que lo había tenido todo, que todo lo había conseguido y, sin embargo, no salía en su vida la mujer. Decir que su mujer era la Musa, es lo mismo que repetir la frase de Cánovas sobre los amores no bendecidos.
Y la mujer, mejor dicho, las mujeres existían. Basta leer su novela Gustavo, floja desde el punto de vista literario, pero que, no obstante, refleja muy bien los años de juventud de Ayala, en camaradería de Ortiz de Pinedo y Arrieta. Quedaba el enigma de la mujer en la biografía de Ayala, cuando el señor Pérez Calamarte publicó el Epistolario inédito de Adelardo López de Ayala[38].
Según parece las conservaba el mismo Ayala, sin decir dónde, ni cuándo, ni como las halló; lo que hace presumible que puede haber muchas más, que no han sido publicadas por desconocer su paradero o bien porque no conviene y no ha llegado aún el tiempo de revelar más detalles de la vida de un gran hombre. Las que se publican, que abarcan un período de 1852 a 1867, son muy útiles para la biografía del poeta y, sobre todo, para la historia literaria y artística de su tiempo. Pérez Calamarte oculta el nombre de la mujer a quien van dirigidas, dejando tan sólo la inicial T, pero en una de ellas transcribe el nombre completo: Teodora, y en otra alude a Bárbara, hermana de ésta, y es actriz, y escribe una obra para su beneficio… ; en fin, todas las circunstancias coinciden en que esta actriz sea Teodora Lamadrid. A ella le da cuenta de sus triunfos y sus derrotas y, en momentos de duda y de incertidumbre, acude a ella solicitando consuelo, quizá consejo; es un Ayala enteramente distinto del triunfador hombre político y del dramaturgo. Mucha de la densidad acaramelada que destilan no sabemos hasta qué punto san obra del amor, o bien el interés quien las dicta, pues era utilísimo para él, sobre todo cuando comienza, estar en buena relación con una artista genial. Por otra parte, Teodora -eso se ve claramente en las pocas cartas que de ella hay en la colección- había sido muy desgraciada en su matrimonia con el profesor italiano de canto Basili y con sus hijos, y, sobre todo, estaba cansada de la lucha que diariamente supone el teatro; en las últimas, anuncia su deseo de retirarse y aun de irse a vivir cerca de Guadalcanal, y envía regalos para la madre y hermanas de Ayala ; y éstas, a su vez, devuelven tales atenciones con otros presentes… El caso es muy curioso. ¿Hasta donde llegó este amor? En 1867 se acaban las cartas: ¿Se interrumpió el idilio? ¿Se había perdido cuando el poeta empezaba a escalar los primeros puestos? Teodora, en 1870, hace una tournée por Ultramar; más tarde se retira. En el éxito de Un hombre de Estado, El tejado de vidrio y El tanto por ciento, Teodora tuvo parte principalísima; pero después, en Consuelo, ya no fue ella, sino Elisa Mendoza Tenorio. Si se había retirada de la escena, acaso todavía no figuraba como profesora en el Conservatorio, en sustitución de Matilde Díez, cargo que desempeñó hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 1896; pero cuando muere Ayala en 30 de diciembre de 1879 no figura Teodora Lamadrid en la relación de las personas que enviaron coronas al poeta.
Todo hace creer que el enigma romántico, que lo envuelve en estas cartas, está solamente desvelado.
Mejor que cuanto podamos comentar del mismo, es que transcribamos algunos fragmentos, suprimida la espesa cargazón amatoria que ahoga, en más de un momento, el sentida recto y liso de cada una de las epístolas.
No olvidemos sus palabras en la Elegía a la muerte de una amiga:
Una de esas mujeres misteriosas,
amparo y luz del alma dolorida?»
¿Quién no ha encontrado, como yo, en la vida?
Eso es lo que la mujer pudo representar en la vida de Ayala.
La primera carta parece una reconciliación tras las luchas de amores: y celos. Mucha retórica vulgar, al modo de las obras teatrales.
«Yo quiero en este momento penetrar en el fondo de mi alma; solo así podría recompensarte de todas las amarguras que te he causado… » «… Cuando, a pesar de mi insensata resolución, no puedo resistir el deseo de verte; cuando me encontré en tu presencia, te juro bajo palabra de honor que, a pesar de lo mucho que me has hecho sufrir, no puedo mirarte con rencor, ni un instante siquiera; repentinamente me sentí trasladado a los tiempos más felices de nuestro amor: me figuré que se estaba representando la refundición del Trovador, cuando mi idolatrada Leonor, después de muerta, abría los ojitos para verme a mí; inverosimilitud dramática que me hacía el hombre más venturoso de !a tierra. Salí, pues, del teatro ansioso de escribirte, y te juro sólo me contuvo el exceso de mi amor.»
«Ahora me alegro infinita que hayamos sido tan insensatos que nos propusiéramos por un momento olvidarnos mutuamente; para que, persuadidos de que es imposible, no volvamos nunca a intentarlo.»
En la II dice que la ha de ver el sábado.
En la III habla de la Universidad y de su madre, doña Matilde Herrera y L. de Ayala, a quien el poeta dedicó Consuelo en 1878.
«Sevilla, 21. T… mía; hace tres días que llegué a esta, en cuya Universidad me encuentro matriculado; mi madre ha exigido palabra de no volver a Madrid hasta que tenga concluida mi carrera; pero no temas, espero reducirla, y espero (¡alégrate, vida mía!) que antes de un mes te habré abrazado; que antes de un mes estaremos juntos para no separarnos jamás por tanto tiempo. Mi buena madre imagina que sólo en Sevilla podré tener tranquilidad para el estudio; ignora el estado de mi alma, e ignora que lejos de ti, ya su hijo no puede tener tranquilidad para nada.»
Pérez Calamarte recuerda que Ayala llegó a Madrid en otoño de 1849, y que antes había estudiado en la Facultad de Derecho de Sevilla, sin lograr ser abogado.
Se preocupa de que las cartas lleven franqueo suficiente y no sean quemadas por los de correos; dice en la II y en la III que la manda por un mozo de cordel.
En la III: «Mi amor es una lira armoniosamente templada, y así que pongo en ella la mano, por mucho tiempo quedan resonando en mis oídos sus deliciosas vibraciones. Siento un ansia desconocida de amor. Cuanto más amor te manifiesto, más me queda dentro del alma. El mundo ha tratado de arrebatarte de mis brazos, y esto me fuerza a estrecharte con más ahínco sobre mi corazón. Lo que tú me has contado, el profundísimo dolor que manifestaba tu semblante, la sola idea de que han intentado que tú me aborrezcas, deja en mi alma una impresión semejante a la que sentimos después de haber sufrido un sueño espantoso, que aun después de muertos nos estremece.»
En la IV alude a la condición de actriz de la amante.
« Cuando te han aplaudido mucho en un drama y se acerca la hora de la función, me parece que acudes a una cita amorosa, y siento celos de un género extraño, pero que me atormentan mucho. El público se me representa un amante que te aguarda curioso, para marchitarte con sus brutales caricias. ¡Con qué placer te arrancaría yo entre mis brazos de las estúpidas miradas que te devoran! Esa facultad constante que tiene todo el mundo de verte todas las noches a la misma hora y en el mismo sitio, me parece un escarnio de mi amor. ¡Cuánta pureza, cuánta ternura, cuánta virtud verdadera deben existir en tu alma cuando, a pesar de esta profanación diaria, apareces a mis ojos cercada de todos los encantos del misterio y de la modestia!»
« … De aquí en adelante pienso una cosa: escribirte todas las semanas una vez; ésta será la carta oficial. ¿Entiendes? Y en ella te diré. ante todas las cosas, que te adoro, y luego te daré cuenta de mis trabajos en la semana; la que haya trabajado mucho, me prometes un beso o un abrazo, u otro regalillo de la misma especie; y cuando haya sido un holgazán, voy al teatro y en toda la noche no me miras… »
En la V expresa la gratitud hacia Teodora por haberle animado y sabido comprender.
«Me encuentro tan íntimamente fastidiado de todo cuanto me rodea, que he formado la resolución irrevocable de separarme para siempre de una vida en que el contacto con la miseria ha estado a punto de hacerme miserable. Recuerdo que vine a Madrid lleno de vida y de legítimas esperanzas; le pido cuenta al tiempo que he pasado, y las horas que he perdido en esa vida infecunda y vergonzosa me están pesando sobre el alma como deudas de honor. ¡Ah, T… mía, cuánto te debo!
Si no supiera amarte, si tu amor no me despertara y me engrandeciera, me haría irresistible y despreciable a mis propios ojos; no podría tener fe ni confianza en nadie al verme engañado y vendido por mí mismo.»
«… ¡Qué vida será ésta tan fecunda para mi gloria! Sí; me siento tan joven como el día que tomé la pluma para escribir mi primer verso del Hombre de Estado. Tengo mi mesa llena de grandes hombres. Shakespeare, Schiller y Calderón me hacen compañía. Tú, como reina, los presides a todos; ellos se encargan de encender mi espíritu, y tú de vivificar mi corazón. El triunfo será mío: T…, si tú sigues amándome como hasta aquí, si tú no me abandonas, yo te juro… No sé cuántas derrotas sufriré primero, pero te juro que no morirás sin que llegue un día en que la conciencia pública me designe como el primer autor dramático.»
En la VII expresa celos y puntualidad para asistir a las funciones de la actriz.
«Cuando la recibí [tu carta] estaba en cama y con calentura, a consecuencia de un fortísimo constipado; sin embargo, me levanté para que tú me vieras en el teatro… »
«… Tu permanencia en la quinta de ese joven… En fin, no quiero hablar de esto; pero he sufrido mucho.»
En la VIII, aparte de las consabidas reconvenciones de amor y celos, escribe en el reverso las señas de la actriz: calle de Santa Isabel, 5, 4:’, 2.` izqda.
En la IX se refiere a un suceso extraño: «Estábamos disfrutando de esa escasa y ligera felicidad que tan de tarde en tarde nos concede nuestro amor; nos habíamos visto, y sin hablarnos apenas habíamos que dado satisfechos el uno del otro. En esta ocasión propicia para un amante, se acercan a ti dos hombres con la cara cubierta, te dicen palabras al oído, y sin otra información acusas de traidor y falso al hombre que por tanto tiempo habías creído digno de tu amor. Sabes que había salido de tu casa una criada, testigo harto funesto de apariencias bien engañosas; sabes que muchas veces me han traído cartas tus criadas, y no encontrándome en casa, se las han entregado a mi patrona, diciendo el nombre de la persona que me las escribía; sabes que han sido portadores de las más los porteros de los teatros; recuerdo una vez en que celos infundados te hicieron remitirme una carta con el avisador del Príncipe; tú mil veces me has acusado de imprudente, porque he llegado a darte las mías entre bastidores, y aunque yo estoy seguro de habértelas entregado disimuladamente, la malicia de las gentes de teatro suple lo que no ve.»
En la X desciende a cosas vulgares y triviales: «Anoche no vi al Ministro; haré por verle esta noche, y antes, si puedo, iré allá. El ama ha mandado la ropa de Emilio a una casa donde cosen admirablemente y que está encargada de mi rotura.» Alude, claro está, a Emilio (Juan Pascua]) Arrieta y Carrera (1821-1894), amigo de Ayala, con quien vivió hasta su muerte en 1879.
La XII alude a un desafío frustrado entre él y un coronel. El teatro era, sin duda, un medio de comunicación, Ayala observaba a la actriz: «El no mirarme en el teatro, sino cuando indirectamente podía decirme que tu determinación era irrevocable».
Y en la XIII: «Esta noche en el teatro me has mirado pocas veces y para reprenderme».
En la XV da detalles de viajes de las sentadas.
«Quiero que me digas cuándo te vas, cuándo vienes, verte, si me das licencia para ir a Cádiz… »
«… Después de escribirte ésta, estuve anoche en el teatro, y me pareció que estabas altamente irritada contra mí. ¿Es porque no he asistido a las últimas representaciones de la Adriana? No sé por qué el drama me hace daño; me parece que desde que lo ejecutaste me amas menos; pero no, esto es mentira. Yo creo que ahora me amas lo mismo o más que siempre; me alegro como puedes figurarte, de los triunfos que has conseguido, y siempre tengo aversión a ese drama, yo creo que son celos del público; pero si esta ha sido la ocasión de tu disgusto, yo te juro, enojada de mis ojos, que la primera vez que se represente, tendrás el places de verme atado a la rueda de tu carro triunfal; entre tanto, vida mía, no me mires enojada y sobre todo, no dejes de mirarme.» Alude a la obra Adriana de Lecouvreur, de Scribe, traducción española de Félix Calcagno, con la cual debutó Teodora Lamadrid.
En la XVI pone las nuevas señas de Teodora en el reverso: calle de Jovellanos, 5, 3.°, y la escribe desde Guadalcanal, 21 de septiembre de 1855.
En la XVII se habla del Padre Cobos: «Mañana tengo que defender ante el jurado y públicamente al Padre Cobos»; dice que no se ha preparado y que existe una gran curiosidad por oírle. «Dime si has recibido la carta en que te hablaba de la conferencia a última hora de tu hermano y Rosell.» Cayetano Rosell fue amigo de Ayala, y más aún de la actriz[39].
En la XVIII le da cuenta de su éxito oratorio.
En la XIX le habla del viaje a Valencia, que hace Ayala. Y le dice al final: «Ya habrás recibido el billete que te remití por mano de la Luna.»
En la XX, escrita desde Valencia, le comunica su propósito de trabajo: «Estoy dando grandes, feroces muestras de entereza. Aquí tengo a García Gutiérrez, Arrieta, Emilio Santillán, mi hermano, y un amigo que tú conoces. Han venido a hacerme una visita, y yo les dejo pasear solos, me encierro en mi habitación, y hasta la hora que antemano les tengo marcada, aunque lleguen a la puerta, ni la abro, ni aun les contesto.»
En la XXI, refiere su vida en Valencia. «Me levanto todos los días muy temprano; ¡antes de las siete! Y ya lo hago como si tal cosa, sin ningún trabajo: antes despierto con deseos de salir de la cama, En Madrid pienso seguir la misma costumbre: ya tú ves qué reforma tan Fecunda en buenos resultados; con esos madrugones, el día se me hace tan largo, que aunque yo quisiera me es imposible emplearlo todo en no hacer nada, y sino por obligación, por recurso al menos, tengo que tomar la pluma. Estoy concluyendo una zarzuela muy bonita, aunque no tanto como tú; mis compañeros están prendados de ella; pero yo lo estoy de ti mucho más. En este momento están cada uno en su cuarto cantando al piano versos míos; meten un ruido infernal, y yo, sin embargo, juzgo que estoy hablando contigo en el mayor silencio.»
En la XXII, dice Ayala que vive en la Fonda del Cid, en Valencia, que sigue escribiendo la zarzuela, dice en ésta, y en la XXIII, que está concluyendo el último acto.
En esta misma refiere los reproches de Teodora. La zarzuela, a que alude, es El Conde de Castralla.
En las cartas XV y XVI, le habla de escribirle una obra para su beneficio.
Una de las más bellas es la XXVIII, escrita desde Salamanca.
«No he querido escribirte hasta que no me sintiese en completa posesión de mí mismo y capaz de cumplir la palabra que te había empeñado. El aspecto ruinoso de esta población; el recuerdo más vivo que nunca de tu amor, de tus dulces y xauras caricias; el considerar que había de pasar un mes sin verte, todo infundía en mi alma una profunda melancolía, que enervaba mis fuerzas y no me consentía la energía necesaria para dar a mi pensamiento el giro conveniente a mis trabajos. Sentía un huracán que me arrastraba hacia Madrid, y he estado algunos días sin poder ser dueño de mi persona y sin tomar asiento. A la inquietud de los primeros días ha sucedido afortunadamente un lento, pero constante deseo de volver a tu presencia, que lejos de ofuscar mi pensamiento, lo excita y lo esclarece y me contiene la pluma en la mano. A cada escena que escribo, tú te sonríes y yo cobro aliento. Tu retrato, que tan pálido me parecía cuando podía mirarte, a cada momento, ha tomado en la ausencia una animación extraordinaria; parece que una chispa de tu alma se encierra en él, se anima en mi presencia, se sonríe, me besa y me dice al oído dulcísimas palabras de amor y de consuelo.» Da sus señas en Salamanca. Plaza Mayor, número 6.
En la XXIX, le dice que ha estado enfermo por beber agua del Tormes; la ciudad de Salamanca se ha portado amablemente invitándole a fiestas, bailes y saraos. Con todo, tiene una deplorable opinión de la ciudad. «Me han dado serenatas y me han escrito versos; pero ¡qué música! y ¡qué poesía! Yo me encuentro en babia, en medio de estas gentes; los que tratan de ostentar a mis ojos su talento y erudición, me martirizan horriblemente haciéndome transigir con su pedantería; los que por el contrario hacen alarde de su ruda franqueza y me invitan a pasear y al juego de pelota, me hacen representar un papel ridículo a mis ojos, obligándome a aplaudir sus sandeces. Vida mía, cuantas más gentes conozco, más te amo. De las mujeres no te digo nada; menos finas y elegantes que las de Madrid, pero en el fondo lo mismo, y aún peores. Las casadas, adúlteras por vicios, por costumbre y sin remordimiento. Las solteras, vírgenes de cuerpo, por la falta de ocasión y prostitutas de alma.»
En la XXX, le dice en qué localidad estará en el teatro, para que pueda dirigirle sus miradas: «Estaré en las lunetas, no te digo en cuál, para ser si me descubres pronto.»
En la XXXI, justifica no haberle escrito, porque un tío político suyo, estaba esperando. En el sobre: Sra. Da. T… Calle Sta, Isabel, n. 5, 4° 2.° izquierda.
En la XXXII, habla de un viaje a Santander, y pone: Por Bilbao, Portugalete.
En la XXXIII: «Cuando recibí tu primera carta, ya estaba la mía en el correo y ayer a las siete de la mañana salía para Bayona a fin, como te he dicho, de dejar las medidas de mis pies para tener calzado que me lleve cómodamente a tu casa.»
«Siento que al público de Bilbao le des más importancia de la que se merece; ahí no creo que hayan oído nunca un buen actor, y los pobrecitos no tienen criterio para juzgar el arte de la declamación, o tal vez el mismo respeto les impedirá hacer ruido. Recuerdo haber leído en Portugalete una de mis zarzuelas delante de muchas personas; quiso reírse una de ellas, y el ama de la casa, tomándolo a desacato, le miró de tal modo, que todos me oyeron como en misa. Tal vez algo de eso les pase a los bilbaínos, y si no que se vayan a… que tú no eres bacalao, para nada necesitas su voto. Ya sabes que cuando te aplauden mucho, me parece que te sobra mi cariño, y si no fuera por lo que tú lo puedes sentir, me alegraría que pasases por todas partes sin ser sentida de nadie más que de mí. Ya suponía yo que la separación de tu familia (donde te encontrabas tan bien acompañada que yo no cabía en la mesa), te debía ser muy sensible, y por eso escribí mi primera carta.»
En la XXXIV: «Dime por qué te detuviste en Barcelona más tiempo que los demás compañeros. » Y lleva fecha Guadalcanal, 5 septiembre 1856.
En la XXXV: «Ya que pasada la primera representación de la temporada, estarás libre de los trabajos del ensayo y de las inquietudes del estreno, podrás contestar a esta carta… » Dice que, con esa misma fecha, les escribe a Emilio Arrieta y a Gaziambide.
«Los calores de febrero, que aquí eran de verano riguroso, me ocasionaron un constipado de los míos, que, como me cogió muy endeble, porque desde que vine tengo poquísimo apetito y apenas me alimento lo suficiente para estar en pie, me ha tenido algunos días en cama y muchos muy enclenque. Ya estoy mejor; pero he tenido que acompañar a Zabalburu, Camacho y Terreros, que sucesivamente han estado también malos, y todos, con especialidad el primero, estuvieron conmigo muy solícitos durante mi indisposición. Mi drama, sin embargo, está más adelantado de lo que podía esperarse del disgusto con que viene y de la poca gana con que estoy en este país. Creo que el mes que viene quedará completamente concluido. Dime cuál es la compañía definitiva; cómo la ha recibido el público; con qué obra habéis empezado, y, si es de Eguílaz, dame tu opinión y cuéntame el éxito; dime si el público está de humor de ver comedias, y con qué obras cuenta la empresa. Yo siento mucho que las circunstancias no hayan permitido acabar antes mi obra; si bien el compromiso que contraje en la inteligencia (porque así me lo dijo Catalina), de que él continuaría con el teatro hasta fin de mayo; aparte de la cuestión de Pascuas, que ya sabes, en él empezó por faltarme, si la temporada se hubiera dilatado v tú hubieras tenido necesidad de hacer tan pronto tu beneficio, yo me hubiera esforzado para dar antes mi obra, aunque fuera en el mes de mis estrenos.»
En la XXXVI, le indica que ponga las señas: Guadalcanal. Provincia de Sevilla, -y no Extremadura-. Alude a un litigio, entre Salas, Gaztambide, un concejal de Madrid y un hermano de la actriz.
En la XXXIX dice que escribe a Arrieta.
En la XL: «Afortunadamente he leído la Iberia y allí he encontrado la explicación de su silencio. Ha sido usted objeto de una nueva ovación; ha habido aplausos, coronas y aquello de ¡que se la ponga! ¡que se la ponga! » Lleva fecha 13 de octubre de 1857.
En la XLI; «Hoy estoy muy triste. T…ita mía; uno de los curas de este pueblo ha muerto; fue mi primer maestro de latinidad, y nos queríamos mucho; he asistido al entierro; me han hecho presidir el duelo, y aún tengo dentro del alma los lamentos de su familia y los cantos de la Iglesia.» «No pienses, que el pobre cura, cuya muerte deploro, era un modelo de severas virtudes; nada de eso; era un hombre lleno de grandes defectos; pero tenía la cualidad de tomar con gran calor todas las cuestiones de sus amigos.»
En la XLII: «Sabes que me disgusta la frecuencia de tus regalos; que no es justo que abuses de mi debilidad para contigo, y que si de aquí adelante insistes en esa manía, te juro, bajo palabra de honor, no recibir ninguno, por más que te enojes.»
En la XLIII: « Guadalcanal, 17. Acabo de subir del patio, y mi madre me ha enseñado todas las flores que tú mandaste, ya brotadas y a punto de dar fruto: ni una sola semilla de las sembradas se ha perdido. Mis hermanas me han hablado de ti con mucho afecto; han discutido largamente el regalo que deben hacerte, y después de consultar conmigo y de muchas vacilaciones, se han convencido en bordarte un pañuelo. Me han dado el encargo formal de hacerte una visita en su nombre, para que así que llegue a Madrid yo, por complacerles, lo he prometido.»
En la XLIV, desde Guadalcanal, 1857, dice que le han ofrecido la Dirección de la Imprenta Nacional, pero que no acepta.
En la XLV cita a Rosell; es muy afirmativa; está escrita desde Guadalcanal.
«Siento un interior desasosiego que de continuo me punza el alma. ¡Dichosos los que pueden vivir tranquilos en medio de las miserias presentes!, porque, o no son tan buenos que no las ven, o tan perversos, que no les importan; y de cualquier manera se consigue el bienestar en el mundo. Yo debo al cielo el peor de los naturales, pues ni tengo valor bastante para renunciar al mal, ni toda la maldad necesaria para en su seno.» Fecha, 31 de enero de 1858.
En la XLVI, le recuerda que le envió un Soneto, desde Llerena, y no ha contestado.
La XLVII está escrita desde Alicante, 19 de septiembre.
«Acabé la comedia el día 14, mandé el tercer acto a Valladolid, no he venido antes a remojarme porque aguardaba en Madrid la copia de la comedia para devolvérsela censurada, creyendo, como tantas veces me había asegurado, que la inauguración sería el 20; recibí una carta en que me decían que ya me avisarían el día fijo; comprendí que la cosa no iba deprisa, y determiné no perder tiempo; dejé a Emilio al cuidado de todo, y aquí me tienes.
Ayer llegué y tomé el primer baño; todavía el agua es soportable en esta costa, y no soy el solo bañista. Estoy muy bien alojado y tengo un fondista tan galante, que habiendo yo ajustado una salita pequeña con dos alcobas, supo después de cerrado el trato mi nombre, y, sin alterar el precio, me trasladó al mejor departamento de su fonda, y aquí me tienes dueño de seis habitaciones y de cinco balcones, con vistas al mejor paseo de la ciudad y al mar. El Fondista es extranjero; de otro modo sería el caso más verosímil. Cisneros me ha hablado de la Civili, que dio aquí algunas representaciones. Entre ella y sus acompañantes hubo cuestiones, en que tuvo que intervenir como autoridad. Han dejado aquí la misma impresión que una compañía de la legua. Voy a escribir una zarzuela, en un acto, para que se estrene en Jovellanos con el Alcalde… »
«Gerónimo me dijo antes de salir que ya había encontrado casa, y me leyó parte de la carta que tú interrumpiste para recibir una visita y continuó la Enriqueta. Yo estaré en la fonda de Bossio hasta el 26.»
La XLVIII, declara que hace cuatro años que el amor los une. «Me llamas en tu carta egoísta y no sé cuántas cosas.»
En la XLIX, le dice que le acusa de perezoso, pero solamente es un poco lento y sosegado en la manifestación» de los afectos. Le dice de nuevo que ha estado constipado.
«Esto de tener un defecto es muy malo, primero porque se detiene, y después porque da una ocasión a todo el mundo para que sea injusto, y tomando por base el defecto evidente, lo agranda tanto que no quede el pobre defectuoso para sastre, ni zapatero. ¿soy perezoso? Pues a poco que las personas que bien me quieren se ocupen de mi pereza, quedaré calificado de perdido, de miserable, de insustancial y de inútil para todo el mundo.»
«Tomé nueve baños en Alicante que me sentaron muy bien, y la tos ha desaparecida de tal moda, que a pesar del fuerte catarro de que aún estoy convaleciente, apenas me ha molestado nada. Partes telegráficos de mi hermana Balta y de su familia me obligaron a ir a Valladolid a la inauguración del teatro nuevo, que es precioso y elegantísimo. Allí estuve unos días, y a mi vuelta me encontré muchas cartas de Extremadura, llamándome a toda prisa para emprender la campaña electoral».
«Ni las noticias prósperas me alegran, ni las desfavorables me entristecen. Me defiendo cuanto me es posible de ir allá a que me traigan y me lleven como santo en andas, y aunque es verdad que me agra daría mucho decir públicamente lo que yo opino de los señores Narváez y González Bravo, también es cierto que acaricio con mucho placer la idea de pasar un año tranquilo y entregado a mis versos. De tal suerte estoy temblando en esta cuestión, que desafío a todos las Gobiernos y distritos del mundo a que me den un mal rato. Ya sé que el pueblo catalán te hace justicia, y yo se lo agradezco mucho, a pesar de mi pereza. Supongo que estarás contenta, y hasta el tono de tu carta me denuncia cierta satisfacción y bienestar»
La L, habla de política y literatura.
«Los periódicos te habrán dicho que perdí la elección en Badajoz. Excuso decirte que el Gobierno hizo iniquidades a última hora, para que yo no entrase en el Congreso. Yo lo esperaba todo y nada me sor prendió; tanto me honra en mi concepto la adhesión de los ciento setenta amigos que me votaron, como la oposición de los ministros. El Comité de la Unión Liberal ha manifestado mucho sentimiento porque yo no haya triunfado, y como Cánovas y algún otro han salido por dos distritos, me han dicho que se trata de cederme uno; pero como ya entraría en el Congreso después de confluida la discusión del discurso de la Corona, que es la primera que tiene carácter político, y como estas Cortes han de durar muy poco, no tengo maldito empeño en que me cumplan lo ofrecido; antes me alegraría de que me dejasen un año en paz… »
«Estoy escribiendo una zarzuela para Emilio Arrieta, y en seguida me pondré a trabajar una comedia o drama; en fin, quiero aprovechar el agradable descenso, que, pasados los primeros instantes de despecho, me proporciona mi derrota. Ya sé que la empresa de Olona marcha bien; he leído en los periódicos que permanecerán en esa hasta después de Carnaval…» …«Que trabajes poco y te aplaudan mucho.» La actriz debía estar en Barcelona.
En la LI, dice que padece un constipado fortísimo de cabeza; le habla de un hermano de la artista, y de Salas, marido de Bárbara.
En la LII también le habla de la enfermedad. En esta misma carta hay alusiones al carácter de la actriz: «eres un poquito impertinente, un mucho cavilosa y un muchísimo arrebatada y violenta».
En la LIII, se lamenta del retraso que ha de sufrir la vuelta de la artista a Madrid, por su actuación en Zaragoza. Le reprocha que se hospede en casa de don J. Muntadas. Le da noticia de algún negocio sucio de teatro; como es la subasta del solar de Vallecas, por Asquerino y la sociedad inglesa para la construcción de un teatro.
En la LIV se excusa por su tardanza en escribir; por estar concluyendo una comedia, y además dedicarse, por encargo de su madre, a reconciliar los partidos del pueblo (Guadalcanal). Al final: «Dime con qué motivo fue a visitarte doña Dorotea.»
La LV, refiere la vida de Ayala en Guadalcanal: «Todos los días vienen a verme seis u ocho personas, cada una pidiendo una cosa, y todas diciendo que yo lo puedo todo y que lo que solicitan es una pequeñez. La pequeñez suele reducirse a que yo, por autoridad propia, conceda gratis a fulano de tal, unas cuantas fanegas de los bienes del pueblo, a que revoque una sentencia de los tribunales o a frioleras por el estilo. Lo que no me han pedido todavía, pero lo espero, es que resucite a un muerto. Unas veces me río y otras me desespero. Mi madre ha tomado por fin la resolución de no consentir que nadie entre en mi sala mientras trabajo, y merced a su vigilancia he podido empezar a trazar bosquejos. Supongo que cuando recibas ésta, ya se habrá calmado el dolor de tu muela; tírala con mil diablos, aunque se pierda, que en el día del juicio la buscaremos juntos. Adiós; esta carta te sabrá a poco y a mí también, pero acaba de llegar mi hermano Ramón y naturalmente desea hablarme de muchas cosas. Viene de la Isla de San Fernando, de dejar en el Colegio de Artillería de Marina a mi hermano pequeño.»
En la LVI, sale al paso de los celos de Teodora, declarándole que no piensa casarse, aún con las presiones de toda su familia.
En las LVII y LVIII, habla del hermano de la actriz, que le manifestó su disgusto por verla a ella en compañía de don Adelardo en el momento de acudir a despedirla. Le recomienda prudencia y al final dice que se entretiene en desbaratar la sociedad de autores dramáticos.
En la LXII, refiere sucesos personales en Guadalcanal; se ha fracturado un brazo.
«El cólera está haciendo grandes estragos en todos los pueblos de alrededor. Dos primos míos han muerto de él; aquí, aunque ninguna epidemia ha entrado nunca, como el cólera está a la puerta de casa Por todas partes, y en algunos pueblos que distan dos o tres leguas han quedado completamente desiertos, el vecindario ha estado consternadísimo, y nosotros, recibiendo continuamente noticias, ya de la prima que ha muerto, ya del sobrino que estaba en la cama; ya ves, hija mía, que es no es para estar muy divertido. Pero ya, gracias a Dios, la estación va refrescando, el cólera ha cedido en los pueblos inmediatos, el miedo desaparece, renace el buen humor, y disfruto en toda su plenitud el placer de verme rodeado de mi familia. Mis hermanas se han hecho ya los vestidos; están muy contentas con ellos; a todas las muchachas han gustado mucho. Te dan, pues, las gracias por tu buena elección y en especial, Josefina, que habla mucho de ti, y, por más señas, si la vieras no la conocerías porque ha crecido mucho y está muy guapa. »
En la LXIII, lamenta su dolor de cabeza que «apenas veo sobre el papel».
En la LXIV, se refiere a su brazo roto. «Mis pobres hermanitas han pasado muy malos ratos con mi caída. Ya estoy bueno del brazo; pero no de la cabeza… » «…Me dan unos dolores nerviosos en la cabeza que me ponen loco.»
En la LXV, alude a una dama, que ampara los amores. «Hablé un rato con nuestra amiga, que es por señas, una señora muy recomendable, y me dijo que durmiese tranquilo, que ella se encargaría de disipar tu enojo.»
En la LXVIII, alude a torpes intrigas políticas: «No te he escrito antes porque todas las administraciones de correos estaban en poder de mis contrarios, y mis cartas, unas han sido interceptadas, otras retenidas y todas abiertas. Pero sabrás que a pesar de la villana y descarada, guerra que me han hecho, soy el diputado de Castuera. Perdieron, pues, la elección, y según el estado de los ánimos, esto es lo mejor que puede acontecer a mis contrarios.» Y dice que el triunfo es de ella también.
Ayala fue diputado por Castuera en 1858, en las Cortes convocadas por la Unión Liberal hasta la muerte del General O’Donnell[40].
En la LXIX, anuncia volver a Madrid: «Veme previniendo una habitación; pero no, no me prevengas ninguna, que en la tuya viviremos ambos» …«¿Lo harás, pichona?» En otras cartas le llama: «alma de mi alma», «golondrinita mía», etc., frases de retórica sentimental, un poco sobada.
En la LXX, dice que la actriz le ha enviado una receta para su salud. En la LXVIII, que concluye la zarzuela.
En la , LXXII otra vez la salud: «Trabajo, y no me ocupo de otra cosa que de mi obra, que ya estaría concluida, si mi maldito constipado no me hubiera impedido por más de ocho días tomar la pluma. Se convirtió, como suelen todos los míos, en una fuerte irritación: despertó el cencerreo de la tos y estuve aburrido. Ya me encuentro bien. Salgo esta noche para los baños de Santa Agueda. Allí espero carta tuya. Confío en que esta segunda tanda de baños, me librará de un enemigo, que del otro (ya sabes a cuál aludo), ya me he librado. Sólo estaré nueve días en el establecimiento y después… ¿Qué te parece que voy ha hacer después? A ver si en la carta que me has de escribir a Santa Agueda me lo adivinas. ¿Con que ahora que yo me voy a vivir a tu casa, te mudas a otra? Vaya un cariño.» «¿Que tal la compañía? ¿Gustó la primera obra? ¿Acude público? Siento vivos deseos de escribir algo para tu teatro este año; he visto casualmente en un periódico que varios actores se van a provincias a estrenar sus obras; esto me huele a farsa, indecente y mal intencionada ¡Qué, compañeros tienes y qué compañeros tengo! Así pudieras tratar a los tuyos de la misma manera y con la misma frecuencia que yo a los míos.» … «Ya te diría algo para los niños, pero temo que la Alguacilita te diga que le leas la carta. Me acuerdo del compromiso del pobre Ernesto, ¿cuándo es el examen?» Bilbao, 19.
En la LXXIII, escrita desde Santa Águeda, le comunica que sale para Bilbao y Santurce, donde va a instalarse en compañía de Emilio y García Gutiérrez.
En la LXXV, le cuenta sus viajes a Portugalete, y, también, sus tareas literarias; le anuncia que García Gutiérrez tiene escrito un nuevo drama y que Emilio está enfermo.
En la LXXVI «Me siento un poco indispuesto; pero no te alarmes, que todo mi mal consiste en una ligera indigestión; pero tengo el estómago levantado y me encuentro incómodo; una jícara de chocolate con unos bollos han sido la causa de mi malestar.» En la LXXVII, Guadalcanal le resulta insoportable, cuando Ayala va llegando a la cima de la gloria.
«Hace tres días que estoy en el seno de mi familia, y ya ves que a pesar del tumulto que en estos momentos me fatiga más que me halaga, no me olvido de complacer los caprichos de mi ausente negra. Todo lo que no es aquí mi familia, me es aquí molesto. Mi bello ideal en este momento sería irme al campo con mi madre y con mis hermanos; pero a un campo muy ancho, muy fresco y rodeado de una muralla como la de China. Mis paisanos, cuando me agasajan, me parecen aduladores; cuando me cumplimentan, envidiosos, y siempre tontos. La ausencia de cuatro años; lo que de mí han leído en los periódicos; las diferencias de gustos, costumbres e inclinaciones, todo contribuye a romper uno por uno los lazos de la mutua correspondencia, y ni ellos aciertan a armonizarse conmigo, ni yo con ellos. Ya ves que esta sociedad no debe serme muy agradable. Acuden en bandas a ver la corona; traen su ruda imaginación llena de relumbrones: y como la corona habla más al entendimiento que a los ojos, no pudiendo comprender los primores de su sencillez, se les quedó vacía la imaginación que venía preparada para el asombro. Todas la celebran; pero sospecho que a ninguna les gusta. Mi pobre madre ya tiene entretenimiento; todo el día explica diez o doce veces los atributos del esmalte. El oficio es monótono; pero según dice, no le cansa. Lo que sí la tiene horrorizada es la amenaza que ya me han hecho varios pueblos del distrito de venir en masa a saludarme. Trescientos hombres aproximadamente. Figúrate qué delicia. He visto con más sentimiento que sorpresa el fallo del jurado. Salas me manifestó la sospecha de que todo salió amasado del Ministerio; adjunto te remito el porte de una carta de Cánovas, que trata del asunto; si después de esas demostraciones de cariño me engañan, tendré que desconfiar de mí mismo.»
Recuérdese que con motivo del estreno de El tanto por ciento, en 18 de mayo de 1861, se rindió a Ayala un homenaje, un álbum de poesías y una corona de aro.
En la LXXIX, le escribe desde Badajoz expresándole los preparativos para la campaña electoral.
En la LXXXI, le habla de los propósitos de Olona de representar El Alcalde de Zalamea, en la refundición hecha por Ayala. Y del éxito de Pan y toros, zarzuela de Picón y Barbieri, estrenada en 1864.
En la LXXXII: «Mis hermanas me hablan mucho de ti; te están bordando un pañuelo.»
En la LXXXIII, parece que la actriz se ha molestado por haber entrado en negociaciones con Olona, y no con ella directamente para la representación del Alcalde
En la LXXXIV, aclara la identificación de Teodora:
«Mi querida morenita. Mi detención en Valladolid, y un fuerte constipado, que me invadió al entrar en este pueblo, han sida causa (aparte de mi pereza, que algo habrá influido y yo no niego), de que yo no te escriba hasta ahora, que habiendo oído que hay en Madrid algunos casos de cólera, tenga la inquietud que es natural por saber de ti y de tus hijos; y si en efecto la epidemia esta ahí, te estimaría mucho que, para no estar con cuidado, me escribieras con alguna frecuencia. Estoy zarzueleando a toda prisa para ponerme a trabajar en tu teatro. Aquí la vida es monótona, pero la mejor para hacer renglones desiguales. Supongo que la niña ni se acordará ya de que estuvo algo indispuesta. Dile a Ernesto que si quiere la carta de Elduayen, me averiguo si está en Madrid o dónde para. Vive cerca de tu hermana Bárbara, en la calle del Florín, si no me engaño, y en una casa de Beltrán de Lis.» La carta está escrita desde Castro-Urdiales.
En la LXXXV, parece le recrimina algunas traducciones; dice que así llegarán a la gloria Camprodón y Olona.
«He estado amagado de anginas; los baños de mar me han entonado mucho… » En la LXXXVI, alude a las cuestiones de Salas y subasta de teatros.
En la LXXXVII, una de las mil disputas amorosas:
« Y para que veas que no me alimento de merengues, sé quererte y pienso en ti. ¿Para quién te parece que destino las dos pieles de dos soberbios venados que he matado en esta montería? La más grande para ti, y la más pequeña para tu colaboradora literaria, y además a la abuelita le mandaré la receta de cochifrito tan sabroso, que si acierta a darle buen punto, no volveréis a comer otra cosa en toda la vida.»
En la XC alude a las circunstancias difíciles de T., que se encuentra en Barcelona.
En la XCI, le pregunta a T… a qué hora hace la traducción (?). La actriz ha cambiado de señas: Traineros, número 22.
En la XCII, habla de que está concluyendo el cuarto acto de una obra; trabaja lento y con dificultad.
En la XCIII, le dice que la han visto pasear por la Alameda de Bilbao, donde ella actúa.
«Estoy concluyendo el arreglo dichoso de las zarzuelas fiambres.» Ayala está en Irún.
En la XCIV, le habla de combinaciones teatrales: «Los Catalinas sin la Matilde, sería para ti la mejor compañía; por que si no son grandes actores, son al menos personas formales, que toman por lo serio su profesión. La compañía de Roca, sobre todos los inconvenientes que ya has tocado, tiene el año que viene los muchos que nacerán del desencanto del público; de las grandes pérdidas del año anterior; del cansancio de los empresarios y del descrédito de Roca.»…«Irte a provincias lo creo peor que todo esto.»
En la XCV: «Dile a Delgado que entregue a Cañete, a quien escribo hoy, los dos actos para que los lea.
La Adela ¿se ha marchado? Parece ella destinada al papel de Petra.» Petra: personaje de El tanto por ciento.
En la XCVI: «Mi hermano y Emilio preparan conmigo la Pascua. Ellos te llevarán los dos primeros actos de la comedia para que inmediatamente se copien, se repartan y se empiecen a ensayar, mientras yo escribo el tercero que es el último. Así, y precisamente en la misma época, se hizo con El tejado de vidrio. Harto siento no haber podido andar más deprisa; ayer hizo dos semanas que llegué, y ya era tiempo de que la obra estuviera terminada; pero el hombre pone y el diablo quita. Ha dado también la casualidad que la índole de la obra que se me ha ocurrido, no es de aquellas en que, una vez excitada la imaginación, no hay más que dejarla correr, sino de las que necesitan mucho reposo, mucho pulso y un detenidísimo estudio de los detalles. Ya ves que, siendo la primera obra que publico después de tan largo silencio, y estrenándose para tu beneficio, he debido procurar que al menos en la intención tenga alguna importancia. Allá veremos. De todos modos en abril se estrena, como ya te he dicho. Si te urge resolver en los asuntos de que me habla Salas, indícame algo. En cuanto a la oferta que me haces, ya puedes figurarte que en el mero hecho de haberte yo manifestado tan francamente mi situación, porque es una prueba de cariño que me has exigido varias veces, estoy imposibilitado de admitirla. En fin, no hablemos de eso. No son billetes de banco lo que yo quiero, sino billetes amorosos, muy tiernecitos y muy a menudo.»…«No te inquietes por mis gastos. Eso no vale nada, ni altera en nada mi estado financiero. ¿No sabes que soy un principino?».
En la XCVII, alude a su zarzuela El Cautivo: «Al concluir el quijote, es decir, el 23, podrán estar sacados por papeles los dos actos.»
En la XCVIII, dice que trabaja mucho: desde las seis de la mañana a las nueve de la noche.
Las XCIX, C, CI, CII, CIII y CIV, son muy cortas y formularias; como si el idilio se fuera enfriando.
La CVII, le da cuenta de estar concluyendo el arreglo del Nuevo Don Juan. Y le habla de que le diga a Salas que desea se representen: El tejado de Vidrio y El tanto por ciento.
. ..«Si Joaquín pone algún inconveniente en hacer El tejado de vidrio, yo no tengo ninguno en que ponga en los carteles que el autor se ;c~ ha repartido.» Joaquín Arjona.
La CVIII, es enteramente política.
..«Espero trabajar mucho, no sólo por conveniencia, sino como medio de distraer y sosegar mi espíritu todavía agitado con el recuerdo del inmerecido y feroz ultraje de que mis amigos han sido objeto. Muchos emprendieron su viaje la misma noche que yo salí de Madrid. Conmigo vinieron a Lisboa: Camacho, Salazar y Zabalburu; de otros sé que no se dirigieron a otros puntos. Aún no puedo darte noticias de esta población: el clima es excelente; su aspecto, de corte; las fondas, buenas, pero tan caras como en Madrid, cuando menos. Yo paro ahora en el Gran Hotel Central; pero pienso mudarme porque sobre ser exorbitante el precio, hay aquí un ruido poco conveniente para mis trabajos literarios. Hoy no hemos tenido ninguna noticia de España, y propagadas por el deseo y confirmadas por la sandia incredulidad de los emigrados, corren por aquí noticias tremebundas. Yo creo que en algún tiempo no habrá nada-, aunque ya es algo y muy grave el estar todos los días temiendo una catástrofe. Supongo que el teatro se habrá resentida mucho del estado de las cosas. Dime lo que ocurra y cómo te tratan los empresarios.»
En la CIX dice: «(Mis señas, aparte de las que tú sabes, son: Hotel Duas Irmáas. Rija do Arsenal, número 146, Lisboa.) Querida Teodora: bien pudieras haberme escrito, dándome noticia de lo que ahí ocurra en cumplimiento de la palabra que me diste de hablarme de la ejecución de El tanto por ciento. No te lo habrán impedido, por cierto, tus muchas ocupaciones teatrales, pues según he visto en los periódicos, no has hecho nada nuevo, ni aun del repertorio, exceptuando mi comedia. La que estoy haciendo estará concluida antes de que termine la temporada, si se dilata hasta el fin de mayo.» Le dice que concluya su contrato con Catalina y le pregunta si Larra le ha escrito una comedia para su beneficio. Y luego se extiende en un asunto puramente comercial entre Tamayo, Eguílaz, Larra, Picón, Gaztambide, Salas y Catalina, sobre empresas y contratos de teatros.
La XC, escrita en 1867, probablemente desde Lisboa, le habla de una carta de Ernesto que le ha causado mucha aflicción. «Es verdaderamente lastimero oír a un muchacho, que sólo ha visto a su alrededor personas que por él se interesan, exclamar que ha aprendido a no fiarse de nadie. De sí mismo es de quien no debiera fiarse, porque hasta ahora es el único enemigo con quien ha tropezado. Pero seamos justos: ya va para un año que está campando por su respeto, y éste es el primer disgusto que te ha dado; cosa muy digna de tomarse en consideración. Supongo que su tío Gerónimo le habrá hecho entender todos los graves inconvenientes que una discusión puede ocasionarle si, como parece, está resuelto o conforme en seguir la carrera consular (conformidad que es un síntoma de enmienda), y sobre todo, que es una resolución insensata castigar, en sí propio, las faltas que, según su opinión, ha cometido su jefe.»
Le dice después que piensa regresar deteniéndose en Cabeza de Buey, a ver a su hermana Pepa: luego en Azuaga, a ver a su hermana Concha, después, llegar a Madrid, si es que las circunstancias lo permiten.
«Dices que te mortifica mucho el cambio que desde hace algún tiempo notas en mí, y esto no puedo negar que es cierto; cuando me conociste tenía 22 años, y ya cuento 38 cumplidos. Verdadero y sensible es este cambio; pero ¿qué le hemos de hacer? Me parece que mejor que ahora no he aplicado nunca esta, muletilla, que también es una de las cosas que más te cargan… »
..«Esta carta ocupa menos papel, pero tiene más lectura que la tuya. Yo he perdido aquella letra fanfarrona y obesa que también te: argaba en su tiempo, porque con dos palabras llenaba una plana.»
Y aquí se interrumpe el Epistolario de él. Cambia, verdaderamente, el tono dulzón por el seco, utilitario y descarnado, a partir de la XCIX.
A continuación siguen las cartas de Teodora:
1. …«Debe haber en el fondo de tu alma una imagen tan verdadera de lo que es la mía para ti, que te desmienta y te acuse con más severidad por tus injusticias.».
2, Madrid, 30 de octubre de 1857.
« ¡Cómo he de quejarme de ti! Cuando eres tan bueno conmigo esta separación, que no sé cómo manifestarte toda mi gratitud por haberte hecho superior a tu pereza, y hasta a tus costumbres, por mi tranquilidad.
. ..si hubieras estado aquí, muchos se hubieran portado de una manera muy distinta, porque me ha parecido que, además de ser su entusiasmo una adulación miserable a los ministros, que eran los principales protectores de la Ristori, había en algunos el deseo de vengarse de mí, pobre mujer indefensa, la superioridad que sobre ellos tienes en todos los terrenos.» Y le dice que siempre estuvo en defensa de los escritores frente a los empresarios y que no se explica tal ingratitud. Y añade que la defensa la hicieron la Rosa, Hartzenbuseh y Cisneros. Al final, le pide que venga pronto a consolarla. …«Si vieras ¡cuántas veces me ha preguntado la niña por ti! Acuérdate tú alguna vez de ella, sin olvidarme a mí.»
3. Lleva la fecha 1 de noviembre de 1857. Le consuela de su sentimiento por el maestro que ha perdido. Alude después a Barcelona, y le habla de unos envíos a su madre.
«has de saber que yo tenía hace tiempo deseos de enviar a tu madre unos cocos y coquitos… de aquellos que comíamos en Gracia ¿te acuerdas? Lo que es de Gracia estoy por creer que te acuerdas, pero de los cocos casi apostaría que no; pero mira, no te reñiré por ese olvido; dentro de unos días recibirás una caja con ellos, y también te mando una cosa para tu madre, para su uso, como tú deseabas cuando estábamos en Gracia; también encontrarás dentro del cajón las medias que faltaban para la docena, y unas fruslerías para tus hermanas. Si a ti te parece que a ellas han de extrañar esto o que tendrán más gusto en creerlo un recuerdo tuyo, no les dices que yo se lo mando, sino por encargo tuyo, y de este modo tal vez les guste más. Yo hubiera querido enviarte estas cosillas en cuanto llegué a Madrid; pero hasta ayer no me ha enviado Llansó los cocos.»
4…«mañana se estrena El hijo pródigo. Dios nos saque con felicidad de este nuevo apuro.»
5…«Ayer me dijo Rosell y Pinedo que te iban a ofrecer un buen destino. »
10. 30 de noviembre de 1857, le anuncia que la Academia va a conceder premio a la obra lírica; a ver si se anima. Le expone su propósito de comprar una casa.
,..«Recordarás que en otra ocasión te hablé del deseo que yo tenía de comprar alguna casita en tu pueblo para poder vivir algún día cerca de tu familia, y por la tanto cerca de ti; tú lo habrás olvidado, pero yo no; me dijiste entonces que sólo podía comprar tierras para pastos, que yo no sé qué nombre le diste; pues bien, ¿no podrá preguntarle a Ignacio Martínez, o a tu madre, en qué se podría emplear cuatro mil duros, que es el dinero que tengo, de modo que produzca algo y pueda servirme más adelante, cuado junte si quiera otros cuatro o seis, para poderme ir a vivir donde vive tu familia, aunque sea muy modestamente?… ¿No crees que yo seré más feliz de este modo que en la vida teatral que tanto aborrezco?»
11. Madrid, 3 de diciembre de 1857. Al final: «da siempre mis cariñosos recuerdos a tu madre y hermanos, pues ya puedes imaginarte que si yo no lo hago siempre, es porque tengo prisa, casi siempre al concluir mis cartas.»
13. Dice que Rosell le ha dicho que estaba muy bien que Ayala estuviera ausente, tal como se ponían las cosas políticas.
16. Madrid, 21 de abril de 1858, le comunica su decisión de retirarse del teatro. Se queja de que pase mucho sin escribirle y se dirige a su hermana.
17. Explica las causas que le obligan a retirarse:
…«La antipatía, la aversión que yo tengo al teatro por carácter, bien la conoces; esta aversión es cada día mayor, viéndome por mi posición particular y aislada en él, siendo juguete de unos y otros y el blanco en que chocan la envidia y los rencores que otros inspiran. Des, de las cuestiones de la Ristori, parte de la prensa no hace más que mortificarme continuamente, como para vengarse de los que tomaron entonces mi defensa; esta miseria me indigna, pero mi espíritu está tan abatido, que no encuentro en él la energía y la fuerza necesarias para soportar esta lucha de todos los días, tan miserable y tan contraria a mi carácter tímido, que en tan poco estimo los pasajeros triunfos teatrales, y que tanto anhela siente por un poco de tranquilidad después de tantos sufrimientos. La venida de Matilde al teatro del Circo, para la: temporada próxima, me ha hecho resolverme definitivamente a retirarme, porque para sostener semejantes rivalidades se necesitan condiciones de carácter que yo no tengo, energía y voluntad para aceptarlas que me faltan absolutamente, y protectores y amigos que, ni los tengo, ni los quiero; por lo tanto he debido tomar una resolución que me libre de las nuevas mortificaciones que me preparan, y que, por el estado de mi alma y de mi salud, conozco que no podré sobrellevarlas. Ahora voy a decirte cómo pienso llevar a cabo mi resolución, pues no me harás la injusticia de creerme tan egoísta que vaya a sacrificar a mis hijos por lograr lo que tanto anhelo, por más que sea justo mi deseo. Tal vez no recordarás que hace cinco o seis meses te dije que preguntases a tu madre, sobre la compra de una finca.» Le comunica que ha comprado algunas tierras, de acuerdo con su hermano, y así ha reunido trece o catorce mil duros, y con esto y una tournée por España de despedida, lograría algún capital.
18. Le comunica que se cambia de casa, porque, al retirarse del teatro, va a vivir de una manera modesta y retirada, con grandes economías de los gastos. «Adelardo, en esta ocasión no me dirijo sólo al amante, porque teme mi corazón no encontrarle ya, me dirijo al hombre de honor…, al hombre que por más frívolo e indiferente que sea para todos, ni puede, ni debe serlo con la mujer que todo lo ha sacrificado, no a un capricho, no a una pasión interesada y vulgar que hoy se siente y mañana se olvida…, bien sabes que el sentimiento que ha unido mi alma a la tuya, es mucho más respetable que eso, y que si para el mundo yo sólo he sido tu amante, para tu conciencia y tu corazón, tengo derechos más sagrados todavía.»
19. Termina así: «Aunque muy tardío, te agradezco mucho los primeros versos que te he inspirado, pero te ruego que si alguna vez volvieses a escribir para mí, vea yo en ellos mi nombre, y de modo que no pueda suplirse con ningún otro.»
Da la impresión de que hay muchas más cartas que estas que se han publicado, pero aquí termina su Epistolario Inédito.
Añadiremos dos notas para completarlo. En primer lugar, las enfermedades de Ayala. No parece que, pese a su aspecto rebosante y lozano; su salud fuese demasiado buena; con frecuencia, acusa la nota de estar enfermo, o, por lo menos, delicado, en especial del aparato respiratorio. Nada más llegado a Madrid, por primera vez, un amigo tiene que curarle las anginas, y ya Ministro de Ultramar, en el primer Gobierno de la Revolución, el doctor Calvo y Martín le extirpa las amígdalas. En las cartas a Teodora alude repetidas veces a sus frecuentes catarros, acompañados de fiebre. Y conocida es aquella anécdota suya que, viéndose atacado por un violento acceso de tos, dijo que su epitafio había de ser éste: «Aquí yace Adelardo. Ya no tose.» En noviembre del año 1876 había de llevar a. las Cortes un empréstito que afectaba al ejército de Cuba; tuvo que desistir por agravarse su dolencia bronquial, hasta el punto de sustituirle en el Ministerio don Cristóbal Martín de Herrera. El doctor Calleja le visitó en su última enfermedad.
La otra nota es su aversión a los viajes al extranjero. Ayala, como ya se ha dicho anteriormente, no había salido de España más que en dos ocasiones: para acompañar a unos desterrados a Francia, y para permanecer en Lisboa, en una situación de emergencia política.
Lisa y llanamente esto es lo que vale de la vida íntima de este hombre de Estado. Y tal es el clima espiritual en que se desarrollan las relaciones entre Teodora Lamadrid v Adelardo López de Ayala, en los años más decisivas y brillantes para los dos. Por las fechas, parece un idilio de juventud; no hay que olvidar que Ayala muere a los cincuenta años, más que viejo, agotado por la incertidumbre política y literaria en que él vivió. Había nacido el 1 de mayo de 1828 y moría en Madrid el 30 de diciembre de 1879; Teodora Herbelles -en el teatro: Lamadrid-, nació en Zaragoza el 1821 y murió en Madrid, el 21 de abril de 1896; tenía, pues, ocho años más. Esto explica que si la conoció con motivo del estreno de Un hombre de Estado, -año 1851-, y las cartas son de 1852 a 1867, la diferencia de los años -el poeta, casi un adolescente-, dan más ilusiones que realidades, y sobre todo, con mucha ambición, y ella, ya actriz de fama, metida en las intrigas del teatro, provocaría el diálogo que revelan estas epístolas amatorias. ¿Concluyó el idilio can estas cartas? La última, de Teodora, casi parece expresión sincera de que todo se ha liquidado; pero tampoco sabemos si quedan más cartas, como tampoco sabemos dónde pudo hallar Oteyza el supuesto proyecto de matrimonio de Ayala y Elisa Mendoza Tenorio. Ni sabemos si este es el único y último enigma romántico del dramaturgo; y sigue el misterio de la pequeña historia que gira alrededor de cada hombre ilustre. Sólo el tiempo es capaz de desvelarlo.
IV
EL ESCRITOR
Ante el caso Ayala, queda sorprendido el Iector y, probablemente aumentará mucho más la sorpresa conforme el personaje se va haciendo cada vez más distante. La circunstancia especial de unir en un sólo hombre el político y el escritor, que tan hábilmente le sirvió a él de balanceo apoyándose en uno y en otro, según el ritmo de los sucesos y la necesidad de su momento, crea, al mismo tiempo, una especie de niebla a su alrededor; cuesta ver lo que de verdad había en esta vida tan del siglo XIX, en su primera mitad. Cuando se incorpora a las actividades políticas y literarias todo se halla en plena efervescencia, pero no es difícil descubrir que los tiempos están evolucionando: que la grave crisis con que el siglo XIX se abre será solamente comparable con la del 98, con que se cierra; con la salvedad de que la primera es una explosión y la segunda una parálisis, tanto más doliente, cuanto que el cansancio y la decadencia no han agotado el espíritu español, pero le han hecho enfermar de pesimismo.
Y en cuanto a lo literario, Ayala, por la fecha de su nacimiento, 1828, y de su muerte, 1879, coge todo el momento romántico, ya en vías de disolución; no sabemos hasta qué punto puede hablarse de reacción antirromántica, pues muchos de los reflejos de este movimiento literario entraban a formar parte de nuevas tendencias. Parecía, en efecto, que habría de ser así; pera los campas no quedaban tan deslindados como una frontera divisoria. Pesaba mucho sobre los escritores de este tiempo el criterio transitivo y acomodaticio de lo inmediato, que era lo romántico y aún de lo más lejano, lo neoclásico y lo puramente clásico.
Y, por último, no debe olvidarse que el romanticismo, en su empuje creador, halló modelos clásicos que exhumar; ya no trató, como el neoclasicismo, de silenciar los grandes maestros, porque sabía que el hecho romántico había tenido su vigencia mucho antes en la obra de Calderón. De lo que se trató fue de acentuarlo y acomodarla a la sociedad de su tiempo. Parece así que una de las tónicas más acentuadas de los escritores era una vuelta a la realidad; pero esta vuelta a la realidad, no quedaría reducida al área estricta del costumbrismo, sino de su aspecto brillante, fiel a unas consignas caballerescas, testimonio de su moral; la sociedad, tal y como la habían pintado los costumbristas, tenía mucho de realista: reproducción fiel de los cuadros. No intentaba corregir; el Solitario, Trueba, Fernán Caballero, lo son por sí: para descubrir en los costumbristas el flagelo moral hay que llegar a la curiosa antología: Los españoles pintados por sí mismos[41], y a los artículos de Larra. Este sentido moral y crítico, se desarrolló preferentemente en el Teatro. Claro que el germen primero, lo encontramos en el propio Leandro Fernández de Moratín, en quien, par otra parte, debe verse el de la comedia romántica.
En tal estado de cosas, le correspondió al poeta Ayala uno de los mejores momentos de su intervención literaria. Es muy aventurado emitir un juicio que pueda parecer definitivo en cuanto a su valoración, toda vez que da la impresión de que si el momento le fue muy oportuno, en cambio no lo supo aprovechar, de tal suerte, que su obra pueda ponerse por modelo entre las de su época. Su papel de enlace y transmisor del movimiento literario parece fuera de duda y, en ese aspecto, ni romántico, ni antirromántico, sino manteniendo un criterio ecléctico. Ayala es, sin embargo, uno de los escritores que más han influido sobre el teatro contemporánea. Tras él, siguiendo el camino de la moralización en la comedia, ya calificada de alta, encontraremos la obra de Enrique Gaspar reducida a límites de contornos esenciales y realistas, y, hasta el mismo Echegaray y Sellés en el momento neorromántico, y después en los dramáticos contemporáneos: Benavente, Linares Rivas, Martínez Sierra, y toda la comedia de la primera mitad del siglo XX[42].
Por su condición de gobernante estuvo en relación con los escritores de su época; muchos de ellos protegió y ayudó, en cuanto estuvo en su mano. Y el prestigio alcanzado en el teatro, a raíz de su primer estreno, le mantuvo hasta el final, cuando en vísperas de su muerte da a conocer su última obra[43].
La producción hoy conocida, can todo, no es extensa; queda reducida a catorce obras de teatro: dramas, comedias y zarzuelas; un tomo de poesías y de proyectos de comedias, un discurso acerca del teatro de Calderón[44]; la novela Gustavo y un Epistolario inédito[45]. Dejamos aparte sus discursos políticos. Poca producción para su mucha resonancia; al fin, como uno de las hombre más representativos del saber enciclopédico; en consecuencia, Ayala ha sido sobre todo político y, precisamente por ello: orador, poeta, prosista, dramaturgo, y en todo hombre de acción, en aquel medio siglo que duró su vida.
El orador
Es una de las primeras y más destacadas cosas que fue Ayala. Difícilmente hubiera podido abrirse camino en aquella época de brillantes torneos literarios, sin esta cualidad de saber hablar bien. El la poseyó en alto grado. Ya en la mocedad, las proclamas y arengas, y hasta los versos en la Universidad de Sevilla, para levantar a los escolares contra una disposición del Claustro, tenían el carácter de oratoria; pero después, en el 68 y en las Cortes del 69, fue donde Ayala empezó a ganar categoría de orador. Cosa difícil, y de consiguiente, más meritoria; destacarse en una tribuna, en la cual, hablando de su calidad, se trataba de parangonar con la Asamblea legislativa francesa, bajo Mirabeau, Barnave, Gregoire o Robespierre. Con la particularidad que, lo variado de su composición, era un aliciente para el ingenio y agudeza de la expresión. Cada orador tenía su modo y manera; Moret y Castelar se destacaban por la fácil poesía de sus oraciones; por su saber, medido y prudente, Pi y Cánovas; y así, cada uno por su nota peculiar: Aparisi y Guijarro, Martos, Sagasta, Olózaga, Echegaray, Salmerón, Nocedal, Moreno Nieto…; porque entre todos formaban el variado mosaico de aquella oratoria parlamentaria.
¡Qué difícil debía resultar combatir! Allí, en el Congreso, entrarían en juego muchos factores: la inspiración, el factor psicológico del momento, el ademán, la voz; las cualidades que desde Quintiliano han caracterizado al orador; y, sobre todo, la fluencia retórica. Cómo, poder combatir con Aparisi y Guijarro, Castelar y Cánovas, en cada una de esas sesiones, en las que indudablemente iban a ser tratados temas importantísimos, en días decisivos: desde el 68 hasta la crisis del 98.
Y Ayala, que era hombre profundamente teatral, se hallaría en su elemento.
A las muchas semblanzas que de él se han hecho, añadiremos esta del orador: «Frente ancha, tersa, espaciosa; ojos negros, serenos, grandes; bigote poblado, enorme, retorcido; pera larga, espesa, cuidada; melena artística, aceitosa, poética; rostro ovalado, lleno, severo; cabeza imponente, bella, escultural. Ducazcal lo ha dicho en una frase apasionada: el león más hermoso del Congreso.
Por nada, ni en ocasión alguna, veréis descompuesto el aspecto simpático y enérgicamente firme de don Adelardo López de Ayala. Siempre está lo misma, la misma fue siempre, morirá lo mismo. Ha hecho, sin duda, un estudio de la estética de su persona y, convencido de que así está bien, de que así llama la atención de ellos y de nosotros, de que así debe ser un gran poeta y un digno Presidente, aunque la moda cambia a toda hora sus caprichos, Ayala dice para la suya: «Ni Dios pasó de la Cruz, ni yo de mi pera, mi bigote y mi melena.»[46].
Se le reprocha a don Adelardo, como orador, no tener facilidad y soltura en la palabra; y no falta quien añadía que era tardo y premioso; que cada palabra le costaba mucho esfuerzo y, por último -lo más crudo que de él se decía-, que su estómago trabajaba más que el pulmón. ¿Cuál, en estas condiciones, era el secreto de su oratoria? La voz, dicen que era ronca, profunda, oscura, de graves registros; pero, en cambio la acción, quizá lo era todo; ademanes tribunicios, severos, estudiados, casi lindero con el arte dramático; su aspecto grave sin ser afectado y, en cuanto a la dicción, de lo más puro, bello y armonioso, en habla castellana.
Elegido Presidente del Congreso en 1876, al tomar posesión del cargo, pronuncia un discurso tenido como modelo de la oratoria en su género: galanura, corrección, vigor de tono, y, más que nada, el escritor, el hablista de buen castellano: «No a impulsos de rutinaria modestia, sino movido de profundo convencimiento, yo me detendría gustoso, a manifestaros cuán inferior me juzgo al sitio en que me encuentro; pero a falta de otras cualidades, tengo la de comprender con mucha claridad y sentir con grande vehemencia la dignidad y el prestigio del alto puesto con que me habéis honrado, y creo que una vez colocado en este sitio por vosotros, no me es lícito detenerme a demostrar la escasez de mis merecimientos, la injusticia de vuestros votos, y debo pasar de largo sobre este asunto, aventurándome a parecer soberbio de puro comedido y respetuoso.»
Nada, en resumen, sino un párrafo de acción de gracias, y la habitual modestia en estos casos; pero dicho todo, no sólo correctamente, sino también, medido y bien colocadas cada una de las palabras.
Con ocasión de saludar en el Congreso a la representación de Cuba, Ayala les dirigió la siguiente alocución: «Bienvenidos sean, señores diputados, a intervenir con sus hermanos de la Península en todos los negocias de la monarquía, los representantes de la gran Antilla.
La madre patria los recibe con los brazos abiertos, que hace ya tiempo que tenía acordado el derecho de que ahora se posesionan; consignado está en la Constitución vigente; guerra fratricida impidió su ejercicio; la paz lo facilita; y pues han nacido con la paz, bienvenidos sean a ayudarnos a consolidarla, a armonizar todos los intereses, a crear nuevos vínculos y a persuadir a todos que la sangre vertida no nos divide, porque toda ha brotado del mismo corazón, y antes nos une y estrecha con los lazos del común dolor que nos inspira.»
Por estas dos pruebas de su actuación oratoria, puede comprobarse el alcance que tendrían sus discursos. Desde la famosa defensa de EI Padre Cobos, hasta la oración fúnebre por la muerte de la Reina, se desarrolla, constante y lisa, su línea oratoria; con aquella característica vacilación al comenzar el difícil punto de arranque y con las enormes lagunas en que a veces solía caer hacia la mitad del discurso.
Aun sus biógrafos y comentaristas no han ocultado sus defectos, y esto quizá sirve para elevar mucho más el indudable trabajo, el tesón, y la voluntad que puso en el ejercicio de la oratoria.
«Ignoro si Ayala, -escribe Cañamaque-, es hombre de una sólida y profunda ilustración política. Inclínome a creer que no, porque su pereza no le habrá permitido estudiar, ni sus versos meterse en filosofías. Y como sus discursos son pocos y en ellos en ninguno campea la erudición, me parece que acierto diciendo que su talento es grande, su perspicuidad notable, su intuición profunda… Ayala es un gran orador, si bien algo dramático, acaso por sus relaciones teatrales, por su amor a las tablas; su voz es, ya lo he dicho, un poquillo oscura; su enunciación, tarda y premiosa; su aspecto en la tribuna, grave y digno; su palabra, pura, galana y correcta cual no otra.»
Había, pues, que verlo y medirlo como orador en conjunto; mejor dicho, en la misma y coordinada línea que se extiende a toda su producción. En cuanto al fondo, quizás, en efecto, no hubiese gran contenido político, básicamente político, pero sabía cómo debería presentar alguna de las cosas para el mejor efecto. Téngase en cuenta que, de no ser Núñez de Arce, no hubo poeta que escribiese más documentos políticos, y de un mayor efecto en el momento de ser proclamados; es autor del manifiesto del 68 y es, también, de la alocución del Rey a los soldados del batallón de Somorrostro. Ello prueba, no ya la facilidad de su pluma, sino también la eficacia; condiciones ambas que le fueron reconocidas y por ellas solicitado, siempre que las circunstancias lo exigían.
Vencíale la forma; pero esto no pudiera ser un defecto suyo tan sólo, sino de toda la época de oratoria desatada, brillante y efectista. Ninguno de aquellos párrafos esmerilados se recordarán, si no es como signo representativo de su tiempo.
El poeta
Contribuye Ayala a la Poesía, ofreciendo un volumen de bien cuidados versos, prodigiosos de ritmo y de combinación estrófica, en cuales no es difícil descubrir la filiación clásica que los ha inspirado. Dejamos a un lado, naturalmente, al poeta dramático, pues el diálogo, aún en verso, no puede entrar en este pequeño volumen de composiciones, que él decía, y con razón, para andar por casa; porque la mayor parte fueron escritos con motivos familiares y sociales; muchos de ellos dedicados a las bellas, que él conoció y admiró en el brimundo de los salones, entre acordes de vals y crujir de sedas y también algo de pequeñeces y naderías en que flotaba su existencia. Tienen, por así decirlo, un carácter íntimo, y son, en último término, proyección de la vida social. La mujer y la amistad son dos reiterados, a lo largo del volumen. La belleza femenina y el elogio de los buenos amigos, quizá no compensan la inicial amargura, la incomprensión de la amada; cosa muy de acuerdo con las líneas generales del post-romanticismo, que iba a desembocar en la reacción naturalista; pero todavía caían bien los acentos plañideros; el tono quebroso del poeta, y la imagen suprasensible, aunque serena, de la Muchos también de estos versos revisten el sentido intimista al anterior de la conciencia para examinar el estado desolado y triste en que el poeta ha de hallarse.
«Pájaro de vuelo sostenido
gime cansado, reposar ansía
entre las pajas del oculto nido.»
De tal crisis solamente la fe ha de salvarle, y aquí está su Plegaria.
Las dos primeras estrofas suenan casi con acentos bíblicos:
«¡Dame, Señor, la firme voluntad,
compañera y sostén de la virtud;
la que sabe en el golfo hallar quietud,
y en medio de las sombras claridad;
la que trueca en tesón la veleidad
y el ocio en perenne solicitud,
y las ásperas fiebres en salud,
y los torpes desengaños en verdad!»
Pero no es sólo este contenido moral y dogmático lo que hallamos en los versos de Ayala; se encuentran también sobre temas estéticos, al parecer despegados de lo material, como ocurre en la décima a La música, tan justamente alabada por su rara perfección:
«La música es el acento
que el mundo arrobado lanza,
cuando a dar forma no alcanza
a su mejor pensamiento;
de la flor del sentimiento
es el aroma lozano;
es del bien más soberano
presentimiento suave,
y es toda lo que no cabe
dentro del lenguaje humano.»
En todos sus Sonetos amorosos, el tema erótico tiene un sentido intimista, clara proyección del clima espiritual del poeta; amores, celos, desdenes, olvidos…; muchos corresponden a su juventud y parecen de la misma dialéctica, reiterante y obsesiva, usada en el Epistolario, sin poderlo remediar; por lo cual, por lo menos cruza su imagen por ellos. Este sentimiento ambivalente, -amor y duda-, en resumen tiene una clara resonancia clásica -Herrera, Rioja, L. Argensola, Cetina-, lecturas de su juventud. En este grupo encontramos: Sin palabras, Mi pensamiento, Al oído, A un pie, A unos pies, A una bañista, El sol y la noche, Ausencia, Mis deseos, En la duda, La cita, El olvido, Insulto, A la misma. Los Sonetos Varios, muchos de ellos son dedicados a mujeres: A Carmela, al ser madre por segunda vez, A mi hermana, Josefa, Improvisación, A una prima mía, Al remitir a una señorita un tomo de una biografía de músicos célebres, A Sara, A Isabel, suplicándole que cante el «Ave María» de Schubert, A Antonio, y Plegaria. Todo ello tiene un matiz delicado entre epigrama y madrigal.
En línea parecida encontraremos una serie de semblanzas y dedicatorias, entre las que sobresalen: Campoamor, En el álbum de María Cristina López Aguado, A la esposa del brigadier Caballero de Rodas, En el álbum, Dos madrigales en tino, Ante el retrato de una bella, Improvisación, La rosa aldeana, A Luis Larra, La Misma, En el álbum de la poetisa Matilde de Orbegozo.
Como piezas centrales de la producción poética de Ayala, se han considerado las epístolas: A Emilio Arrieta y A Mariana Labalbzaru. La primera de las cuales mereció que Menéndez Pelayo, la intercalase en Las cien mejores poesías líricas de la lengua española. Las dos tienen un hondo contenido moral, y concretamente, en la dirigida a su amigo Arrieta, escrita en Guadalcanal, en 1856, hay un fondo de melancolía amarga y una forma de discreta protesta por no aprovechar bien la vocación de su existencia; quizá por no haberla sabido descubrir a tiempo, y este pecado de su juventud es causa de su dolor. Esto es lo que el poeta trata de comunicar a su amigo y encontrar consuelo y alivio en su compañía y consejo. Las Epístolas poéticas, que tanto predicamento tuvieron desde la famosa a Fabio, hasta Moratín, Epístola a Claudio y Jovellanos, Sátira a Arnesto y Epístola de Fabio a Anfriso, renace con el mismo acento, suavemente estoico, pero mucho más doliente en el arrepentimiento del poeta, casi romántico en este extremo, en la de ~íon Adelarda. «Imitación libérrima, -dice el P. Blanco García-, y en el mejor de los sentidos, es con lo que se compadece la diversidad de tono y objeto; pues tan visibles son los del moralista áspero y censor Jo las costumbres, ajenas en el modelo como el subjetivismo lírico, de intimidad honda y reposada, en el imitador. Maldice el uno de las ambiciones cortesanas y busca en el retiro y en la templaza de los deseos una defensa contra las cuidados insomnes y las congojosas ansias del hacer; el otro residencia con autoridad inexorable sus propias acciones, describe la lucha entre el bien y el mal»[47]. El tono desgarrado, que a veces usa el poeta, para calificarse así mismo, recuerda a Espronceda, o casi a Bartrina:
«Inquieto, vacilante, confundida
con la múltiple forma del deseo,
impávido una vez, otra corrido
del vergonzoso estado en que me veo,
al mismo Dios contemplo arrepentido
de darme sus almas que tan mal empleo;
la hacienda que he perdido no era mía,
y el deshonor los tuétanos me enfría.»
La Epístola a Zabalburu, mucho más exterior, tiene calidad épica en la evocación de 1866:
«¡Siento chocar las piedras removidas,
y del odio las torvas construcciones,
cerrando el paso, vomitar erguidas
tiros, blasfemias, risas, maldiciones!
Vertido, en fin, en medio de la plaza,
el interior de infectos corazones,
escucho la colérica amenaza
de turba de clamores (que ahora lleva,
sumisa, como mi perro, la mordaza);
y que mengua el furor y se renueva;
y el grito siempre informe y repulsivo,
de soldadesca vil que se subleva.
Y enronquece bramando el odio vido,
y dominar el alto clamoreo
la indignación de bronce repulsivo.»
Síguenle en entonación lírica las Elegías: A la memoria de mi amada doña Rafaela Herrera de Pérez de Guzmán y A la muerte de mi amiga la señorita doña Vicenta Quintano y Quiñones; las leyendas, de tipo histórico-romántico, a lo Campoamor y Zorrilla, Los dos artistas y amores y desventuras, sobre don Rodrigo y Florinda; los Romances y Letrillas: la Musa picaresca y El sueño. Y, por último, lo que más hubiera deseado tener originalidad: Versos a mí mismo, Mi cuaderno de Bitácora, La semana que viene, Aviso a mi persona, La pluma, Invocación al segundo acto de «Consuelo», que es lo más próximo a sus proyectos de comedias y de todo su teatro.
De su calidad de Ayala como poeta, Pedro Antonio de Alarcón escribió que las Epístolas bastan para acreditarle de soberano poeta lírico.
El prosista
Entre las primeras obras, probablemente escritas y concebidas en su juventud, figura la novelita titulada: Gustavo, que no aparece en la colección de 1881-1885.
Fue presentada a la censura en 1852, cuando Ayala tenía veinticuatro años, y prohibida después. De ella dan noticia Fitzmaurice-Kelly y Cejador, asegurando que tiene una segunda parte que no se publicó. La obra en sí no posee grandes méritos, ni en lo descriptivo, ni en la concepción del tema, personajes y cuadros; parece, sin embargo, que tiene propósito ambicioso y que el autor sueña con una gloria de poder y prestigio, que cree ya tocar con las manos; es decir, una especie de autobiografía, no exactamente adaptada a la dimensión y propósito de cuanto fue vida real del autor, sino mucho más allá; y esto explica el tono de amargura y desaliento que no deben ser considerados como resabio romántico; más bien reflejo de una bohemia del siglo XIX, y como tal tiene el interés de documento histórico.
Coincide la fecha de la novela con los éxitos iniciales de Ayala; el año anterior había dado a la escena, con éxito, Un hombre de Estado, y era el momento de sus relaciones literarias con Bretón de los Herreros, Hartzenbuscl: Gil y Zárate, Fernández Guerra, Cañete, Campoamor, Ortiz de Pinedo y Arrieta, en el Parnasillo del Café del Príncipe. De todos hay un reflejo, pero muy especialmente de los dos últimos, que, con el protagonista, sostienen en el diálogo la pequeña acción de las aventuras amorosas, hasta llegar a la descripción, teñida de un tremendismo de adolescente, de los cuadros de burdel. Sin duda, Ayala, como otros tantos novelistas de su tiempo, creía muy necesario rectificar el perfil sensiblero que había adquirido la novela en la primera mitad del siglo XIX, bajo el peso casi arqueológico de Walter Scott, cuyos mejores imitadores fueron Enrique Gil Carrasco y Navarro Villoslada; por más que el cartón piedra de la novela histórica alcanzase hasta los folletines y los seriales; seguramente era mucho más halagüeño a los jóvenes el estro cálido de Sué, Víctor Hugo o Sand, con todo su mundo de sórdidas miserias. Estos escritores que, bajo el signo de lo social en primer plano -aunque éste se hallase lo mismo en las bajas capas sociales que en la burguesía y, a veces, para más contraste, en las dos a un tiempo-, hallaron lugar para su publicación en El Español, dirigido en la segunda mitad por Navarro Villoslada.
Es curioso señalar, repetimos, que Ayala, cultivador del tema histórico en algunas obras como Un Hombre de Estado y Rioja, en la novela siguiese la tendencia social, a la moda francesa, no muy lejos, de la que cultivaban sus amigos: Antonio Flores, autor de Fe, Esperanza y Caridad, y Antonio Hurtado, en la novela: Cosas del mundo. Claro que, en último término, es preciso recordar la reacción antirromántica que pretendían crear los autores de la época, con una vuelta a la realidad: razón da la alta comedia, y el sainete de costumbres, o sencillamente, el teatro realista.
Daremos a continuación un pequeño extracto de la novela Gustavo, entresacando los fragmentos que nos parecen más estimables[48]. Ayala, igual que hace al escribir sus diarios, pone una nota sinóptica que explica el orden y carácter de los personajes. Pone Parte primera; pero la segunda, no se publicó. Del protagonista Gustavo destaca sus cualidades: « Nada revela en su morena y aguileña fisonomía la más ligera huella de esa repugnante gangrena de nuestra presente juventud, la duda y el escepticismo.» (cap. I).
Se trata de una reunión de amigos que van a leer el libreto de una ópera compuesta por Gustavo. Entre ellos, confiesa el protagonista, su amor por Elena.
«Se paseaba por las calles de Madrid, con muestras de muy ufano, gallardo y venturoso caballero. El sol iluminaba su alegría, según el hermoso verso de Espronceda. Si al pasar por delante de alguna soberbia fachada, llegaba a sus oídos el armonioso acento de algún piano, él se daba a entender que debía expresar el pensamiento amoroso de la bella que con delicada mano lo pulsaba, y se dejaba enternecer dulcemente por su agradable melodía.
Las aéreas y gentiles mujeres que descendían al Prado en sus gallardas carretelas forradas de seda blanca y arrastradas por fogosos y espumantes corceles, representaban en su momento la verdadera imagen de la madre del Amor, apareciendo en su concha de plata en medio de las espumas del mar; y, finalmente, hasta la inarmónica murga que salía encontrar en las calles, marcaba en su fisonomía la expresión del entusiasmo, la ternura o la ira, según la tocata que sus mugrientos músicos se empeñaban en destrozar.» (Cap. II.)
Después que Gustavo volvió a casa y conversó con sus dos inseparables amigos (Arrieta y Ortiz de Pinedo, -son evidentes las alusiones autobiográficas-), uno de ellos dice:
«Dos mujeres te aman, dos amigos te quieren…» «hazte diputado, adquiere tanta malicia como talento tienes y yo te juro que serás ministro. Sí, Gustavo: la ambición es la pasión más digna del corazón humano. Ella no es otra cosa que la satisfacción de todas las pasiones.» «Satisface tu ambición; que tu amada te vea en ruedas de marfil y envuelto en sedas, y nunca apartará las ojos de los tuyos. ¿Anhelas la gloria? Levántate un pedestal y habla sobre él a la muchedumbre, y serás escuchado con asombro.»
Otro amigo, Moncada, le dice: «Gustavo, tú has nacido para dominar la muchedumbre, y es más noble y generoso que la domines con la frente ceñida de una corona de laurel, que de una de oro.»
El diálogo transcurre durante la comida, al parecer, en la casa de huéspedes. Al terminar al café suizo, para encontrar al diputado que los protege. En el camino encuentran al. Conde de San Román, quien le da un atinado consejo: «Todos los instantes de la vida pueden igualmente aprovecharse en beneficio de la virtud; los instantes del placer son breves; huyen y nunca vuelven.»
Gustavo va a casa de Elena:
«El suelo está cubierto de una estera de junco. Las flores de los fanales, y algunos retratos de familia sacados en miniatura, recuerdan la habilidad de las lindas manos de Elena. A la izquierda hay dos anchos balcones, cuyas puertas están cubiertas de pabellones blancos y encarnados; los visillos que cubren los cristales son chinescos, y dando paso a la luz, dibujan en la fachada de enfrente sus caprichosas labores. En el espacio que media entre los dos balcones, hay una mesa cubierta por mil juguetes de china y de preciosas conchas y caracoles de América. Sobre esta mesa está colocado el bellísimo retrato de una niña, que empieza a ser mujer sin dejar de ser ángel. En el testero de enfrente hay blanda sofá, rodeado de cuatro elegantes butacas; sobre todo se ostenta una bellísima copia del Pasmo de Sicilia, y varios otros cuadros religiosos cubren el resto de las paredes, que, vestidas de un papel rojo, bardado de grandes ramos negros, e imitando perfectamente el relieve de terciopelo, reflejaba sobre los objetos una luz indecisa y agradable.» (Cap. III).
Gustavo quiere a Elena como a una hermana, y sólo cuando sorprende en casa de ella al Conde de San Román, siente celos. Va a ver en esto a cierta Condesa, que no es la de San Román, y da lugar a una minuciosa descripción del Palacio: alfombras, mármoles de Carrara, almohadones, etc. Hay notas muy finas y delicadas en la descripción del «boudoir»:
«En los cuatro ángulos de la estancia hay cuatro medias columnas de blanquísimo mármol, encima de las cuales, se ostentan riquísimos floreros de China, coronados de aromáticas rosas. Dos anchos estantes de oloroso cedro, encierran las caprichosas invenciones de la moda; cuatro lunas de Venecia les sirven de puertas. En el techo, con arrogante pincel está retratada una risueña deidad coronada de flores, que representa la frescura, el encanto y el armónico estruendo de la Primavera.
Reina en toda la estancia un agradable desorden de que nacen las imágenes más vivas. Aquí unas lindas y breves zapatillas manifiestan el delicado pie que han aprisionado; más allá, un vestido de seda nos habla de una cintura delgada y de un talle flexible; otro, de pesado terciopelo, lo han arrojado encima de un sofá; el aire, al caer, hinchó los pliegues del pecho y denuncia a la vista las delicadas y redondas formas que ha cubierto. En la estancia vecina, y a través de un pabellón encarnado, se descubre un lecho revuelto. En todas partes, los sentidos enajenados respiran la hermosura de aquella mujer.» (Cap. VIII).
Aparte de los amores de Gustavo con Elena y la Condesa, hay episodios de la baja picardía, como la hazaña de Roberto, favorecido por doña Martina, especie de amparadora y encubridora de amoríos; o la historia de Julián, (Cap. XII), y la orgía, que llega hasta el fin de la novela, y en realidad, pudieran ser artículos de costumbres de Larra, así por ejemplo, el establecimiento de doña Martina, con sus tres pupilas: Fernanda, Ramíra y Ángela.
Difícilmente podrá averiguarse cuánto hay de autobiografía en Gustavo, obra de la juventud, evidente; pero una juventud con una cierta madurez; no olvidemos que Ayala sólo vive 50 años, y que a los 22 ha estrenado Un hombre de Estado; no olvidemos tampoco, que en esas fechas, comienza sus amoríos con Teodora; el Epistolario queda incompleto, acaso se pierde, o alguien oculta el resto, cuando el autor tiene 38 años, De Gustavo tampoco tenemos la segunda parte. Pudo ser ésta una novela de tipo fantástico, al modo de El final de Norma, pero pudo más el recuerdo, es decir, la saciedad vivida por el autor, que desde un rincón de pueblo va a Madrid, a merecer. Parece que el protagonista es el propio Ayala y sus amigos; pero, ¿quién es Elena? ¿Quién la Condesa, quién el Conde de San Román? Y, sin embargo, es real, absolutamente real el interior de aquellos salones y gabinetes de las damas, donde el autor mujeriego fue recibido por aquellas adoradas: mármoles, espejos, alfombras, sedas y brocados, forman este ambiente, en contraste con el envés de prostíbulo y suburbio, con que alterna la obra, y no puede negarse que ambas le son igualmente gratas.
En cuanta al fin moral y al fin artístico, no parecen demasiado divorciados; más que novela, que apenas tiene acción, son escenas de costumbres; algo como el Ayer, hoy y mañana, de Antonio Flores, con la cual tiene evidente parecido, aparte de su rudimentaria trama argumental.
En el tomo VII de las Obras completas, de la Colección de Escritores Castellanos, cuya edición estuvo al cuidado de Tamayo y Baus y P. A. Alarcón, se recoge una serie de pequeños ensayos en prosa de don Adelardo; casi todos ellos son proyectos de comedias, que no llegó a escribir. De todos es conocida su costumbre de planear minuciosamente los asuntos y los tipos: Ayala es siempre un dramaturgo estudioso y metódico, que no fía nada a la improvisación, quizá por lo mucho que la teme; pero también encontramos aquí, de algunas ya estrenadas -tal, Consuelo-, con exégesis mucho mayor que en la comedia. Muchos no llevan fecha, y es un problema delicado incrustarlos en la cronología de su producción literaria; y quizá más, en el momento espiritual en que fueron concebidos. Y algunos de ellos no pasaron de embrión de comedias, que no llegaron a escribirse; quizá por su habitual pereza, o por la morosidad con que concebía cada una de ellas y la lentitud al desarrollarlas con arreglo a un plan preconcebido y minuciosamente estudiado. Por ello, como ejercicio de adiestramiento, casi el arpegio precediendo a una sinfonía, deberán siempre figurar, algo más en consideración cada uno de ellos, siempre que se trata de estudiar el teatro de Ayala.
Y nos referimos concretamente a su teatro porque esto es lo que se descubre, no importa que sea prosa, casi siempre cuidada, con más o menos alarde académica y matiz ligeramente clásico; lo que se comprueba es tan sólo al técnico del diálogo, el analizador de los caracteres; ni uno sólo de los personajes que cruzan por estas páginas deja de tener relieve escénico; aunque no saltasen a la luz del teatro tienen ya esa vida propia y brillante.
El último deseo, drama al cual le había de poner música Emilio Arrieta, lleva como lema esta frase: «El pensamiento culminante de esta obra es condenar el lujo babilónico y ostentoso sensualismo de los ricos, que ganan el dinero con engaños y lo gastan con escándalos.» Y lleva la fecha 1 de octubre de 1865, precisamente de los días más agitados políticamente. La preocupación moral le acerca a Consuelo, comedia en que cristaliza la ambición y moraleja, Y don Ambrosio Méndez de Ansuera ha de vivir a la manera «propia de un hombre del siglo XIX.» Envuelto en aquella dorada atmósfera de su riqueza, conforme va aumentando su fortuna, disminuye el amor a su mujer, a quien quiso cuando era pobre, y a la que al fin acaba por repudiar. Entre ambos ya no existió el odio, ni el rencor, sino el olvido. Ya en el mzm-bo de su exaltada riqueza, concibe como último deseo construirse un palacio. El personaje empezaba a ser viejo; sentíase atraído por la lejana juventud. Y aquella otra mujer la quería tanto, que la deseaba pura y virtuosa. Mucho pedir era esto. «El niño mimado llora porque pongan en sus manos la estrella que ve lucir en el cielo. No hay aberración ni imposible que no exija este puñado de lodo, cada vez más soberbio y caprichoso, cuando el alma, con todas sus facultades y potencias, se constituye en su baja y solícita servidora.» La imaginación exaltada de este hombre rico, que siente ya un amor de otoño, lo lleva a muchos lujos y complacencias; el pie de la amada, metido en una zapatilla moruna, le obliga a la edificación de un salón árabe; tinas estatuas maravillosamente labradas en mármol de Carrara, toman viday se remueven al contemplar a la hermosa. Entre tanto, para hacer más suya a aquella mujer, enreda en las mallas de la avaricia a don Fadrique, especie de tutor de ella, a quien tan sólo asusta la vida, la pobreza… Organiza un baile de máscaras. Y aquí se interrumpe la acción. A ruegos de Zabalburu en el destierro de Lisboa, reanuda la comedia; pero no son sino trozos y notas, alternando con apuntaciones de su vida diaria; algunos fragmentos en verso, y al fin, cuatro escenas, ya dialogadas.
Yo, es quizás uno de los más sugestivos ensayos. «Debe tener por objeto esta obra expresar, con todo el relieve escénico posible, aquellas formas del Yo que sean más repugnantes, perjudiciales e incómodas a la sociedad.» Es, pues, una condonación del egoísmo. Ayala se decidía a sacar a escena un auténtico personaje humano. Cuadro tan amplio como la vida misma. «Desde el imbécil que no imagina asunto más digno de atención que la historia de todo lo que a él le sucede, y no sabe hablar más que de sí mismo (y desgraciadamente este tipo es tan general que ensucia la mayor parte de las conversaciones del mundo), hasta el presuntuoso estadista que, enamorado de su persona, cubre con la capa de hombre público la satisfacción de todas sus vanidades y, por curar heridas de su amor propio, es capaz de encender en su patria una guerra civil, la escala resulta tan inmensa, que él único, pero grave inconveniente de la obra, consistirá en que, por dirigirse a todos, deje de poner en verdadera evidencia a todos.» ¿En quién pensaba don Adelardo? ¿En el General Prim? Más tarde añade que en su drama Yo ha de tener por fondo el tiempo actual y la clase elevada. Y en lo aledaño: revoluciones, guerras, hambres…
Planteadas así las cosas, los personajes del drama serán: el yo prudente, en el que acaso se retrataba Ayala; el yo calamidad, escrito, como puede verse, por las alusiones, pensando en don Juan Prim; «Hombre exclusivista, soberbio, intransigente. Cree que en él está vinculado el derecho de regir los destinos de la Nación, y que es el único árbitro de señalar a cada uno el puesto que le corresponde. Jamás procura identificarse con los intereses de su patria, ni busca inspiración, por otra parte, en cada impulso de sus pasiones, siempre excitadas. Si alguna vez desea el bien es a condición de ejecutarlo por su propia mano; y si lo ejecuta, no es por patriotismo, sino como medio de asegurar su poder y de ver aplaudida su soberbia. Cuando él no manda, no hay calamidad pública que no le produzca un gozo íntimo a pesar de su pérfido disimulo. En él, la soberbia toma el nombre de dignidad, esta terquedad ambiciosa pretende el dictado de consecuencia, y la excitación de todos los instintos plebeyos quiere pasar por libertad. Siempre que alguna de estas palabras suena en sus labios es para producir una tormenta. Todo rival suyo es un peligro para la Patria. Son sus enemigos todos aquellos en quienes adivina independencia, patriotismo o entendimiento suficiente para no permanecer quietos y pacíficos en el puesto que él les designe. Son sus amigos cuantos son sus auxiliares. Disculpa el odio a los primeros, alegando precisamente la afabilidad y dulzura con que trata a los segundos. A estos, en realidad, los quiere; pero no más que como el cazador a sus perros. Sueña, en fin, lucha incansable por vaciar la sociedad entera en el molde de su conveniencia exclusiva.»
Como etopeya de unos nuevos caracteres a La Bruyére, la verdad es que no tiene desperdicio el párrafo. Sobre todo, si se aplica al soldado de Castillejos, al cual le mostró siempre aversión. Pero el pegadizo, el vanidoso y el zorra (así, en femenino), y que considera enemigos mortales del calamidad, probablemente eran copia arrancadas de modelos vivos de su tiempo igualmente.
El tema cervantino halla su expresión en El Cautivo, proyecto de zarzuela, con música de Arrieta, basado en el episodio del Quijote, la :aelacióo del doctor Blanco de Paz, aunque no lo cita. Se trata, pues, de Cervantes en Argel, y no falta alusión al P. Haedo, considerado como autoridad en la historia de los célebres baños de cautivos, y de la historia y geografía de aquella tierra africana.
El texto vivo, proyecto de drama en tres actos, pretende reflejar las peligrosas consecuencias que puede tener el libro inmoral, incluso para el autor, en el caso de que sus propios hijos lo lean. Los favores del mundo, título que, como se ve, coincide con el de la comedia de Alarcón, lleva la fecha de 1863; pero sólo se conservan unos versos y unas notas, en los que parece ser que la Fortuna, como personaje símbolo, había de tener parte.
Teatro vivo, con el subtítulo: «Caracteres, rasgos y situaciones tomados del natural, que pueden servirme para diversas obras», en realidad es lo que no llega a la escena; más bien tiene un tono continuado de epigrama.
«C. espíritu benévolo, amigo de amalgamarlo todo para evitar disensiones hasta que Cristo y Satanás se dieran las manos, previa una transacción que llamaría honrosa… Tipo nuevo y de efecto en el teatro.»
« El hombre a quien no se le cuenta nada que no le haya pasado a él, es un carácter impertinente y cómica.»
«El que presume de bien informado de todo y habla poco y con misterio, es un personaje cómico, y mucho más si, con gran aparato y reserva, le cuenta a cada una lo que cada uno sabe mejor que él.»
«El ingenuo, el hombre que piensa a voces, es un personaje muy teatral y poco explotado.»
«¿Por qué no rezas por el alma de tu marido? ¿Le conservas aún rencor?
-No, señora. Pero, si está en el cielo, mis oraciones no le servirán de nada; si en el infierno, de allí no han de sacarle; y si en el purgatorio. ¡Ahí es donde le quiero yo! »
Concluye esta parte de prosa de don Adelardo, los Apuntes para la comedia en tres actos, titulada «Consuelo», en la cual puede verse la extraordinaria preocupación que sentía el autor por la obra, hasta el extremo de cuidar de los mínimos detalles; es curioso descubrir las diferentes perspectivas y enfoques de cada uno de los personajes; descripción de Consuelo; y, al mismo tiempo, su retrato, a través de Fernando; cabeza, cuello, ojos, frente, orejas, nariz, mejilla, cabello, seno, y al fin, la mitología, con su nota aguda y poética. El argumento del segundo acto aparece en un soneto. Y al fin, concluye con un Estudio del corazón humano de Consuelo, es decir, el retrato físico precediendo al moral.
Ninguno de estos pequeños ensayos, excepción de este último, cristaliza en su obra dramática; sin embargo, estas pequeñas anotaciones arrancan de la observación de la vida cotidiana en el devenir del autor; evidentemente, modelos vivos. Esto podría comprobarse en el detallado estudio de Consuelo, escrito ya con el forzado patrón de la artista que había de interpretarlo: Elisa Mendoza Tenorio, por otra parte, la mujer por la que sintió más pasión Ayala, según el decir de sus contemporáneos.
Dejando aparte los discursos políticos, proclamas y cartas, ya señalados en otro lugar, estos cortos artículos en prosa revelan al escritor castizo, que maneja con acierto la lengua y al mismo tiempo, un sutil observador de la vida diaria. Es lástima que no escribiera, a por lo menos hasta la fecha no se conocen, unas memorias, pues estos rasgos, intencionados y agudos, se hallarían, y quizás otro escritor mucho más importante se hubiera revelado en ellas.
El dramaturgo
Tamayo y Baus ingresa en la Real Academia Española el 15 de junio de 1854, con un discurso titulado: De la verdad considerada como fuente de belleza en la literatura dramática[49]; López de Ayala ingresa en la misma corporación el 25 de marzo de 1870, y su oración versa Acerca del teatro de Calderón. Tantas veces la vida literaria reunió sus nombres, que no es raro que, pese a estas dos fechas, deben ponerse juntos de nuevo, parque ambos representan la evolución del teatro español, al comenzar la del teatro del post-romanticismo bajo dos claros luminares: Shakespeare y Calderón, no enteramente desligadas entre sí, más bien incorporados a un sentido clásico, procedente de los mejores maestros españoles. La calidad de temas históricas y de personajes -entre ellos nada menos que doña Juana «La Loca» y don Rodrigo Calderón-, que aparecen en los dos dramaturgos, indica que el romanticismo, a lo más que hacía en ellos, era entrar en el naturalismo; no otra cosa, por ejemplo, como ha ocurrido después en Pirandello, Bernard Shaw o Montherland. Esta mezcla, abigarrada de modelos, trataba de encontrar una fórmula de expresión; ésta no era otra que la verdad en la escena, lo mismo que en la vida real. Todavía Tamayo, más imbuido por los modelos del maestro inalés, tratará de reflejar el sentimiento en moldes trágicos, mientras que el mundo burgués actualizará los patrones clásicos en Ayala.
Ambos son, pues, dos aspectos de la dramática del siglo XIX. Tamayo desea probar en su discurso que «las criaturas facticias para ser bellas han de ser formadas a imagen y semejanza de la criatura viviente.» En el momento en que planteaba el axioma no podía ser más útil, toda vez que, encendida la lucha de clásicos y románticos, unos y otros alejaban la verdad del teatro. Y la verdad debe ser incorporada a la escena, siempre que sea depurada por el crisol del arte; pero sin alterar la realidad, sino amalgamando lo bella y lo verdadero. No es difícil descubrir en Tamayo el viejo recuerdo de preceptistas aristotélicos; y para que el concepto no quede anquilosado deduce luego que la verdad en el mundo cabe en el teatro. La ficción escénica dejará de ser bella y pecará además de falsa cuando representa lo raro y no lo natural, la excepción y no la regla, en lugar de hombres apasionados; cuando pinta con minuciosa exactitud, antes que los del alma, los movimientos de la carne, ahogando, por decirlo así, el espíritu en la materia; cuando lejos de reproducir solamente lo más awndrado, esencial y poético de la naturaleza, toma de ello lo grosero, insustancial y prosaico.»
Pero este realismo no debería ser tan absoluto que incorporase a la obra lo feo y aún lo repugnante. En cada caso, el escritor deberá muy bien medir sus fuerzas y, sobre todo, escoger; nunca será bastante recomendar la tarea colectiva. «¿Debe acaso la dramática reputar feo y despreciable lo que la individualidad humana tiene de peculiar y característico? Antes al contrario, conforme va siendo mayor el desarrollo de la vida en los distintos objetos y seres de la creación, mayor es, como prueba de su valer, la diferencia que entre ellos existe. Poco se distingue un mineral de otro; más una planta de otra; más un bruto de otro bruto. Y por efecto del libre ejercicio de las potencias morales, cada hombre en su modo de ser difiere radicalmente de los demás. Vaciarlos a todos en los moldes donde pierdan los rasgos constitutivos de su peculiar carácter es empobrecerlos y darles condición de inferiores.» Estas individualidades se transparentan en la dramática; la verdad, así lograda, por fuerza tendrá un fin ético.
Morando juntos sobre la tierra el bien y el mal, es imposible separarlos en el arte, ya que la representación de lo malo de igual suerte que la de lo bueno, será tanto más bella artísticamente considerada, cuanto sea más verdadera. Por cierto, señores, que el personaje dramático no sería bello sino cuando, como el hombre, esté compuesto de cuerpo y alma, y alternativamente vuele hacia lo alto y se incline hacia la tierra. Aquellas figuras que aspiren a ser puro espíritu, puro heroísmo, pura bondad, no serán espirituales, ni heroicas, ni buenas; con ínfulas de sobrenaturales, valdrán mil veces menos que la naturaleza; sorprenderán acaso, no conmoverán nunca. Y no sólo no es dado al arte despojar al ser humano de las flaquezas y miserias sin rebajarlo ni empobrecerla, pero tampoco suprimir el espectáculo de la vida, sin menoscabar su grandeza, los vicios ,y los crímenes para no representar más acciones magnánimas y virtuosas.»
Aunque exista el mal, no por eso el mal ha de ser reflejado en el teatro, tal como es, si no tiene conducta y valor de ejemplaridad. «Lo que importa en la literatura dramática es, ante todo, proscribir de su dominio cualquier linaje de impureza, capaz de manchar el alma de los espectadores; y empleando el mal únicamente como medio, y el bien siempre como fin, y dar a cada cual su verdadero colorido con arreglo a los fallos de la conciencia y a las eternas leyes de la Suma Justicia. Santificar el honor que asesina, la liviandad que por todo atropella representar como odiosas cadenas los dulces lazos de la familia; condenar a la sociedad por faltas del individuo; dar al suicida la palma de mártir; proclamar derecho a la rebeldía; someter el albedrío a la pasión; hacer camino del arrepentimiento el mismo de la culpa; negar la virtud, negar a Dios, consecuencias son de adulterar con el empleo de lo falso en la literatura dramática, ideas y sentimientos, crimen fecundo en daños infinitamente mayores que el de adulterar hechos en la historia. Con la verdad por guía no le acontecerá al arte confundir el mal con el bien; y si en tales o cuales épocas, a los ojos del vulgo, vuelve adquirir ciertos vicios y mentiras apariencias de virtudes y verél, despojándolos del pérfido disfraz, los mostrará desenmascarados y al desnudo.» «La gran poesía, que ha de estudiar el autor dramático, escrita se halla en el corazón del hombre por mano de Dios.» Escoger y depurar, separar lo noble, detestar el vicio; tales son los postulados. Tamayo reconoce que su propósito no es nuevo, ni mucho menos, sino que se halla en los clásicos y en los modernos. La imagen acude a su elocución, con una doble vertiente: carro de Venus, carro de Elías. «Semejante el drama antiguo a un sereno lago contenido en cerco de flores, de poco profundas y al par muy cristalinas aguas; parécese el moderno al mar, nunca del todo quieto, sin valla que al parecer lo limite, negándole a los ojos, no al alma que siente y adivina, el penetrar hasta su fondo, en que todas sus riquezas oculta lo más precioso, admirable, como el carro de Venus, aquél deslizándose mansamente en región intermedia; éste, como el carro de Elías, que parte del cielo, toca en la tierra y vuelve despidiendo llamas a confundirse en las alturas; el uno es bello, el otro es sublime.»
El discurso de Tamayo parece ser que tiene, en primer término, una grave preocupación moral; la belleza en la producción del ingenia arranca del pensamiento moral, y la moral, por esta razón, ha de ser fuente inagotable de su obra ya en los dramas históricos, cuyo principal interés está en el desarrollo de los sucesos, como en los de época, en los cuales ti–ata de reflejar un trozo de la sociedad; o en la tragedia y aun en la comedia de costumbres y alta comedia. El pensamiento moral, clásico o moderno, tenía una razón de existir y de incorporarse a la obra dramática moderna. Cualquiera que fuese su origen: dramas shakesperarianos o crónicas españolas, todo bajo el manto protector de la moral.
Esto también lo comprende Ayala, y sin que de un modo explícito lo defina se ve palpable en su teatro. De lo que trata es de plantear de nuevo la vida sobre la escena, después de múltiples tanteos, de un minucioso estudio, acaso de un exagerado análisis que va mucho más allá de la creación, pues vuelve una y otra vez sobre los modelos humanos, sobre los viejos patrones del mundo real. Pero si no encontramos conceptos escuetamente definitorios, ya es bastante que hablase de Calderón, que lo escogiera para su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Estaba de moda, desde la primera ola del romanticismo, cuando Schlegel y Bóhl de Faber habían dado la señal de alerta, y no era cosa de atender este requerimiento, el más agudo de la revolución literaria. El teatro clásico -en especial Calderón, Shakespeare y Ruiz de Alarcón- empezaba a descubrirse en un fuego, un entusiasmo, que iba muy bien emparejado con la nueva etapa creadora; esta es la razón del supuesto calderonismo de Ayala. El romanticismo es ya agua pasada que no muele molino, en el momento en que nuestro poeta penetra en la docta casa; pero en el mundo literario quedan sobrados residuos -dudas, celos, maleficios- que brillaron en el momento más explosivo sobre la escena; aún hoy forman a modo de espesa niebla en la tolvanera, flotando sin saber dónde pararse; residuos románticos que solamente hallarán cobijo en las comedias nuevas; Calderón debería ser muy oportunamente resucitado. «Entiendo, además -dice-, que un período en que la duda, contaminando todos los espíritus, debilita el alma y hace indecisa la forma de nuestra literatura, no es fuerza de propósito fijar una vez más la atención en aquel autor afortunado, que jamás dudó, y cuya fijeza de creencias y miras artísticas presta a sus obras la severa unidad que tanto contribuye a la honda impresión que causa su conjunto. Cuando olvidados de lo que fuimos, y esquivando el trabajo de estudiar lo que somos y de enseñar lo que debemos ser, pedimos a los extraños cotidianas aspiraciones, que mal disfrazadas de españolas inundan nuestros hogares, produciendo igual estrago en las conciencias y en el idioma, no me parece inútil insistir en la recomendación del gran poeta, a quien era imposible dejar de ser español ni por un momento, y en cuyas obras palpita entero el corazón de la patria.»
Ayala, sin embargo, encuentra una razón mucha más honda y esencial en la puesta en circulación de los modelos calderonianos por los románticos, como una reacción antineoclásica; y él mismo, planteando la aparición del drama romántico, no puede, en modo alguno, hacer borrón y cuenta nueva de todo, sino que mucho habrá de ser incorporado al teatro moderno; el sentimentalismo, en sus últimos residuos, hallará acogida, y la quiebra de situaciones y conflictos todavía permanecerá; sólo que con otra dialéctica, o sea con otro modo de expresar; cesará la grandilocuencia heroica y brillante para ser sustituida por el diálogo ingenioso y bien construido; la frase clave campeará desde el título hasta el final, y, en fin, si no puede hablarse de teatro de tesis, por lo menos se habrá dado un paso seguro y avanzado. Es decir, la realidad, gráfica y sonora, de aquel mundo que contempla el autor. Y Calderón le servirá, está claro; porque cuando Ayala busca paradigma a su teatro, no lo encuentra sino en el autor de La vida es sueño; conocida es su preocupación por imitarle en su época, es decir, como si hubiera vivido en el siglo XIX.
Esto, naturalmente, extiende el área de su concepto del drama hasta los lindes de la nacionalidad, cambiante en el curso de los tiempos. «Es el teatro -dice-, en todas las naciones que han llegado al período de su virilidad y a la completa aplicación de sus principios constitutivos, la exacta reproducción de sí mismos, la síntesis más bella de sus efectos más generales. De tal manera el teatro ha sido siempre engendrado por la fuerza activa de la nacionalidad, que allí donde ésta se debilita y se extingue, aquél vacila y desaparece.»
Ello quiere decir también que el teatro por esta misma razón tiene un subido valor social. «Siendo, como he dicho, el teatro la síntesis de la nacionalidad, no parece sino que aquellos pueblos que viven des contentos de sí mismos rehúsan el espejo que les reproduce. Este fenómeno constante aclara la naturaleza de la poesía dramática, y hace evidente la principal diferencia que la distingue de las restantes manifestaciones de arte.»
Juzga de éstas el individuo; de aquéllas, la muchedumbre. Puede el individuo, prescindiendo de sí y abstrayéndose del mundo que le rodea, interesarse en acontecimientos que le son extraños, comprender y aun ejercitar la sensibilidad en pasiones que no son las suyas, y vivir con la imaginación en todos los países del globo. La muchedumbre jamás prescinde de sí misma; su criterio, resultante de todos los que le forman, no es exactamente de ninguno; al fundirse unos en otros los efectos y pasiones de todos sus miembros, pierden en variedad y en extensión lo que ganan en fuerza y en exclusivismo, y con la gran soberbia que le es propia, desecha, como indigna de atención, cualquier asunto que no sea ella misma. Confúndese fácilmente el individuo con el artista, y llevado del dulce placer que producen las infinitas variedades de la belleza, sigue sin esfuerzo los vuelos y caprichos de la fantasía. Al poeta dramático es forzoso confundirle con la muchedumbre; sus creencias, sus pasiones, sus costumbres, sus aspiraciones y afectos unísonos son las fuentes genuinas de la inspiración dramática; si éstas no existen, carece el poeta de elementos para su obra. Sólo describiendo con verdad las costumbres de su país, adquirirá influencia para corregirlas; sólo sintiendo con vehemencia sus afectos, alcanzará prestigio para purificarlos.»
¿Qué quería decir Ayala con esto? Sorprende, y no poco, que tras la breve -y flamígera- invocación calderoniana, el mundo del heroísmo brillante vaya a desembocar en el hombre masa; en el galeote del mundo, aquí vislumbrado. ¿Qué costumbres hay que corregir? ¿Tan mal está aquella sociedad? Ayala se ha trazado un imperativo para sí. «La misma naturaleza del teatro exige del autor dramático dos facultades primordiales y esencialísimas: la de identificarse en afectos, ideas, creencias y aspiraciones con el pueblo en que ha nacido, y la de adivinar la manera de darles vida y realce sobre la escena. Espíritu de nacionalidad, intuición de la forma y del afecto.» Estas dos cualidades son propias y características del teatro de Calderón. La religión y la lealtad a la tradición tuvieron lugar en los Autos, en los que habló tantas veces la voz de viejos tiempos evangélicos; pero también las comedias fueron exponentes de la fe católica. Estos principios, en realidad, Ayala no los inventaba, ni ponía en circulación, pues antes, sin ir más lejos, la nota moralizante del teatro la hemos encontrada en Tamayo; pero en este otro dramaturgo, que en muchos momentos puede ser considerado a la par, en tiempo, calidad y directrices de su obra, volvió, por decirlo así, a renacer un espíritu clásico de los mejores momentos; clásico, aunque actualizado al tiempo en que vivía. De lo que se trataba era de fundir en una sola obra la sencillez clásica, e1 calor romántico, el carácter español de los viejos lustros y reflejar la vida y las costumbres de la época. Es decir, Ayala «había de crear lo que muchos llaman alta comedia y, en realidad, debe llamarse comedia dramática, pues en ella se dan juntamente los dos elementos del arte escénico; el temporal y el permanente, que son la pintura de las costumbres y el estudio de las pasiones»[50].
Sentados los principios fundamentales de la moralidad en el teatro y del espíritu clásico -concretamente el estilo de Calderón y Ruiz de Alarcón-, faltaba tan sólo lanzarlo a los creadores de costumbres; cierto es que esto, que pudiera ser un nuevo costumbrismo, nace bajo un signo triste y nostálgico; parece ser que se predica en desierto y, en resumidas cuentas, no se encontrará el remedio de los males. Leandro Fernández de Moratín, por ser el primero en lanzar doctrinas, convertida la escena en tribuna, tiene su fondo innegable de tristeza, pero no desaliento; los males son muy grandes en la sociedad transitiva del neoclasicismo al romanticismo; con todo, aún encontraría remedio a las cuitas; la tremenda lección de su tiempo no puede quedar inconclusa en aquel sí perjuro de las niñas y en la diatriba sobre los padres. Eso es de tono menor, y la sociedad necesita eso y además la colosal ejemplificación en los cuadros de la historia; lo heroico y lo brillante de un mundo que fue, puede servir de modelo en los nuevos dramaturgos, aun pasada la erupción romántica. Por eso pretendían Ayala y Tamayo dar la mejor lección; su verdad moral habrá de ser base de la belleza; su fingida realidad habrá de ser copia del mundo que vivía la sociedad dorada, nacida gracias a la fiebre creadora de Salamanca, que tanto favorecía el auténtico progreso, por más que inevitablemente llevase tras sí el agio y la usura. No sabemos hasta qué punto pudieron darse cuenta de este clima de miserias y sordideces; juntarlas fuera crear un serial, propio del folletín, en aquellos inevitables «misterios» de las ciudades grandes y populosas, que lo mismo pudieron estar en las páginas de Sué o de Iguals de Izco. Y, sin embargo, la sociedad los mezclaba y los confundía; y para que unos viviesen bien, tranquilos, cómodamente halagados en sus salones, otros tenían que morir pobres y desamparados, sin aparecer a las luces brillantes; la fiebre de oro lo invadía todo, como si fuera el anestésico que impidiese reaccionar, urgir, cortar la ruina moral, la decadencia de una sociedad. Todo eso, observado por el ojo perspicaz del dramaturgo, podría ser el motivo reiterado de sus dramas. Sobre todo un personaje que no saldría a escena, porque es tan grande como el mundo; no cabe duda que empezábamos a crear «galeotes», y la masa, oscura, casi desdibujada, se movería a impulsos de la ambición. En eso, especialmente, conocíase la decadencia: en el cauce moral, en la carcoma que invadía con todo su cortejo de vicios. La tarea que les aguardaba no era, pues, grano de anís; los nuevos dramaturgos dejarían las espadas y los puñales, las lorigas y las adargas, vestirían a Sus personajes con los mismos trajes de la vida civil; se arrinconaría este suntuoso atrezzo, para volver de nuevo, tan sólo circunstancialmente, en el teatro de Echegaray, o más tarde, en el cuarto de siglo actual, en el de Marquina y Villaespesa. Predominaría así el tono natural, aun en aquel lenguaje de sonora versificación. El personaje seria todo, primero y antes que nada; la psicología, el carácter predominaría, luego, orno último vestigio del romanticismo, el verso; en la primera mitad de nuestro siglo, la copia de la vida contemporánea tendría un lenguaje apropiado en la prosa; el propósito moralizador: la tribuna, en el teatro, seguiría idéntica.
Júzguese la importancia que puede concedérsele por la calidad de su empeño a este teatro de Tamayo y Ayala. Su aspiración era muy grande; trataban de llevar a los ojos del espectador aquella vida real, para que rectificasen sus costumbres; es decir, con toda la llaneza posible, el propósito social. Con la única diferencia de que no se trataba de reflejar capas infrasociales, aunque se presentían, sino el mundo dormido de la alta burguesía, podrido hasta el corazón. El primer drama de blusa lo encontraremos mucho después en Juan José; el honor popular, mezclado con la maledicencia, asomará en las producciones de Camprolón, Eguílaz, Felíu y Codina y Sellés; y aun en ellos podremos encontrar un vestigio de las comedias de salón que nos ha dejado don Adelardo.
El propósito, repetimos, era difícil de conseguir. Para que el recuadro, cargado de vida y realidad, impresionase en todos sus extremes; necesitábase que las pasiones, moviendo a los personajes, se acercasen a la verdad; la reacción naturalista, advertida en esta clase de comedias, al ser copia de la vida, puede tener múltiples cambiantes, pero nunca se romperá su acción de una manera violenta y drástica, como en el teatro anterior, sino que paulatinamente irá haciendo crisis. La explosión dinamitera, como unos últimos juegos de artificio, solamente se encontrará en Echegaray.
Por otra parte, si lo moratiniano y lo romántico habíanse unido en un tiempo no lejano, la vacilación en cuanto a los temas a tratar igualmente pudiera pesar de un modo cruel y estéril; Ricobony todavía pensaba que el amor no podía ser el alma de las comedias; pero si desaparecía este rayo de ilusión en la escena, el interés tesaurizante le sustituiría. Aun el mismo teatro de tipo cómico no está exento de esta fusión de elementos clásicos y costumbristas, coma ocurre, por ejemplo, en las comedias de Bretón, en las cuales pocas veces se encuentra el chiste y la anfibología de sal gorda; lo que luego, andados muchos años, deberá encontrarse en el género llamado de astrakán, no sabemos por qué; y es una derivación del sentido cómico de las farsas de Plauto. Y cosa curiosa también, encontrar en las piezas cómicas de Bretón el mismo reflejo de la vida contemporánea. La verdad y el sentido tradicional no podrán interpretarse sino en la nota actual de lo cotidiano.
El teatro de Ayala puede ser clasificado en tres grupos, que, naturalmente, corresponden a diversas épocas de su vida. La primera corresponde a los ensayos de la adolescencia, durante los años de Guadalcanal y Sevilla; una serie de pequeños ensayos y tanteos, en los que no sería difícil descubrir la huella clásica: Salga por donde saliere, Me voy de Sevilla, La corona y el puñal, La primera dama, La primita y el tutor, La Providencia. En la segunda, aun siguiendo la imitación clásica, se nota la preocupación política para centrar el interés en un personaje, con valor de jefe o caudillo: a este grupo, ya mucho más logrado desde el punto de vista técnico, y también base y escabel de sus futuros éxitos corresponde: Un hombre de Estado, El castigo y el perdón, Los dos Guzmanes, El curioso impertinente, con la colaboración de Antonio Hurtado; Rioja, La estrella de Madrid, Guerra a muerte y Los comuneros; en la tercera, ya superada la influencia clásica, aparecen sus comedias dramáticas más destacadas: El tejado de vidrio, El tanto por ciento, El nuevo don Juan, Consuelo
Sin que pueda tacharse de imitación de los clásicos, fácilmente se descubre analogía con ellos en las dos primeras épocas, que poco a poco no es que vayan desapareciendo, sino entrando en la ficción de la realidad contemporánea. En los dos primeros era preciso centrar el interés en personajes de relieve histórico -don Rodrigo Calderón o Rioja-, en tanto, quizá porque Ayala más que lector de libros lo era de la vida, deduzca de que era la pasión el núcleo fundamental de los dramas, y que la vida de los siglos pasadas, para que tenga valor y vigencia, no debe alejarse de nuestro examen y nuestra contemplación; porque el teatro, como arte que trata de impresionar, echará siempre mano de pasiones v conflictos en los mismos moldes de la vida contemporánea.
De su obra dramática debe considerarse en primer término Un hombre de Estado. A las circunstancias en que se produjo el estreno, ya reseñadas antes, debe añadirse esta curiosa carta que Ayala dirigió a don Manuel Cañete, tras su estreno, en la que, una vez más, se descubre el espíritu combativo de don Adelardo, en cuanto pudiera significar valor suyo personal. La carta dice así:
«Mi querido amigo: Antes de salir de Madrid estuve en su casa para darle el abrazo de despedida al primer amigo de quien en ésa recibí favores y consejos literarios; pero no tuve el gusto de verle porque usted a la sazón se hallaba en Aranjuez.
Yo hice mi viaje con bastante facilidad, y ya repuesto del cansancio del camino, estoy trabajando sin tregua ni descanso alguno. Llegó el momento de reclamarle el artículo que tiene usted ha tiempo prometido a mí como amigo y como crítico al público.
Muy extraño me ha parecido a la verdad, al examinar ahora las críticas irritantes de los periódicos progresistas y la fríamente enjuta y hasta grosera del señor Ochoa, que no hayan movido a salir en mi defensa a ninguno de los muchos amigos que aguzaban sus ingenios para encontrar frases bastante expresivas con que encarecer el mérito de mi primer drama y más teniendo en cuenta que sus desmedidas alabanzas diesen ocasión a que los criticantes cargaran la mano en su censura. No ha podido menos de serme muy doloroso el ver que gran parte del público haya tenido conocimiento del drama, que me costó un año de profundas meditaciones, por la censura de unos hombres que lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte en un cuarto de hora y bajo la impresión de sus mezquinas pasiones irritadas.
Calmada ya la efervescencia de los primeros momentos, ésta me parece la ocasión más oportuna para poner la verdad en su punto y espero que usted sabrá hacerlo como tiene prometido, con la libertad y energía que caracteriza todos sus escritos. Para evitarle trabajo, diré dos palabras del bien y del mal, de los buenos y de los malos instintos del corazón humano, y deducir, con verdad nacida del desarrollo de estas luchas, que la grandeza y felicidad se encuentran dentro del corazón y no en las circunstancias exteriores, y que en todas las posiciones de la vida puede el hombre ser, teniendo segura conciencia, todo lo grande y feliz que consiente la condición humana. Don Rodrigo Calderón, personificación de la humanidad, es en el primer acto el hombre dotado de todas las pasiones. Su errónea apreciación de la verdadera grandeza del hombre, su orgullo desmesurado, le ponen delante de los ojos mil formas con que sabe engolarse la ambición y lo lanzan a la lucha; esta lucha le separa de los hombres y sus buenos instintos se alimentan en secreto del amor de doña Matilde. El, avaro de sus sentimientos, no quiere desprenderse de ninguno, antes todos se enardecen en su choque continuo y recíproco. Llega el segundo acto, y es preciso decidirse a seguir una senda u otra. Don Rodrigo se aparta de la del bien; esto es lo natural. En la edad de las pasiones son más poderosas en nuestro corazón las causas que nos incitan a caminar, que las que tienden a detenernos. Además, don Rodrigo, para convencerse de la vanidad de las brillantes imágenes que su indolente orgullo y su mal fundada ambición le presentaban, era necesario que la trocase, y para conocer la dulce felicidad con que Matilde le brindaba, era preciso que se apartase de ella. Llega el tercer acto; la prueba ha engendrado el desengaño; la ausencia de Matilde tiene en su corazón sediento de con-suelo, en medio del áspero combate que tiene que sostener con sus muchos enemigos y con su vida pasada, que a cada instante se levanta contra él. Quiere huir, pero ya es tarde; las naturales consecuencias de los malos medios que había empleado en su elevación, personificados en doña Inés, le retienen en el palacio para completar su castigo. Y he dicho de los malos medios, porque si la ambición de don Rodrigo se redujera a solicitar el premio de sus merecimientos, lejos de ser una pasión criminal sería una virtud; en cuyo caso ya no habría ni drama ni pensamiento. Era, pues, necesario que fuesen un mal instinto, nacido de su orgullo y disculpado quizás en su interior por el deseo de hacer el bien, que él indudablemente sentía; pero este deseo no le disculpa, porque no era hijo de la compasión que inspiran los males ajenos, sino del placer que resulta de la satisfacción del orgullo; virtud, si así puede llamarse, que él abrigaba, más atento a los que habrán de elogiarla, que a los que habrán de gozar sus saludables afectos.
Don Rodrigo, irritado contra sí mismo, porque él recordaba que en todas las posiciones de su vida había escuchado una voz interna que le advertía sus errores, se entregó a la justicia humana, decidido a sufrir el castigo que merecía.
Llega el cuarto acto; el convencimiento de sus errores le ha hecho penitente, y de la penitencia ha salido la esperanza. Del mundo ya se desprenden las imágenes de las pasiones vestidas de sus verdaderos colores. El, en su propio corazón, observa al hombre y conoce:
Que en su calma consiste su ventura y en ser hombre consiste su grandeza.
Este es el prisma por donde debe examinarse el drama. Véase ahora si cuanto dice don Rodrigo conviene con esta serie de situaciones y sentimientos. Esto es lo que no ha comprendido Ochoa, y es en verdad una calamidad pública que quien no comprende esto se meta a crítico. Vamos ahora a otra cosa. La crítica del «Clamor» no es digna de ser rebatida seriamente. Empieza, después de asegurar que el drama no vale nada, manifestando lo mal que se porta don Rodrigo con cada una de las personas que le rodean, como suponiendo que cada falta de moralidad de don Rodrigo es un defecto en el drama. Después va calumniando uno por uno todos los personajes. De doña Inés dice que se casa con don Rodrigo por ser la mujer del Ministro; de Enrique, que es un ripio, y, en fin, hablando de la verdad histórica, me dice, como dirigiéndome un cargo, muy severo que por qué no he hablado de la expulsión de los moriscos, siendo un acontecimiento de importancia. «La Nación» es más atrevidilla; quiere manifestar que no he probado el pensamiento que me proponía desarrollar, diciendo: «La felicidad está en las circunstancias exteriores, en el poder, en la fortuna; porque yo, que aspiro a poseer esto sin cometer los crímenes de Calderón, podré gozarlo sin remordimiento». Estúpida argumentación que prueba lo mismo que lo que yo he querido probar. El que por tener segura su conciencia fuera feliz, a pesar de ser ministro, probaría mi pensamiento lo mismo que Calderón siendo ministro infeliz porque no gozaba de paz interior; luego siempre vendremos a decir que dentro del corazón y no en las circunstancias exteriores existe la verdadera felicidad.
En la crítica de los detalles es igualmente feliz: me reprende que diga doña Inés, refiriéndose a su quinta que ardía, que la apague; según él debió decir que apaguen el fuego que hay en ella. Esto nunca se ha dicho: apágote el quinqué. Vamos con el señor Ochoa.
Ha comprendido el drama de esta manera: dice que se reduce a mostrar, con un grande ejemplo histórico, que la senda de la ambición conduce necesariamente a su abismo; que las mejores intenciones no alcanzan a apartar del mal al que, siguiendo aquella senda de perdición, llega a la cúspide de las grandezas humanas; y que la felicidad, que en vano ha buscado el ambicioso, primero en el ansia y luego en la posesión de aquellas grandezas, se halló sólo en las inmediaciones del patíbulo. Las tres proposiciones nos parecen falsas, y a mí me parecen tres solemnes desatinos, hijos del pobre meollo del señor Ochoa, y de ningún modo a las situaciones y caracteres de mi drama. Prosigue, pues, el crítico y emplea diez columnas de folletín en probarnos la falsedad de estas tres estupideces. Ninguna crítica es tan irritante como la de ese judío acartonado.
«El Clamor» empieza diciendo que mi drama es malo; pero tiene al fin la galantería de confesar que tengo felicísimas disposiciones. «La Nación» me concede, a pesar de todo, «dotes para conquistarme lauros imperecederos». Sólo el señor Ochoa me ha juzgado tan despreciable que ni aun le he merecido esas frases de pura cortesía que siempre se dirigen a un joven que aparece en público por primera vez. Empieza diciendo que mientras más lee mi drama, le parece peor, y acaba asegurando que vale poco. Dios lo confunda.
Al poco tiempo publicaron las mismas críticas y en los mismos periódicos tres artículos sobre diferentes autores. «El Clamor» aseguraba en el suyo que María o la hija de un jornalero es una perla de inestimable valor. «La Nación» daba a entender que Magariños Cervantes es mejor novelista que Dumas, y el señor Ochoa, lleno de alborozo y dándole mil parabienes, ponía sobre su cabeza las poesías de don Heriberto García de Quevedo. Si esto no es bastante a destruir la fe más profunda, que venga el demonio y lo diga. Usted con su silencio está haciendo más daño que todos éstos con lo que han dicho; pues habiendo prometido su crítica, antes de salir las suyas, y callándose ahora, no parece sino que usted se ha convencido por sus razones de que era injusta la causa que iba a defender. Escriba usted pronto y esto más tendrá que agradecerle su amigo que más le estima,
Adelardo L. de Ayala
Tenga usted la bondad de ofrecer mis respetos al señor Conde de San Luis y de decirle que estoy estudiando con escrupulosidad la historia de Felipe II, para escribir una tragedia, que pienso dedicarle, como único medio que tengo de manifestar que no olvido las atenciones que le soy en deber. Contésteme usted lo más pronto que sus ocupaciones se lo permitan.
Junio, 20. El sobre por Sevilla, Guadalcanal.
Apéndice,- Mucho me han criticado el título del drama, diciendo que don Rodrigo no es un hombre de estado. Es verdad. Yo no lo puse porque bajo esta forma se le representaba a don Rodrigo la satisfacción de su orgullo y de su ambición. Crítico ha particularmente de provincias, que dice que variándole el título al drama no dirían nada.» (Por la Sonia : M. Artigas.)
Pretendió, sin duda, el autor de Un hombre de Estado hacer una biografía más o menos poética de don Rodrigo Calderón. Poseía sobrados ingredientes para ello; el personaje había escalado desde su origen humilde las alturas de la privanza del Rey. El Marqués de Siete Iglesias resultaba adornado de cualidades de audacia y valor; un aventurero trepando por las gradas del trono. La voluntad del monarca era débil, y el suplantarla por la suya, cuestión de constancia. Esto es lo que vio Ayala en el personaje como uno de los principales méritos. Quiérese decir que hay un drama en don Rodrigo; éste pudiera ser el de la ambición, tema muy grato al dramaturgo, eterno ambicioso de honores, fortuna y poder. Cuando el protagonista cobra perfil romántico, inevitable en sus pretensiones amorosas, queda un poco frío y desvaído; una retórica hueca y altisonante sustituye a la sinceridad del corazón, precisa y urgente en todos los enamorados del mundo. Pudo haber sido una biografía, al modo de don Álvaro de Luna, si de verdad la crueldad del desengaño, tan apto al drama calderoniano, se nutriera de dichas esencias; pero todavía se vislumbraba el rasgo romántico en esta obra. Y don Rodrigo no podía ser un símbolo de las grandezas que pasan.
Pudo haber percibido el aliento de Shakespeare, aún palpitante en la obra de Tamayo, por distintos caminos antes de construir la alta comedia burguesa, tan plena de filosofía de salón. Pero no llegó a esa altura. ¿Por qué? Sin duda, el excesivo retoricismo capaz de ahogar toda imitación. En uno de los pasajes más apasionados entre doña Matilde y don Rodrigo, léese lo siguiente:
«DON RODRIGO:
No, no, para merecer
ese amor que yo bendigo,
quiero honor, fama y poder.
DOÑA MATILDE:
¡Qué mal comprendes Rodrigo,
el alma de una mujer!
El amor que ardiente anima,
a renunciar fausto y nombre,
es, Rodrigo, y no te asombre,
la prenda que más sublima,
a nuestros ojos, a un hombre.
Mas quédate; no he querido
que bajes de tu alta esfera;
tu pecho me aborreciera
luego, al verse detenido
por mi amor en su carrera.
Ni tú pudieras creer
que una amorosa pasión
compensase el corazón
lo que perdiste en perder
los sueños de su ambición.
- II, esc. XX.
El autor mira hacia dentro; son certeras sus palabras: «He procurado en este mi primer ensayo, y procuraré lo mismo en cuanto salga de mi pobre pluma, desarrollar un pensamiento moral, profundo y consolador. Todos los hombres desean ser grandes y felices; pero todos buscan esta grandeza y esta felicidad en las circunstancias exteriores; es decir, procurándose aplausos, fortunas y elevados puestos. A muy pocos se les ha ocurrido buscarlas donde exclusivamente se encuentran; en el fondo del corazón, venciendo las pasiones y equilibrando los deseos con los medios de satisfacerles, sin comprometer su tranquilidad». Así descubre la oquedad terrible de sus ambiciones. En el prólogo de la comedia nos explica el clímax en que va a desarrollarse; y, sin embargo, si el propósito es clarísimo y el reconocimiento puntual de este resorte de la ambición, mal pueden compaginar este elemento, tan propio del drama calderoniano, con la ramplonería y la ordinariez del personaje apuntando el tema del honor.
Que deshonrar a un sargento
no es tanta satisfacción,
como manchar la opinión
de un hombre de valimiento.
- III, esc. VI.
Con tales ingredientes, Ayala pudo haber construido un drama de tipo histórico, que partiendo del tema central, el de las privanzas del tiempo de Felipe III y Felipe IV, y concretamente de un favorito que alcanzase la gloria y el poder con mayor rapidez, cayese de las altas cimas envuelto en las intrigas cortesanas: Cierto es que el Príncipe no parece de un modo manifiesto y mucho menos la severa admonición tan del gusto de los doctrinarios políticas de la decadencia del Imperio, sino una intriga cortesana, en la que no pudiera faltar la intervención de dos mujeres: doña Inés y doña Matilde, camaristas de la Corte, y don Baltasar de Zúñiga, para encauzar la intriga política con la cortesana. La Historia le ofrecía al joven Ayala ejemplo de una biografía política aprovechable para el teatro. Y él, que en los años de juventud desveló tantas horas de vigilia leyendo clásicos, le debió parecer factible trazar en el teatro la biografía de don Rodrigo Calderón; acaso pensando que García Gutiérrez, a quien admiraba tanto, había entrado a saco en lo que era historia y en lo que no; es decir, deformándola y trasladándola al área de la fantasía. Esto debe tenerse muy presente siempre que se trate de la abra inicial de Ayala.
Y, sin embargo, Un hombre de Estado, elevado gracias a la protección del Conde de San Luis y de Manuel Cañete, y sostenido después al albur de la intriga cortesana y política, si bien consiguió un éxito momentáneo, no tuvo la perduración que su autor pretendía y, sin pena ni gloria, cayó en los fosos del olvido. Ni aun, como curiosidad histórica, se le cita la serie larga de producción literaria que provocó caer en desgracia el privado.
El último acto, tan lleno de patetismo, no logra el relieve escénico. Caso curioso; pasa de la dialéctica teatral a reflexión interior sin aparente cambio. Don Rodrigo clama en su monólogo hamletiano:
Dichoso muriendo fuera,
si la imagen de mi vida,
alguna acción me ofreciera
que digna de muerte hiciera
de ser todas sentida.
A. IV, esc. VI.
Y no bastan los diálogos apasionados con doña Matilde, ni las palabras de don Baltasar de Zúñiga, para que la obra llegue a la cima, cuando éste parece lo indispensable, sino que todo se disuelve en un frío razonar, ni aun siquiera moral. Se ha perdido el propósito inicial. Don Rodrigo, «que en ningún puesto de la sociedad se habrá sentido grande y feliz, encuentra esa grandeza y esa felicidad en el centro de una prisión y al frente de un cadalso». Ni uno ni otro aparecen en escena, y el personaje cuenta la tragedia con una honestidad de buen dramaturgo.
Mucho más ágil de concepción y más intrascendente es la comedia de enredo Los dos Guzmanes, trazada dentro de los moldes clásicos; concretamente Tirso de Molina, a quien imita, no sólo en la intriga y en el diálogo, sino en los tres personajes femeninos: doña Blanca, doña Flora e Inés, frente a las intrigas y requerimientos de sus amantes, entre lances de capa y espada y aventuras de reducido vuelo de comedia cortesana. Uno de los galanes, don Diego, es inevitable que diga -como en Lope o en Alarcón- sus éxitos en el consabido monólogo:
«Llenó de encanto y ventura
el cielo de Andalucía,
sus flores pierden sus galas,
su esfera es manto que oprime,
y su blanda brisa gime
si esparce sus raudas alas;
cada ser me lo señalas,
dolor, con tu imagen triste;
de negro el mundo se viste,
y esto conocer me ha hecho
que todo existe en el pecho,
y nada en el mundo existe.
Tu angustia o animación
son velos, naturaleza,
que en su alegría o tristeza
te da la imaginación.
Me avergüenza, corazón,
la mezquindad de tu ser;
una liviana mujer
a su capricho ligero,
bello, triste o placentero
un mundo nos puede hacer.»
A. III, ese. V.
Y, al final, el consabido enredo basado en la duplicidad de los personajes; con un solo nombre: los dos Guzmanes. Cuando la comedia parece que va a alzarse, entonces concluye la obra. Las muchas lecturas clásicas que transparenta, demuestra ser obra de la juventud.
Guerra a muerte es un gracioso pasatiempo en un acto, con música de Arrieta, cuya acción tiene como escenario los jardines de la Granja, en tiempo de Felipe V. Trátase de una supuesta lucha entre galanes y damas; el desdén será el arma más usada. Una de las damas aconseja:
«El castigo más severo
negaréis al más contrito
cualquier favor que os pida,
y dad besos en seguida
a la gata y al perrito.
Cuando os hablen de constancia,
de amor y de penas hondas,
hablad de encajes y blondas
y de las modas de Francia.
Quedan desde ahora prohibidas
las sonrisas halagüeñas,
las miradas y las señas
y las cartas escondidas.
Tomar el brazo, y callar
los desacatos del codo;
dar la mano, y sobre todo
el dejársela besar.»
A. único, ese. IV.
En algunos cantables se encuentra el madrigal:
«La mujer es lo mismo
que leña verde,
que llora y se resiste,
y al fin se enciende.
Luego, encendida,
ni resiste, ni llora,
sólo suspira.» Esc. VIII.
En toda la obrita rebosa la alegría, y tiene más bien valor de madrigal. Si no puede considerarse como una de sus mejores, en cambio, por la gracia y sobre todo por la armonía con que se combinan los elementos de color, figura y música, puede pasar como una de las mejores piezas cortas del teatro de este tiempo.
El tejado de vidrio inicia en el teatro de Ayala la comedia burguesa de costumbres del gran mundo. En la dedicatoria a Emilio Arrieta dice el autor que desearía esta comedia fuese la mejor que en lengua castellana se hubiera escrito. Y aunque lo dice con el deseo de ofrecer a su fraternal amigo algo muy digno de su genio, no cabe duda de que, en cuanto a construcción y forma, la obra obedece a módulos fáciles y asequibles, muy en armonía con la tónica de naturalidad a que aspiraba su teatro. Ha desaparecido el cartón piedra y el clasicismo romántico, y los personajes, que ya viven en grandes salones, entre sillones de seda y portiers, palmas y flores y luces brillantes, pretenden encubrir, bajo el oropel del costumbrismo burgués, problemas sentimentales. La escena I, del acto I, puede tenerse por modelo entre las de su género; no ha podido desarrollar mejor un esbozo del asunto:
«MARIANO:
Nada; es usted una ingrata;
lo dicho; ya no se acuerda
de sus amigos.
JULIA:
Mi tía,
como la pobre está enferma,
no sale…
MARIANO:
¿Sigue mejor?
JULIA:
Sí, gracias. Y me da pena
dejarla sola. Además
nunca he sido callejera;
bien lo sabe usted.
MARIANO:
Más antes
honraba usted con frecuencia
mis salones; iba al Prado
en su linda carretela;
turnaba en el Teatro Real
con mi esposa o la Marquesa.
Vivía como se vive
en Madrid. Ya usted desdeña
la sociedad; ya se pasan
meses enteros sin verla…»
A. I, esc. I.
El lenguaje, como se verá, es de porte aristocrático y burgués; buena embocadura para plantear la comedia de salón. Parece un presagio de Echegaray o quizás, más tarde, de las comedias de la primera época de Benavente.
Los ingredientes que emplea Ayala para tal mezcla no son muy explosivos; se conforma con plantear una comedia de intriga y adulterio; un Conde, casado en secreto; una mujer que lo quiere por espíritu de sacrificio -¡quién lo dijera!-, un seductor y el mismo protagonista, una pequeña sombra de don Juan. Nada más. Pero, aquí y allá, encontramos salvables, para lo que pudiera llamarse teatro de ideas, desde la septembrina hasta los comienzos del siglo XX, párrafos que diríamos clave:
«Siembra una frase sencilla
de amor, que turbe el sosiego,
que el mundo se encarga luego
de fecundar la semilla.
Los necios que las adulan,
los ruidosos galanteos
que despertando deseos
de boca en boca circulan:
todo ayuda a la caída.»
A. I, esc. III.
Parece que escuchamos la lengua de los innumerables galeotos de la Regencia y la Restauración. La moralina, que se desprende en forma de máximas, lleva un cierto germen de escepticismo. Arraiga tanto, que salvada la crisis clásica y romántica, y pasado el 98, pudo afirmarse que el dolor provocado por el escepticismo ya no abandonará al teatro español contemporáneo; quizá podrá encontrarse hasta en Alfonso Paso. Pero en don Adelardo, volvernos a repetirlo, se convierte en un pequeño dolor, en un área chica del desengaño; es natural, con eso, que la grandilocuencia, aquellos tremendos apartes de los personajes, ahogasen el microdrama desarrollado en salones de sillería Luis XV, espejos venecianos, palmeras y quinqués. El drama estaba mucho más lejos, y Ayala no supo descubrirlo agitado por las veleidades políticas.
«Si aplausos tributó el mundo
al decoro y la perfidia,
¿qué estímulo tiene, ¡oh, cielos!,
la que así se sacrifica?»
A. II, esc. III.
Esta vez parece bordear la dolora campoamorina. Así y todo, lo que hubiera podido ser comedia fácil y concisa, se le convierte y se le disuelve a lo largo de aquellos tremendos cuatro actos, capaces de probar la resistencia física de los actores. Con todo, la obra debió ser del gusto del público. La estrenó cuando había logrado ya su primera acta de Diputado. Era buen augurio, una indiscutible base para el comediógrafo. Hasta el acto IV, escena III, no se entera el espectador de la razón del título, aunque por proceder de una frase demasiado vulgar, no es preciso cavilar demasiado para comprenderlo. Es el mismo seductor quien, asustado de sus felonías, descubre que sobre su casa y su honor han caído las mismas manchas que él arrojó a los demás. Pero nada de plantearse un drama de honor, al modo clásico. Y eso que Ayala era tan conocedor del gran siglo y con tanto empeño quería revivirlo.
«Es bueno… ¡Yo que he vivido
envolviendo a las mujeres
en vicioso torbellino,
hoy siento un afán tan raro!…
Hiciera mil sacrificios
porque fueran un modelo
de fe cuantas han nacido.
Piedras tiré con mi mano
al tejado vecino;
romperlo fue mi delicia,
y en mi ceguedad no he visto
que yo, que todos los hombres
tienen tejado de vidrio.»
Y, claro, al final, con tintes rosados de melodrama, tiene que aparecer la mujer-víctima, sacrificada no ya por su amor, sino por un espíritu seductor que es lo más grande; lo más raro, desde luego, que pudo ocurrírsele a López de Ayala para concluir. Dice Julia, a. IV, esc. V :
«A ninguno tuve amor;
de todos siempre dudé;
pero tú sabes (mirando al cielo) por qué
di mi cariño al traidor.
Halléle infeliz un día
sin amor, sin fe, sin calma,
y yo, por salvar el alma,
le hice dueño de la mía.
Sí, Tú lo sabes, buen Dios;
quise, al verle enamorado,
hacer de un hombre malvado
un alma para los dos.
Mi esperanza más querida
en oprobio se convierte.
Siempre acaban de esta suerte
los encantos de la vida.
(Un reloj da la media.)
¡Llega la hora!… y aquí
Carlos vendrá sin demora…
¿A qué? ¡Gran Dios, que esa hora
nunca suene para mí!
¿Y cuál será mi dolor,
ofendida y sin venganza? (Pausa.)
¿Y cuál será mi esperanza
ofendida, y sin honor?
Ya que yo no conseguí
hacer honrado al infiel,
¿habrá de conseguir él
hacerme perversa a mí?
Disculpa fuera mi acción
de su infame ingratitud;
sólo teniendo virtud
tiene una esposa razón.»
Son los dos monólogos las dos columnas sobre las cuales descansa la obra de Ayala; en realidad, una sola idea, un solo propósito moralista, dicho por dos personajes distintos. La comedia está bien versificada, escrita en buen castellano y se acerca mucho más a la realidad que aquellos otros, imitación notoria de los clásicos, como Un hombre de Estado y Rioja, en los cuales el propósito moral servía de pergueño a figuras de la historia.
El Conde de Castralla, zarzuela con música de Oudrid, desarrolla el tema del Tribunal de las Aguas, mezclado con un asunto de intriga amorosa y política. Como ejemplo clásico de zarzuela al modo de su época, puede destacarse entre las primeras, si bien la prohibición parece que pesó en exceso sobre la obra y el éxito que debiera haber conseguido fue desbordado por otras obras de su tiempo.
De menor importancia, siguen en este orden: El agente de matrimonios y Castigo y perdón, y El curioso impertinente en colaboración con Antonio Hurtado.
También debe citarse como asunto de teatro, que no llegó el autor a desarrollar, la traducción Haydeo o el secreto, que figura a nombre de Ayala.
De mucho mayor relieve su drama Rioja, sobre el personaje a quien le atribuyó la Epístola moral a Fabio. Siendo la obra de ambiente histórico, como lo es, por ejemplo, La estrella de Madrid, el asunto se reduce bastante, al cifrar la apoteosis de la virtud y el heroísmo a que puede ascender el alma humana cuando, por gratitud tan sólo, renuncia a las esperanzas cortesanas y a la mujer amada; si no es el desengaño, se le parece mucho. Una justa reminiscencia contra el orgullo y la ambición; un consejo al abandono de las glorias humanas; el poeta Rioja parece un símbolo calderoniano, casi ascético.
«Jamás el orgullo impío,
que el vano aplauso ambiciona
no penséis que ya inficiona
mi pecho, no, padre mío.
No es ese afán de opulencia
de tantos males fecundo
quien me mueve a dar al mundo
señales de mi existencia.»
A. I, esc. III.
Es difícil concordar el Rioja de Ayala con el poeta del siglo XVII; como es difícil penetrar en el enigma Fabio. Pero este Rioja, de Ayala, por lo menos nos es agradable y simpático; quizás el que más de toda la galería de su teatro.
J. A. Paz afirmaba, y tenía razón, que en esta obra aparece por primera vez el conocedor profundo de las proporciones y la arquitectura dramática. Reconocía que la obra era breve de acción, pero admirable mente bien repartida, un poco pálida de tono y menos cincelada que las otras, de tipo histórico y clásico, de Ayala. Pero en el fondo, el sacrificio, la renuncia de Rioja, valían tanto como los rasgos de don Rodrigo Calderón[51]. Pero, en cambio, se le pasó por alto la complicada psicología de los validos: el Duque de Lerma y el Conde-Duque de Olivares. La línea moralizadora, iniciada en El tejado de vidrio, siguió su marcha ascendente en El tanto por ciento y, más tarde, en Consuelo.
«El tanto por ciento es la anatomía fiel, estudiada y minuciosa del positivismo avasallador que nos invade, y por obedecer a un intento tan eminentemente social, no cabe con holgura dentro del hogar doméstico, ocupando la realidad un espacio mayor a pesar de las apariencias. Los personajes que intervienen en la acción, y la acción en sí misma, van supeditados a otro elemento de oculta e irresistible virtualidad que influye en ellos y en ella y que es verdadero núcleo en cuyo rededor giran… » «El propósito [del autor] es demostrar que hoy el interés ha venido a reemplazar con despotismo irresponsable todas las grandes aspiraciones del alma humana»[52]. El propósito no puede, pues, ser menos aleccionador. La trama y sus personajes, en el dorado mundo de la burguesía, viven bajo la fatalidad de las preocupaciones erróneas, el afán del negocio, el tanto por ciento; contra ello predica el drama desde el principio al fin:
«Vivirás en calma
si llegas a comprender
que ese afán de enriquecer
el cuerpo a costa del alma,
es universal veneno
de la conciencia del hombre,
que nos tapa con el nombre
de negocio, tanto cieno…
Codicia que nunca está
saciada y siempre adelante…»
A. III, esc. últ.
Por las notas minuciosas que él ha dejado, referentes a Consuelo, esta es, sin duda, su obra más trabajada y más importante. Pero no sólo era eso, sino que tiene una alta categoría humana; los personajes sirven de mucho más y el tema, reiterado, de la ambición, que tantas veces ha de salir a escena en su teatro, ahora lo hace en el alma de la mujer. Los propósitos morales son evidentes; pero es también el canto del cisne de su dramática. El hecho de que fuera obra tan meditada y glosada, explica algo en lo que todavía no se ha reparado; y es la categoría novelesca que tiene. La acción es corta y sencilla; el diálogo lo es todo; al parecer, intrascendente, casi baladí, y en el fondo con un mayor alcance. Es decir, Consuelo pertenece a la serie de protagonistas que pudieran haber entrado en el censo de los personajes de Galdós, Clarín o Palacio Valdés. Y tanto es así, que a este último, en su Viaje al nuevo Parnaso, debemos la mejor glosa de Consuelo, casi con calidad de epopeya.
Revilla ha escrito la más aguda concepción del drama: «Consuelo ha sido una resurrección. Con ella el arte ha roto la losa que le oprimía y ha vuelto a la vida radiante y espléndido. Porque ese es el arte, y lo demás es el fruto corruptor de la imaginación desordenada, extraña a la realidad de la vida, al verdadero sentido de lo ideal y a las leyes eternas del buen gusto. No es Consuelo una concepción pavorosa, forjada por una fantasía delirante poblada de monstruos de faz humana, y dotada de aquella grandeza sombría que a veces entraña lo deforme. Es simplemente una página arrancada de la realidad e idealizada por el sentimiento estético del poeta, que en todo es sencillo, natural y profundamente humano, en que no hay otros recursos que los del arte y la naturaleza ofrecen, sin otros efectos que aquellos que espontánea y sencillamente brotan del desarrollo de las pasiones»[53].
Consuelo tiene además una serie de notas de fina poesía, quizás en algún momento decadentes, que armonizan muy bien con los poemas escritos con anterioridad. Así, por ejemplo, la escena I del acto I. Son los detalles finos, de gran sutileza femenina, de los mil quehaceres de la casa. Pero, al lado de esto, los caracteres están bien dibujados; si no son perfectos, pueden, por otra parte, completar el conjunto de la obra. La unidad de los personajes perfectamente armonizada con el mundo, con la moral y con la acción; en la que casi nada parece que pasa y, no obstante, la comedia corre a su desenlace con mucha más celeridad de lo que se piensa; incluso el final, que resulta en cierto modo insospechado. La comedia, rica en matices psicológicos, lo es también para gente burguesa; se confunde así la comedia de salón con el conflicto de los personajes, que nunca deben considerarse aislados, sino como parte integrante de una sociedad atacada por la enfermedad de la ambición. ¿Era esto el único objeto? Son muy certeras sus palabras:
«Alma muerta, vida loca,
con la sonrisa en la boca
y el hielo en el corazón.»
- III, ese. X.
Era, sin duda, la más honda censura del positivismo de aquella sociedad dorada. Debe destacarse, como lo mejor de la obra, el monólogo de la indecisión y la duda y el examen de conciencia, que forman el eje del conflicto, en el acto II, escena XX. Quizás en este pasaje es donde Ayala se acredita de mejor dramaturgo. Y de la importancia de este fragmento puede verse cómo reaparece esta clase de parlamentos en El gran galeote, de Echegaray, y en El nido ajeno, de Benavente[54].
El mismo signo de moralidad campea en El nuevo don Juan, obra que había de ser zarzuela, según la dedicatoria al poeta Selgas, pero que al fin apareció como comedia. El tema de don Juan va asociado a la sátira y aun al vodevil, pero, en realidad, con poca fortuna. Cada uno de los estrenos de Ayala iba precedido de muchos supuestos y comentarios en los salones y en los círculos políticos. Y éste también lo fue, pero no correspondió a la forma ni al propósito moral de ridiculizar el donjuanismo. Justamente se ha elogiado, como de lo mejor, el acto II, escena XIX.
Por último, La mejor corona es un apropósito o loa para celebrar el aniversario del nacimiento de Calderón. Fue representado en el Teatro de San Fernando de Sevilla el 17 de enero de 1868; lleva como prólogo un soneto de Juan Nicasio Gallego y un prólogo de Fernán Caballero. Intervienen personajes simbólicos: España, la Pereza y el Entusiasmo; no exentos sus parlamentos de cierta intención política, se trata de honrar al gran dramaturgo. Y salen: doña Ana de Lara, de Las mañanas de abril y mayo; Segismundo, de La vida es sueño; Luis Pérez del Gallego, El mágico prodigioso,
El Alcalde de Zalamea, con Chispa, la Bolichera; La dama duende, La niña de Gómez Arias, El médico de su Honra, el caballero español, el Gracioso, los Autos Sacramentales, el Demonio y otros personajes de varias comedias. Colaboraron, redactando algunos fragmentos, escritores tan destacados como: José Fernández Espino, Pascual Vicent, Gonzalo Segovia y Ardisone, Mercedes Velilla, Jarino Campillo, Cayetano de Ester, Rafael Álvarez Surpa, José Velilla y Rodríguez, Juan José Bueno, José Lamarque de Novoa, Antonio Campoamor.
Se ha dicho que en el teatro de Ayala existen dos épocas, naturalmente dejando aparte sus obras de mocedad: la primera correspondería a la imitación clásica, y en ella encontraríamos en primer término: Un hombre de Estado y Rioja, las dos suponen una preocupación por figuras de la historia frecuentemente entretejidas en la leyenda. La historia tiene así en Ayala un cultivador en la dramática, algo parecido a Nicolás Fernández de Moratín en la Hormesinda, el Pelayo de Quintana y hasta en el mismo Cienfuegos, en sus tragedias poéticas. Con todo, el teatro de Ayala, en esta primera época, no puede ser calificado de historia, ni por lo que respecta a sus dramas y comedias o a sus libretos de zarzuelas; en realidad, lo que se percibe y transparenta es la pasión política, la ambición de gloria, honor y poder; por añadidura, tomó todo ello por el lado aleccionador y desengañado, bajo la sombra de Calderón, y la moral ocupó el primer lugar.
Como fórmula metódica puede admitirse esta división; la segunda contendría tan sólo cuatro obras, pero, desde luego, las mejores de su dramática: El tejado de vidrio, El tanto por ciento, Consuelo, El nuevo don Juan; con ellas fustigaba la maledicencia, el positivismo, la ambición, el donjuanismo.
¿Por qué? ¿Estaba la sociedad necesitada de ello? ¿El teatro iba a servir de nuevo de tribuna? ¿Era el más indicado Ayala? Ya hemos visto cómo estos principios fundamentales de la moral fueron también los de Tamayo, Eguílaz, Sellés, Hurtado, Felíu y Codina, Gaspar… y, en realidad, siguió por el camino de la psicología hasta la explosión neorromántica Y,más tarde, en el siglo actual, en el teatro de Benavente, Linares Rivas y Martínez Sierra.
Pero no deja de ser por demás curioso que Ayala cambiase de una a otra época, por lo menos en la forma y actualización de los temas, y las situaciones. La Corte, donde vivía, estaba rebosante de prosperidades; los negocios fáciles, las fiestas y los saraos, los felices tiempos del vals, las mujeres hermosas, ricamente vestidas de brocado y oro, faldas largas y suntuosas; admirables discreteos en los salones; las fiestas que descubrió Cadalso bajo signo trágico; la Reina alternando en diversiones aristocráticas, religiosas y populares… Y todo eso, mientras se fraguaba una pequeña, pero intensa y vocinglera revolución. Pero aparentemente esto no se veía, y la Corte vivía alegre y confiada. Se hablaba de estas intrascendentalidades, y al mismo tiempo de los negocios del tanto por ciento, de los ferrocarriles, de empresas industriales, cotizaciones de Bolsa y Navegación. La fiebre del oro lo consumía todo. Era el Madrid del banquero Salamanca, cuyas fiestas derrochando millones deslumbraban a todos. El ejemplo se repetía y, en un abrir y cerrar los ojos, cualquiera se podía hacer rico o bien empobrecerse al día siguiente. Abundaban, por esta razón, los ambiciosos, los avaros y los usureros; para ellos iba encaminada toda la obra de Ayala en su segunda parte. Llevaba estos temas, con fina observación y espíritu satírico, a la escena: quería dejar constancia de la sociedad isabelina obsesionada por la riqueza, indiferente a los problemas nacionales de verdadera hondura, como eran los de Ultramar, disueltos en la verborrea parlamentaria. Ayala, a quien se le puede suponer pasión de mando, no parece que la fiebre del oro le invadiera, y por esto se convirtió en el flagelo de esta misma dorada sociedad en que él vivía. Contempló caer del trono a Isabel, víctima del ambiente que le rodeó; pero él mismo, al acabar su vida, ¿podía estar seguro de que sus comedias sirvieron para aleccionar y corregir los vicios de la época?
Esta es la cuestión. Cuando leemos su teatro puede tanto la forma sonora, los apóstrofes y anatemas, los apartes y los incisos, que nos parece que allí apenas hay ideas. Y, sin embargo, las hay.
Encontramos ideas morales, de vieja estirpe en la dramática española; como Alarcón y Calderón; aplicadas al momento, resueltas condenaciones del donjuanismo y el agiotaje; y defender, por consiguiente, el matrimonio y el negocio lícito; pero, en la exteriorización, se reduce mucho más a la prohibición que al consejo de bien obrar. Para ser bueno, según esta inercia acomodaticia, hay que dejar de ser malo, pero allá no se traza el paradigma de una moral. La maledicencia debe evitarse, porque todos tenemos tejado de vidrio; el amor debe ser defendido, y más el matrimonio burgués; el donjuanismo, no por el pecado, sino por reversibilidad de sus efectos. Quizás estas ideas pudieran centrarse en los personajes históricos -don Rodrigo Calderón y Rioja- y de hecho allí se encontraban; pero al entrar en el dorado mundo de los salones, convertida su filosofía en discreteo y murmuración, los principios éticos quedaron reducidos a una pesada declamación sobre los males de la sociedad.
Las ideas religiosas son reflejo de sus lecturas de Calderón. En Un hombre de Estado, cuando don Rodrigo llega al final de su vida, es dueño de sí mismo; posee la serenidad de quien ve más allá otras glorias duraderas. Y lo mismo podemos decir de Rioja, cuando el poeta renuncia a cargos y amores, convencido que los bienes de la tierra nada valen y que hay que expresar otros eternos. Estas ideas, básicas y generales en el teatro clásico, se repiten en el de Ayala. De ideas políticas no es lo que más se encuentra, por más que en algunas suyas, tal El Conde de Castralla, fueran prohibidas por los conceptos liberales vertidos. En cuanto a sus ideas sociales, nada hubo en este teatro de interpretación popular ni de masa, toda vez que sus obras casi siempre alcanzaron las altas esferas de la sociedad. Con todo, la dramática de Ayala, junta-mente con la de Tamaya, servirán siempre para caracterizar una época de reacción antirromántica, pero que forzosamente habría de servir de enlace entre el romanticismo y el neorromanticismo y, desde luego, dejaba abierto el camino a la obra nueva del teatro contemporáneo, hasta e! primer cuarto del siglo actual.
CUADRO CRONOLÓGIGO DE LAS OBRAS ESTRENADAS POR AYALA
Un hombre de estado, 1851.
Los dos Guzmanes, 1851.
Castigo y perdón, 185,1. Rioja, 1854.
Guerra a muerte, 1855.
El Conde de Castralla, 1856.
El tejado de vidrio, 1857.
El tanto por ciento, 1861.
El agente de matrimonios, 1862.
El nuevo don Juan, 1863.
Consuelo, 1878.
La Estrella de Madrid y Los comuneros, se desconoce la fecha.
PRINCIPALES EDICIONES DE LOPEZ DE AYALA
Obras completas, Escritores Castellanos. Madrid, 1881-85, 7 vols.
Los dos Guzmanes, comedia. Madrid, 1851.
Un hombre de Estado. Madrid, 1851
La Estrella de Madrid, zarzuela. Madrid, 1853. Rioja. Madrid, 1854.
Los Comuneros, zarzuela. Madrid, 1855.
Guerra a muerte, zarzuela. Madrid, 1855.
Haydé o el secreto. Madrid, 1855.
El Conde de Castralla, zarzuela. Madrid, 1856.
El tejado de vidrio, comedia. Madrid, 1856; 2.ª ed., 1857; 3.ª ed., 1863; 4.ª ed., 1877.
El tanto por ciento, comedia en verso. Madrid, 1861; 2.ª ed., 1861; 6ª ed., 1804.
El nuevo don Juan, comedia. Madrid, 1863.
Memoria presentada a las Cortes en 22 de febrero de 1869. Madrid, 1869.
Don Pedro Calderón de la Barca, discurso en la Academia Española. 1870.
Consuelo, comedia. Madrid, 1878; 2ª ed., 1882; 3ª ed., 1891.
Consuelo. Edited with Introduction and notes by Aurelio M. Espinosa, New York, 1911.
Consuelo. París, 1914.
Los dos artistas, poema inédito. Madrid, 1882
Los terremotos de Andalucía o justicia de Dios, novela original. Madrid, 1886.
Epístola a E. Arrieta. Extrait de la Revue Hispanique, por D. Adolfo Bonilla y San Martín, 1905.
Gustavo, novela inédita. Editada por Antonio Pérez Calamarte y A. Bonilla. New York-París. Revue Hispanique, 1908.
Epistolario inédito de Ayala. Publicado por Antonio Pérez Calamarte, París-New York. Revue Hispanique, 1912.
El curioso impertinente, novela de Cervantes reducida a drama, en colaboración con don Antonio Hurtado. Madrid, 1853.
BIBLIOGRAFIA
ALAS, L. «Clarín.»: Consuelo. Solos. Madrid, 1882.
ARTIGAS, M.: Carta inédita, de López de Ayala apropósito de «Un hombre de Estado». Bol. Bib. Menéndez Pelayo, enero 1919.
ARRIBAS, M.ª del Carmen: Estudio de la poesía de A. L. Ayala, tesis sic. Madrid, 1960 (inédita).
BASTINOS, A. J.: Arte español dramático contemporáneo. Barcelona, 1914.
BLANCO Gnxcfn: Literatura española en el siglo XIX, 3.ª ed., parte segunda. Madrid, 1910, cap. IX, págs. 179-195.
BORRÁS, T.: A. L. Ayala. Sus mejores versos. Madrid, 1928.
Cartas de algunos literatos a Arrieta y López de Ayala. B. R. A. E., 1932.
CASTRO CALVO, J. M.: Valor espiritual y moral del teatro. Revista «Tesis», núm. 4, 1956.
CAÑAMAQUE, F.: Los oradores de 1869. Madrid, 1879.
CEJADOR Y PRnucn, J.: Historia de la lengua y 1a literatura españolas. VIII.
FERNÁDEZ SÁNCHEZ, J.: Año biográfico español. Barcelona, 1899, pág. 504.
FLORES GARCÍA, F.: Ayer, hoy y mañana. Barcelona, 1892.
MARTÍNEZ ASENJO, Aurea : Valores dramáticos de A. L. Ayala, tesis sic. Madrid, 1955 (inédita).
OTEYZA, L. de: López de Ayala, el figurón político-literario. Vidas españolas e hispanoamericanas. Espasa-Calpe. Madrid, 1932.
OYUELA, C.: El tanto por ciento. Estudios y artículos literarios. Buenos Aires, 1889.
PAZ, J. A.: Ayala. Revista Europea. XI.
PÉREZ CALAMARTE, A.: Gustavo. Novela inédita de Ayala. «Revue Hispánique», XIX, 1908, pág. 300.
PÉREZ CALAMARTE, A.: López de Ayala (Adelardo). Epistolario inédito. «Revue Hispánique», XXVIII, 1912, pág. 499.
PÉREZ JIMÉNEZ: Perfiles biográficos. Badajoz, 1889.
PICÓN, J. O.: Personajes ilustres. Ayala. Estudio biográfico. «La España moderna». Madrid (s. a.).
POYÁN, D.: Enrique Gaspar (medio siglo de teatro español). Ed. Gredos, Madrid, 1957.
PUEYO ZURDO, M. T.: El teatro de López de Ayala. Tesis de Licenciatura. Barcelona, 1963 (inédita).
REVILLA, M. de la Críticas, 1.ª serie. Burgos, 1884, págs. 45-65.
RUANO Y CaxBO, J. M.: Estudio analítico de la poesía en el drama «Consuelo». Madrid, 1901.
SÁINZ DE ROBLES, F. C.: El teatro español. Ed. Aguilar. Madrid, 1953.
SALIS: Historia del mundo en la época contemporánea, I. Ed. Guadarrama. Madrid, 1960.-SECO, CARLOS: España en la época contemporánea, págs. 777-818.
SEGOVIA, A. M.: Figuras y figurones. Madrid, 1871.
SEPULVEDA, R.: El corral de la Pacheca. Madrid, 1888.
SICARS Y SALVADÓ, N.: Manuel Tamayo y Baus. Barcelona, 1906.
SOLSONA Y BASELGA, C.: Ayala, estudio político. Madrid, 1891.
TAYLER, Neale H.: Las fuentes del teatro de Tamayo y Baus. Madrid, 1959.
UNAMUNO, M.: La regeneración del teatro español. Ensayos. Madrid, 1962.
VALBUENA PRAT, A.: Teatro moderno español. Zaragoza, 1944.
VALERA, J.: El tanto por ciento. Obras completas. II. Madrid, 1942.
YXART, J.: El arte escénico en España, dos vols. Barcelona, 1894-96.
Por último, tenemos noticias de que el señor don Emilio Miró ha trabajado recientemente sobre López de Ayala, en su tema de Licenciatura.
NUESTRA EDICION
La presente edición publica las obras de don Adelardo López de Ayala, prescindiendo del Epistolario inédito y de la novela Gustavo, de las cuales insertamos fragmentos, que creemos necesarios y útiles para el mejor entendimiento de las obras y comprensión del autor. Hemos utilizado como base la de Escritores clásicos castellanos, Madrid, 1881, en siete tomos:
I. Carta a don Manuel Cañete y don Manuel Tamayo y Baus, por Baltasar L. de Ayala, Ramón L. Ayala y José L. Ayala; prólogo de don M. Tamayo y Baus. Un hombre de Estado. Los dos Guzmanes. Guerra a muerte.
II. El tejado de vidrio. El Conde de Castralla.
III. Consuelo. Los Comuneros.
IV. Rioja. La Estrella de Madrid. La mejor Corona.
V. El tanto por ciento. El agente de matrimonios.
VI. Castigo y perdón. El nuevo don Juan.
VII. Poesías. Proyectos de comedias. Acerca del teatro de Calderón.
Excluimos la traducción de Haydé, la novela Los terremotos de Andalucía, las Poesías para niños, que no hemos logrado ver, y también la obra en colaboración con Antonio Hurtado.
La ortografía ha sido actualizada.
[1] Ixart, J. El Arte escénico en España, pág. 9, Barcelona, 1894.
[2] Citado por L. F. Moratín. Obras, tomo II Comedias originales, parte I, págs. 42 y 43. Madrid, 1830.
[3] Moratín. Op. cit. pág. 43.
[4] Jovellanos. Obras escogidas. Ed., introd. y natas por Ángel del Río. Clás, cast. Madrid, 1955, t. II, pág. 28. Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos.
[5] Ixart, J. El arte escénico en España. Barcelona, 1894-96, tomo I, págs. 36-38.
[6] Respecto a la libertad y el teatro, en la crisis planteada por la revolución del 68, creemos de la mayor autenticidad las Memorias íntimas de José Flores García, Madrid, 1868-1871, tanto por la estampa viva que trata de los grandes alborotos callejeros (manifestaciones contra los reaccionarios, del pan y de las madres), como por la aparición de la revista política satirizando a grandes personajes, en tanto que seguían los melodramas; algunos de espectáculo (todo lo que entonces pudiera entenderse por tal): El terremoto de la Martinica, Lázaro el mudo, El pastor de Florencia; y otros de tipo histórico: Guzmán el Bueno, Carlos II el Hechizado… En este último el fraile Froilán era abucheado todas las noches, hasta el extremo de tener que mostrar su uniforme de miliciano nacional, bajo el hábito, y acabar dando vivas a la libertad, sin olvidar el obsceno can-can con que las bailarinas solían cerrar el espectáculo.
[7] Como puntos de referencia para la evolución del arte dramático en la segunda parte del siglo XIX, creemos oportuno recordar algunos de los escritores más representativos, por orden cronológico de presentación de sus obras: Pérez Escrich (1850), Camprodón (1851), Luis Mariano de Larra (1851), Adelardo López de Ayala (1851), Tamayo y Baus (1852), Eguílaz (1853), Pastorfido (1854), Rivera (1855), Pelayo del Castillo (1856), Frontaura (1856), M. Ortiz de Pinedo (1857), Rafael del Castillo (1859), Enrique Gaspar (1860), Eusebio Blasco (1862), Mariano Pina (1864), Ramos Carrión (1866) y Francisco Javier de Burgos (1866).
[8] Vid. nuestro trabajo: Valor espiritual y moral del teatro, publicado en la revista Tesis, revista española de cultura. Barcelona, 1956, núm. 4.
[9] Vid. sobre esto Unamuno. En su teatro, como en su novela, el clima espiritual lo es todo; paisaje, escena, suceso, episodio, viven en la catharsis de los personajes, sin más; lo mismo orientado hacia el psicologismo que a la visión popular y, por consiguiente, convencional de las cosas. La regeneración del teatro español. M. Unamuno, Teatro completo, págs. 1.129-1.159. Madrid, 1959.
[10] Ixart, J. El arte escénico en España, tomo I, págs. 40-41. Barcelona, 1894-96.
[11] Menéndez Pelayo. Ideas estéticas, v, pág. 465, reflexionando sobre la decadencia de la tragedia clásica, la comedia y el drama romántico, lamenta que la escuela del buen sentido haya sido superada por el realismo, «creándose el drama de costumbres modernas y tesis social, única forma que hoy subsiste, aunque no sin visos de próxima decadencia, que quizá anuncia los funerales del teatro mismo, a lo menos en su forma tradicional».
[12] Por citar algunas de las obras de este período, recordaremos: Verdades amargas (1853), de Eguílaz; La oración de la tarde (1858), de Larra; El cura de aldea, de Pérez Escrich, etc.
[13] Vid. Poyan, D. Enrique Gaspar, medio siglo de teatro. Ed. Gredos. Madrid, 1957
[14] Echegaray, J. Teatro escogido. Prólg. Armando Lázaro Ros. Madrid, 1957, segunda edición.
[15] Resumimos con Ixart: «El teatro del primer tercio de siglo, de luz macilenta y fría de sus candilejas de aceite, lo fue muy superior con mucho la renovación romántica. A ésta, tan brillante como falaz y pasajera, le aventajaron para mí las tentativas de un teatro más sólido, en el cual colaboraron los mismos autores del período anterior, con algunas nuevas; arte que, pareciendo de transición, conducía a algo serio. A éste, por fin, siguió el de la Revolución acá, que lejos de continuar por el buen camino, interrumpió aquella tradición; pero, en cambio, ganó en vida, en arranque, en la mayor riqueza y variedad de direcciones y géneros, en mayor intención sobre todo, lo que perdía en aquel sentido. Entre los copiosos repertorios de estas cuatro épocas, no es posible establecer comparación alguna. Cada una de ellas corresponde a un estado social coetáneo, y muere con éste; ninguno crea nada estable, definitivo y superior, que dura más allá de su tiempo, como las grandes épocas, dignas de este nombre. No reflejan más que un gusto extraordinariamente mudable y transitorio, que tiene sólo un valor de ocasión, y que, como un figurín, pierde por completo su prestigio a la vuelta de unos diez años, sitanto dura.» Ixart, J. El arte escénico en España, Barcelona, 1894.96. Tomo I, pp. 115-116.
[16] Vid sobre esto: Deleyto Piñuela. El concepto de tristeza en la literatura moderna. Barcelona, 1922.
[17] Solsona y Baselga, C. Ayala, estudio político. Madrid, 1891. Lleva una nota preliminar que dice: «Los Excmos. Sres. D. Antonio Cánovas del Castillo, D. Emilio Castelar y D. Cristino Martos, en comunicación de ayer me dicen al Excmo. Presidente del Congreso y de su Comisión de Gobierno interior lo siguiente: «Excelentísimo Sr.: Los que suscriben, encargados de adjudicar el premio que acordó la comisión de Gobierno interior del Congreso para el mejor estudio biográfico del que fue su Presidente, D. Adelardo López de Ayala, han examinado el único trabajo recibido en la Secretaría dentro del plazo que señaló la convocatoria, con el lema: «Más viva estoy en tus obras, que en mi propio corazón», y hallan en él méritos suficientes para otorgarle el premio. Abierto inmediatamente después de tal acuerdo el sobre en cuya cubierta se leían el lema mencionado y el primer renglón del estudio, resultó que era su autor el Sr. D. Conrado Solsona, que vive en esta Corte, Calle de Lagasca, núm. 4, piso 3.º. Dado el mérito notable del estudio, consideran los que suscriben que es muy digno de que se imprima por cuenta del Congreso; y en el caso de que la comisión del Gobierno interior así lo acuerde, creen equitativo proponer a la misma que conceda al Sr. Solsona quinientos ejemplares de su obra, en vez de los ciento ofrecidos en la condición de la segunda convocatoria publicada en la Gaceta de Madrid del día 28 de junio de 1840. En su vista, la Comisión de Gobierno interior, después de disponer se abone a Vd. el importe del premio establecido, ha acordado en sesión de hoy se imprima el estudio por cuenta del Congreso, haciéndose una tirada de dos mil ejemplares, de los cuales se entregarán a Vd. quinientos. Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde a Vd. muchos años. Palacio del Congreso, 16 julio 1891. El Secretario, M. de Valdiglesias. Sr. D. Conrado Solsona y Baselga.
[18] Solsona y Baselga, op. cit. I, pág. 7.
[19] Solsona y Baselga, op. cit., págs. 29-31.
[20] Solsona y Baselga, op. cit., pág. 35.
[21] Citado en Fernández y Sánchez, I. Año biográfico español. Barcelona 1899, pág. 505.
[22] Picón, J. O. Personajes ilustres. Estudio biográfico. La España Moderna. Madrid (s. a.).
[23] Reproducido en muchos lugares; entre ellos al frente de la edición de la novela Gustavo, de Ayala, por Pérez Calamarte. Revue Hispánique,t. XIX, año 1908, págs. 300-427.
[24] Oteyza, L. López de Ayala, o el figurón político literario. Madrid, 1932, págs. 8, 9 y 10.
[25] Oteyza, op, cit. págs. 14 y 16.
[26] Dama de grave compostura, que imperaba en el seno de la familia, con su admirable salud y gran inteligencia, reconocidas por su hijo.
[27] Citado en Solsona, op. cit. págs. 14 y 15.
[28] Solsona, op. Cit, pág. 20
[29] Vid. sobre esto mi edición de Obras de Fernán Caballero, prólogo en el tomo I. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1961, págs. VII-CLXXXVII.
[30] La Ilustración, febrero1852.
[31] Cit. en Sicars y Salvadó, N. D. Manuel Tamayo y Baus. Barcelona, 1906, págs. 158 y 165.
[32] El título exacto en las dos épocas es así; El Padre Cobos, periódico de política, literatura y artes. Madrid, Imprenta de Argote. Costanilla de Capuchinos, 13, bajo, 1855-1856
[33] La mayor parte de los miembros de la Unión Liberal se sumaban a la subversión progresista, a cuyo frente estaban Olózaga y Prim. En 1868 todas fuerzas políticas, salvo los moderados y un pequeño grupo de unionistas leales -el grupo de Cánovas-, agrupó a progresistas, unionistas, demócratas monárquicos y demócratas republicanos en un mismo empeño revolucionario. Ese empeño revolucionario enarbolaba una bandera extremista desde el punto de vista político; sufragio universal, libertad de cultos, de prensa, de reunión; monarquía democrática. El espejuelo democrático unió por primera vez -último acto del proceso liberal burgués- amplias masas proletarias. Seco Serrano, C. España en la Época contemporánea, en J. R. de Salis: Historia del mundo contemporáneo, I, pág. 779.
[34] Solsona, op. cit., pág. 57.
[35] El resto era: Lorenzana, Estado; Romeo Ortiz, Gracia y Justicia; Prim, Guerra; Topete, Marina; Figuerola, Hacienda; Sagasta, Gobernación; Ruiz Zorrilla, Fomento.
[36] En relación directa con los cargos de Ayala, dice José Paúl Angulo, uno de los presuntos complicados en el asesinato de Prim: «En la misma noche de la salida del Buenaventura (éste fue un vapor que se fletó para trasladar a Canarias a las Generales unionistas), estando reunidos en la casa habitación de un comerciante de Cádiz, el señor Asquerino y yo, vino a despedirse de nosotros el señor Ayala, declarado montpensierista, que después formó parte del Gobierno provisional con don Juan Prim, hasta que éste, por denuncia pública mía, obligóle a presentar la dimisión.
Traía el señor Ayala la cifra de la clave que le servía para entenderse con el señor Rancés (otro unionista) sobre los asuntos referentes al Duque para disponer, por medio de giros sobre Londres, de unas considerables sumas a cargo de los banqueros señores Courtts y C.ª de la Casa de Orleáns. Quería el señor Ayala transmitir esta clave y autorización al brigadier Topete, a quien era ya difícil ver por lo avanzado de la hora, y habiendo manifestado por mi parte cierta dificultad hasta para ser mero portador de unos papeles, el señor Ayala hubo de entregarlas al señor Asquerino, suplicándole los pusiese en manos del brigadier Topete, recomendándole la orden para efectuar los giros que en efecto se realizaron en los días siguientes. Y para colocar en Cádiz la fuerte suma que estos giros representaban, puso en las letras su firma el señor don Pedro López Ruiz. Era éste un rico comerciante de Jerez que prestó este servicio de la firma por espíritu revolucionario y sin ocuparse para nada de quiénes eran los que percibían los millones». Paúl Angulo, J. Los asesinos del General Prim. París, 1886, págs. 24 y 25. De la enemistad y ojeriza de Ayala al General Prim, José Paúl Angulo refiere lo siguiente: «¿Quiénes fueron los nuevos amigos que el General Prim nos impuso compañeros de conspiración a última hora? En primer término, los Generales Serrano Domínguez (Duque de la Torre), Serrano Bedoya y Caballero de Rodas. En segundo término, los señores Ayala, Rancés, Vallín y otros; entre ellos, el que por eso había de ser famoso: el brigadier Topete, a la sazón capitán de puerto en el apostadero marítimo de Cádiz»… «Eran la plana mayor militar del célebre partido llamado unión liberal, sin principios políticos, compuesto por un puñado de ambiciosos, capaces de ametrallar al pueblo en repetidas ocasiones, como lo habían hecho cuando el mismo General Serrano (Duque de la Torre) firmaba hacía poco, las sentencias de muerte de los entusiastas partidarios del General Prim. En cuanto a los otros señores que dejo citados también, no eran sino políticos hambrientos de oro y de posición, partidarios declarados y pagados por el Duque de Montpensier, y ante todo y sobre todo, enemigos personales del General Prim, al que tenían la audacia de calificar de la manera más soez en reuniones bastante numerosas de conspiradores a última hora.» Y le llama la atención que «los acepte como compañeros en el Gobierno provisional», págs. 15 y 16, op. cit.
[37] Solsona, op. cit., pág. 118.
[38] López de Ayala (Adelardo). Epistolario inédito, publicado por Antonio Pérez Calamarte. Revue Hispanique, XXVII, 1912, pág. 499.
[39] P. Guzmán, J. De guante blanco; historia del periódico: El Padre Cobos, La España Moderna, 1.°, enero 1901.
[40] Cfr. Solsona, op. cit., pág. 41.
[41] Similar, en parte, por lo menos en el sentido irónico, a Los animales pintados por sí mismos, trad. del francés por Feliú y Codína. Barcelona, 1880.
[42] Vid. Valbuena Prat, A. Historia del Teatro Español.
[43] Del prestigio alcanzado por Ayala sobre los escritores es muy elocuente lo que cuenta, en relación con Enrique Gaspar, Daniel Poyán en su libro: Enrique Gaspar (medio siglo de teatro español), I, págs. 41-42, 52, 65-66; II, págs. 57-59. Ed. Gredos.
[44] Todo esto aparece publicado en los siete tomos de Obras completas, de López de Ayala, en la colección de Escritores Castellanos, Madrid, 1881-85, con un prólogo de Tamayo y Baus.
[45] Ambos publicados par Antonio Pérez Calamarte en Revue Hispanigue, XIX, 1908, pág. 300; XXVIII, 1912, pág. 499, respectivamente.
[46] Cañamaque, F. Los oradores de 1869. Madrid, 1879, págs. 5 y 6.
[47] Blanco García, P. F. La Literatura Española del siglo XIX. Madrid, 1910, II, cap. IX, pág. 182. Véase también: A. L. de Ayala. Sus mejores versos, prólogo de T. Borrás. Madrid, 1928.
[48] Gustavo, novela inédita de don Adelardo López de Ayala, publicada por Antonio Pérez Calamarte, Revue Hispanique, t. XIX, 1908, págs. 300-427.
[49] Dicho discurso tenía el siguiente sumario: «El hallazgo de lo verdadero es el fin más digno a que aspira nuestro entendimiento.- Las artes y, entre ellas, la poesía en todos sus géneros, especialmente el dramático, representan la verdad como una realidad sensible.- En esta realidad se comprende lo visible y lo invisible.- En el personaje dramático aparece a un tiempo el individuo, no despojándolo de sus flaquezas, ni pintando tipos arbitrarios.- Importa ante toda en la dramática proscribir todo linaje de impureza.- Debe la forma ser tan verdadera como e1 fondo. – Compruébanse estas reglas con algunos ejemplos.- La forma romántica triunfa de la clásica por ser más verdadera.- Carácter de nuestro teatro fundado en el siglo XVIII.-Conclusión: Cuando en el arte aparecen hermanados lo bello, lo verdadero y lo bueno, será digno empleo del espíritu que nos infundió el Supremo Hacedor. Vid. Sicars y Salvadó, N. D. M. Tamayo y Baus. Estudio crítico-literario. Barcelona, 1906, págs. 79-92; Tayler, Neale H. Las fuentes del teatro de Tamayo y Baus, Madrid, 1959; Esquer Torres, R. Tamayo y Baus y la Real Academia Española. B. R. A. E., cuad. CLXVI, 1962, págs. 299-335.
[50] Picón, J. O. Personajes ilustres. Ayala. Madrid (s. a.), pág. 15.
[51] Paz, J. A. Ayala. «Revista Europea», vol. XI, pág. 571.
[52] Blanco García, op. cit., pág. 189.
[53] Revilla, M. de la Crítica, 1.º serie, Burgos, 1884, págs. 46 y 47.
[54] Las dos obras, como puede observarse, tienen idéntico asunto, si bien desarrollado diversamente.
