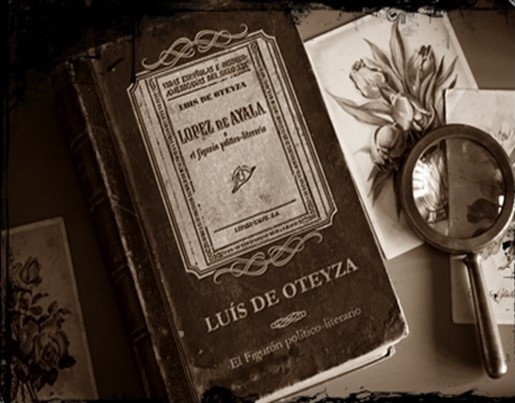
Luís de Oteyza. Vidas Españolas e Hispano-Americanas del Siglo XIX. Madrid, 1932.
Información facilitada por Rafael Spínola Rodríguez
Introducción
Vamos a reproducir varios capítulos de la vida de nuestro paisano Adelardo López de Ayala, desde el prisma de Luís de Oteyza, nacido en Zafra (Badajoz) en 1883, periodista, escritor y poeta del modernismo español, escribió su obra poética en la juventud.
Practicó un periodismo combativo que le hizo famoso y polémico. En 1904, pasó a dirigir Madrid Cómico. Colaboró en numerosas publicaciones periódicas, El Globo, La Nación, Madrid, El Liberal, Heraldo de Madrid y otras publicaciones y revistas.
Primer director del periódico La Libertad, fundado en 1919. Con él colaboraron Antonio de Lezama, Antonio Zozaya, Eduardo Ortega y Gasset, Luis de Zulueta, Augusto Barcía, Pedro de Répide, Manuel Machado, o Luís Salado, entre otros.
Enviado por su periódico a Marruecos para entrevistarse con Adb el Krim publicó su famoso artículo “Caudillo del Rif”, el 8 de Agosto de 1922.
Pionero de la radiodifusión en España, fue presidente de la Asociación de Radio aficionados de España (ARE) y fundó una de las primeras emisoras de radio que emitieron en Madrid. Fue en 1921, cuando dirigía el periódico, cuando fundó , Radio Libertad.
Republicano de izquierdas, anticlerical, hizo propaganda por la proclamación de la República española. En 1933 fue nombrado embajador en Caracas.
Al estallar la Guerra civil española, se exilió.
Justificación Previa
Entre las figuras hispanas del siglo XIX ¿puede incluirse un figurón?… Juzgamos que puede y aun que debe. Que puede lo prueban algunas de las biografías de esta serie, dedicadas a personajes que, si figuras parecieron más o menos sinceramente a sus panegiristas, figurones y solo figurones fueron en realidad. Y a que debe ser incluido un figurón, hasta como figurón con franqueza presentado, da fundamento el considerar que, en nuestro siglo decimonono, hubo casi mis figurones que figuras, y que se mezclaron ellos con ellas, compenetrándose en forma que separarlos seria imposible. No; no se completaría la exhibición de los españoles representativos de la centuria mil y ochocientos si no se ofreciese, junto a las figuras, un figurón siquiera.
Convencidos de que esto es así, escogemos, para biografiarle irrespetuosamente, al más hinchado y también el más vacío de entre tales figurones. Al que fue periodista influyente, poeta laureado y dramaturgo aplaudido, hasta deshacer Ministerios, ser comparado con los clásicos, tener apoteosis en vida y alcanzar la inmortalidad que se supone a los académicos de la Lengua. Al que, en política, agotó todos los distritos de Extremadura, representándolos como diputado sucesivamente; alcanzo tres veces la cartera de ministro, siempre gobernando las colonias que iban a perderse; subió dos veces a ese elevadísimo sitial que es la Presidencia del Congreso, y estuvo una vez a punto de formar Gobierno, cosa que, si no fallece pronto, habría logrado también. A don Adelardo López de Ayala, en fin, el mayor de los figurones habido y hasta por haber.
Lo fue incluso físicamente. Cuando contemplamos sus retratos, creemos asistir a la procesión del Pilar, en la que desfilan los gigantes y los cabezudos. De gigante tuvo Ayala, si no la estatura, pues era chaparrito, que dicen en México, la amplitud y el empaque. De complexión hercúlea, se estiraba creciéndose, en forma que gigantesco parecía. Y de cabezudo tenia todo lo que hay que tener: la cabeza grande. De tenerla tan crecida se vanagloriaba, como si los cerebros se midiesen por fuera.
Ha saltado la anécdota y hay que cobrarla. En el saloncillo del Español se encontraban López de Ayala y Juan Eugenio Hartzenbusch, pomposo aquel y arrugadillo este. El autor de Los Amantes de Teruel, tan escuchumizado como modesto, cedió la presidencia del auditorio, retirándose discretamente, al autor de Un hombre de Estado. Y cogiendo una chistera que creyóse la suya, se la puso… hasta el cuello. ¡Se había equivocado Hartzenbusch con la chistera de Ayala! Hubo las risas consiguientes, que Ayala quiso convertir en homenaje a su persona, gritando con aquel vozarrón que poseía: “Don Eugenio, tengo mas cabeza que usted.” A lo que Hartzenbusch replico, irguiendo su vocecita coma áspid que se levanta para picar: “Mas sombrero, don Adelardo; mas sombrero.” Con lo que colocó las cosas en su punto.
Pero hacia falta entonces la justa calera de un literato acometido para poner reparos a la cabezaza de. Ayala. Era magnifica, ciertamente, y la magnificaban hasta la sublimidad la melena artística y el bigote y la perilla guerreros con que su propietario la adornara. Aun hoy, viéndola en fotografía, se lamenta que semejante testa no fuese declarada monumento nacional.
Sólo adentrándose por la vida y la obra de Ayala, en estos tiempos de análisis y hasta de psicoanálisis, se observa cuan completa oquedad había en ese cráneo tan amplio y tan adornado exteriormente, donde, aunque infinitas grandes ideas pudieron tener albergue, solo habitó, como perdigón dentro del cascabel, haciendo ruido al y venir, la idea minúscula de lucimiento personal, mas que “personal e intransferible”.
Y una vez hecha semejante exploración, el asombro nos gana. Pero ¿es posible? preguntamos. No cabe en nuestra cabeza las mediana proporciones, que político de inconsecuencia tal; fuese siquiera tolerado, que literato de tal ramplonería fuese admitido siquiera. Sin embargo, posible es, puesto que es cierto.
Ayala alcanzó en su doble actuación política y literaria todo lo que indicado queda según referiremos detalladamente. Como un globo, que no otra cosa era, levísima envoltura de dilatado aire, subió y subió hasta perderse entre las nubes. Si, allí pudo juzgarse que se le veía a su muerte el cadáver recibió al par honores de genio y de héroe. Sin duda creeríase que escalaba la gloria el espíritu de aquel cuerpo, sobre y ante el cual depositaban flores y hacían salvas respectivamente, las actrices frente al Teatro Español y los soldados en la Cuesta de la Vega. Porque esto ocurrió, aunque mentira parezca.
Pero fue verdad. Y siendo verdad hay que contarlo. No sólo pertenece a la Historia sino que cumple lo que la Historia tiene por misión. Lo histórico constituye enseñanza para lo que presente.
Y ¿es que ahora no tenemos como éste que a biografiar vamos, han pasado a medrar con la República tras de haberlo hecho con la monarquía y aun con la Dictadura? ¿Es que nos faltan esos personajes ambidextros, que del cultivo de las letras cosechan cargos públicos utilizan sus posiciones gubernamentales para colocar obras en los teatros?… No y no. Ayala no fue único. Algún otro Ayala existe actualmente. Y si no se tratase más que de alguno, pero trátese de algunos, en plural…
Vaya, pues, el figurón con las figuras del siglo pasado, ya que entre ellas estuvo colocado, ¡y colocado muy bien! Y vaya, asimismo, como precursor de las figuras del presente siglo que, aun o tal parezcan, son figurones.
Brote y orientación
Si siete ciudades griegas se disputaron el honor de haber servido para cuna de Homero, dos provincias españolas podrían disputarse la honra de ser patria chica de Ayala, lo cual constituye un punto de contacto, que, aun cuando resulte levísimo, existe indudablemente entre el autor de La Iliada y el también autor de Consuelo. Y al objeto de comenzar actuando como buenos biógrafos, esto es, todo lo ponderadores que quepa en lo posible, señalamos la feliz circunstancia, que equipara, en cierto modo, a nuestro personaje con el gran aeda, quien, por lo demás, no obtuvo preeminentes cargos oficiales y hasta se dice que mendigaba.
El excelentísimo e ilustrísimo señor D. Adelardo López de Ayala paso algunas estrecheces en sus primeros tiempos y aun tuvo Zoilos que se permitieron censurar sus obras iniciales; pero pronto supo atrapar un empleo público, que le puso a cubierto de la miseria, y principiaron a lloverle elogios, rendimiento incondicional de la critica, diferenciándose ya para siempre del desdichado cantor ambulante heleno.
Mas señalar todo lo que separa a Ayala de Homero fuera larga labor, y, además, se trata de lo contrario precisamente, que es tarea corta. Vamos, pues, con esto, explicando por que dos provincias podrían querer contar entre sus hijos a nuestro biografiado.
Ayala nació el año de 1829 en Guadalcanal, pueblo que entonces pertenecía a la provincia de Badajoz, y que paso a ser muy luego de la de Sevilla, a la que pertenece actualmente. De ahí las dudas sobre si deben considerársele como extremeño o como andaluz, ya que si nació badajocense, vivió desde niño sevillano, y en definitiva, claro, sevillano murió.
Sin embargo, Ayala nos dispenso a los extrémenos el favor de declararse nuestro paisano. Siempre se tituló tal, aludiendo cuantas veces se le presentaba la ocasión —y aun algunas que la ocasión no se le presentaba— al origen de su familia, entroncada de antiguo, según el propio interesado, con la alta nobleza de Extremadura. Hasta cuando se aludía a sus fuerzas físicas, que fueron verdaderamente extraordinarias, gustaba recordar que así las poseyó García de Paredes, el llamado en la Historia Hércules extremeño, no ocurriéndosele compararse con los cargadores de los muelles del Guadalquivir, que también son forzudos. El paisanaje con Pizarro, Hernán Cortes, Vasco Núñez de Balboa y demás conquistadores procedentes de la región que yugulo America le enorgullecía. Tanto, tanto que incluso competir con ellos quiso, rigiendo los destinos de las Indias, al modo que en su tiempo esto se lograba. Y ya que no Virrey de México o del Perú, fue ministro de Ultramar, postrera forma de moler a los americanos.
Pero todavía significó más su extremeñismo. Entre la aristocracia de Extremadura existían, existen y existirán, tipos que se asemejan en cuerpo y alma a los fidalgos portugueses, con los que, siempre tuvieron relaciones de frontera. Y Ayala adoptó las determinantes físicas y espirituales de esos hinchados señorones. Su figura, rechoncha tanto como fornida, se prestaba al empaque solemne, y e1 lo tomo. Además, dejándose la melena, el mostacho y la perilla, supo construirse una cabeza de caballero del siglo XVII.
Para que el retrato estuviese hablando s6lo faltaba que Ayala hablase apropiadamente. Así hab1ó. Cuando en verso, con rotundas estrofas de conceptos magnificentes; cuando en prosa, con discursos ampulosos y resonantes. Hasta en la sencilla conversación… Su voz, bronca por naturaleza, la engolaba con artificio. Si; Adelardo López de Ayala era extremeño aportuguesado, que son los mas extremeños de todos.
Resueltas, pues, la dudas que sobre su procedencia pudiese suscitar el hecho del geográfico traslado, que el pueblo donde naciera hubo de tener, declarando, con arreglo a sus deseos y a sus esfuerzos extremeños a Ayala, ya podemos entrar en la vida de quien hemos colocado sobre la faz de la Tierra, dotado de patrias mayor y menor.
¿Que diremos de su infancia?… Con permisa de .los que, al biografiar, suponen a los protagonistas de este su género de obras poseedores, de infancias extraordinarias, creemos que todas las infancias son iguales. Primero, lloros y otras clases de humedecimientos; después, algunas monerías que hacen mucha gracia a la familia y los amigos de esta; más tarde, el sarampión, la escarlatina, acaso las viruelas… Finalmente, la entrada en el colegio, donde los chicos se resisten siempre a ir. Y ello es todo, y no, hay nada más.
Adelardito, como le llamaban sus íntimos —lamentando, claro esta, que no le hubiesen bautizado con nombre de diminutivo mas fácil—, debió de empezar, su existencia así, por la que, consignándolo, damos en la verdad seguramente.
Asegurase que sus primeros estudios fueron muy esmerados, y que a los catorce años conocía el latín a fondo, pudiendo leer con facilidad, en la lengua que escribieron, a los clásicos de la Literatura y de la Historia. Pero esto, que comenzaría por asegurarlo el, se trae a colación porque hubo luego de dedicarse al cultivo de las letras y al gobierno del país. Si se hubiese dedicado a la escultura, por ejemplo, lo que se aseguraría fuera que hacia figurillas con miga de pan.
Con todo, por muy esmerados que fuesen los estudios hechos en Guadalcanal, no podían dar al que los hiciera ningún titulo académico, y los padres de Ayala dispusieron que este se trasladase a Sevilla para que se graduara bachiller.
En la capital andaluza aprobó pronto el bachillerato, matriculándose luego como alumno de Derecho, carrera que hubo de cortarle un incidente estudiantil. Y ya si que puede hablarse de la vocación del joven Ayala, pues entonces se le presentó, y por duplicado, esto es, literario y político a la par.
Fue que el claustro de la Universidad de Sevilla, con ideas artísticoindumentarias mas severas que pintorescas, decret6 para los estudiantes la prohibición de usar sombrero calañés y capa corta. Ayala, inspirado sin duda por el amor a la libertad, que, según iremos viendo, en el latía siempre, aunque por lo general tuviera que reprimir semejantes latidos, se alzo en favor del derecho indudable que tiene todo ciudadano a vestir como quiera, incluso con capa corta y sombrero calañés, Si cree que tales prendas realzan su belleza y apostura. Y se hizo cabeza de motín, sublevó a las huestes universitarias contra el decreto de los profesores y organizo una revuelta que dio motivo a que la policía interviniese.
Siendo lo interesante del caso que, para soliviantar a los estudiantes, les arengó en octavas reales, con una brillante composición, famosa en los fastos estudiantiles de entonces, y que por desgracia se ha perdido hoy día, pues los coleccionadores de las obras completas de Ayala no creyeron del caso recogerla. Sin embargo, dan fe de la existencia de ese trabajo político poético, del que luego escribiría tantas paginas literarias y pronunciaría tantos discursos parlamentarios, Conrado Solsona, en el estudio que dedicó a la vida y hechos de López de Ayala, y Eusebio Blasco, en la conferencia que diera sobre el mismo, ocupando la tribuna del Ateneo de Madrid.
Resulta así absolutamente cierto que, desde el primer instante de su actuación, simultaneó la política y la literatura, apoyándose en una para medrar en la otra, y viceversa, quien nunca abandonó ya este doble juego, con el cual logró que los políticos le admirasen como literato ilustre y los literatos le respetaran como político influyente.
Fue una inspiración con la que dio los primeros pasos en el mundo y que le condujo a las cúspides mundanales hasta el fin de su vivir. De ella pudo haber sacado patente de invención para que sus herederos cobraran un porcentaje de los provechos que obtienen aquellos que hoy le copian el truco. ¡Cuan ricos serian ahora los causahabientes de Ayala si el hubiese patentado su invento! Y aun eso hubiera significado poco, para la enorme fortuna que tendrían, como su antepasado llegase a patentar también la productiva inconsecuencia que le hizo poder ocupar hasta sitio en el banco azul con el Gobierno Revolucionario, con Amadeo y con Alfonso XII, todo ello tras de haber servido a Isabel II, con los moderados y con la Unión Liberal, y de haber conspirado en favor de Montpensier… Pero no adelantemos los acontecimientos.
Estábamos en que Ayala presintió cuanto le serviría la labor literaria para hacerse lugar entre los políticos y la influencia política para colocar sus producciones poéticas. Y pretendíamos dejar bien marcado que ese presentimiento lo tuvo en plena juventud, sirviéndole ya de inicial guía, que siguió continuamente desde entonces.
Como resultas del referido motín, la autoridad intento prender al terrible revolucionario que alborotaba las masas con versos endecasilabos, y tuvo el poeta levantisco que esconderse primero y huir después, abandonando, respectivamente, las aulas, y la ciudad cuyo orden había alterado.
Vuelto a Guadalcanal, después de estos sucesos, dejó los estudios de la abogacía y dedicó sus ocios a escribir, perpetrando algunas comedias y múltiples poesías, que no juzgo merecedoras de dar al público. Solo conservo y presento luego, de su labor de entonces, la comedia Los dos Guzmanes y la leyenda Amores y desventuras, que dan muestras de la versificación sonora característica de toda su producción rimada.
Tornó a Sevilla, al cabo, con ánimo, Si no suyo, de su familia, de terminar la carrera de Leyes y licenciarse como abogado. Pero su vocación, sus vocaciones, pues hemos dicho y repetido que tenía dos, le hicieron que faltase a todas las clases y asistiese, en cambio, a cuantas reuniones políticas y literarias se celebraban.
Además, noche y día, dedicaba a escribir el tiempo que debiera dedicar a estudiar.
Allí y entonces concibió, planeo y realizo su obra Un hombre de Estado, drama en el que, como en las octavas reales de la estudiantil protesta, política y literatura marchaban paralelas, entretejidas.
El drama de Ayala es político en el asunto, pues su argumento lo constituyen complicaciones de gobierno e intrigas cortesanas, y se señalan en su dialogo conceptos que entonces habían de parecer muy atrevidos, como este trozo de conversación, Rodrigo Calderón y el Duque de Lerma:
| Calderón Obtendré plaza fuerte donde más de cien mil hallaron muerte por vos, desde la Corte, fue vencida. Lerma ¿Por mí? Calderón Tal he pensado, porque vos, nada más, quedó premiado por la grande victoria conseguida. |
En cuanto a que haya literatura en la obra, ese mismo inverosímil discreteo literatura y solo literatura es. Como es literatura únicamente la falsedad de los caracteres históricos, las supuestas acciones llevadas a escena y la lentitud con que se desarrolla la trama extendida en tiradas de versos. Y no digamos nada de un prologo que puso Ayala al frente de Un hombre de Estado, cuando lo imprimió, explicando el pensamiento que le llevara a escribirla… Literatura nada más.
Ya en posesión de este manuscrito, con el que orientaba como entre dos rieles su marcha futura, no le bastó el esquivo estudiante faltar a las clases, sino que, ansiando trasladarse a Madrid en busca de campos propicios a su doble siembra, solicito el cambio de matricula con la Universidad madrileña, y como tardase en resolverse el oportuno expediente, abandonó sin mas esperas deberes y derechos y se vino a la capital, trayendo por todo bagaje sus aspiraciones duples.
Plenamente las logro unidas. El aspirante a político llego a ser laureado dramaturgo y ocupante de un sillón de la Academia. El aspirante a literato fue ministro tres veces y acabo presidiendo el Congreso. Así, como lo digo; precisamente así.
Entrada en liza
Ayala llegó a Madrid en otoño de 1849. Hacia la capital le habían atraído, para lo literario, su amistad con el poeta García Gutiérrez, a quien conoció en Sevilla, y para lo político, su fraterno compañerismo de colegial con el que ya daba esperanzas de llegar a ser ilustre hombre público, Manuel Ortiz de Pinedo. Más solo con la ayuda de este último podía contar, pues el primero se hallaba ausente de Madrid.
Ortiz de Pinedo no pudo, de momento hacer más por Ayala que recomendarle para que obtuviese cobijo en la modesta casa de huéspedes de la calle del Desengaño, donde él mismo vivía, e introducirle en las reuniones del café del Príncipe, presentándole a los que serían sus grandes camaradas del porvenir Cristino Marcos y Antonio Cánovas del Castillo.
La vida de Ayala en Madrid con tal comienzo fue tan dura y tan sin orden como la de cuantos, con escasos medios y desconocidos de todos, vienen a buscar el oro y el laurel a la Capital de España. Durante muchos meses luchó sin tregua y sin fruto, aspirando desde el primer momento a darse a conocer y a conseguir ganancias en su drama Un hombre de Estado. Visitó a Gil y Zárate y le dio a leer la obra, sufriendo amarga decepción, pues este le aconsejó que estudiase la carrera y se dejase de literaturas. Pero Fernández Espinosa que hubo de leer también la producción de Ayala, tuvo para el autor frases lisonjeras, que le animaron a perseverar en sus propósitos de que Un hombre de Estado llegara a representarse.
Sin embargo, las empresas de los teatros no se apresuraban, ni con mucho, a admitir la obra al dramaturgo en cierne, del que no podían suponer que lograría ocupar el más elevado puesto dentro del régimen parlamentario. Pero si Ayala aun no tenía la fuerza que da el poder público, otros estaban en posesión de ella, y todo podía arreglarse, empleando la influencia gubernamental de alguno de esos otros.
Fijó el autor de Un hombre de Estado su vista en el ministro de la Gobernación, y decidió, sin más, escribirle ¡pidiéndole que hiciese poner su drama en escena! Se ha conservado la curiosa carta en que tan extraordinaria solicitud hócese, y creemos conveniente, para enseñanza de dramaturgos inéditos, reproducirla:
“Excmo. Sr. Conde de San Luis: Sin duda extrañará V. E. que, antes de tener, el honor de conocerle, me haya tomado la libertad de molestarle; pero yo le suplico que perdone mi atrevimiento, al menos porque él demuestra lo mucho que de su bondad confío. Desanimado con lo que se dice de la lentitud con que en el Teatro Español se ponen las producciones nuevas, y siéndome imposible permanecer mucho tiempo en la Corte, resuelto me hallaba a volverme a uno de los últimos pueblos de Andalucía, de donde he venido para hacer ejecutar el adjunto drama, si las noticias que he tenido de la bondad de V. E. no hubieran reanimado mis esperanzas. Señor Conde: me presento a V. E. sin otra recomendación que la que pueda darme mi primer ensayo; ni tengo otras recomendaciones, ni haría uso de ellas aunque las tuviera. No le pido que lea mi drama, porque no le hago el agravio de juzgarle tan desocupado; pero toda obra nueva exige de derecho que se lean las primeras páginas, y eso es precisamente lo que exige la mía. Si por ellas halla V. E. que podía merecer su bondad, puede someterla al juicio de persona más desocupada, y si su fallo me fuese favorable, me atrevería a suplicarle que me conceda la gracia de ser ejecutado en el Teatro Español antes de enero; gracia para mí de inmenso valor; pero quizás pequeña si se compara con la noble generosidad que V. E. ha usado con todos los ingenios españoles. Quisiera ser muy breve, pero me parece arrogancia no suplicarle de nuevo que me perdone mi atrevimiento, atendiendo que, a pesar de ser el drama que le re-mil fundamento de todas mis esperanzas, me hallaba resuelto ya a retirarme sin ejecutarlo. En tan penosa situación se prescinde de todo, pues si es triste perder la esperanza cuando los años han ido disminuyendo los deseos, V. E., que aun no se encuentra lejos de mi edad, comprenderá cuán doloroso será perderla al comienzo de la juventud y cuando todos los deseos y en especial el de la gloria conservan toda su intensidad. Se ofrece de V. E. s. s., q. b. s. m., Adelardo Ayala.—Madrid, 1.0 de septiembre de 1850, calle? del Desengaño, núm. 19, cuarto 3 °”
Viene de antiguo, sin duda, el qué se pida a los ministros todo lo pedible y algunas cosas más. Sobre ello, aquel ministro de la Gobernación era amante del teatro y protector de los autores, en favor de los cuales hizo la reglamentación que comenzó a sacarles del dominio de los empresarios. Y así, al recibir la carta que le adjuntaba un drama, procedió como si se tratase de un expediente normal encauzado por la vía adecuada, pasándolo para su informe y resolución “a quien corresponde”.
| Teatro Español de Madrid 1848 |
El Conde de San Luis entregó la obra de Ayala a su secretario particular, Manuel Cañete, el cual acaso comenzó con este motivo la labor crítica en que había de hacerse popular, encargándole que leyese Un hombre de Estado, y viera si, realmente, era representable. Cañete encontró la obra admisible, y, llamando al joven autor, le indicó algunas modificaciones para el final del último acto; hechas por Ayala que fueron éstas, el ministro impuso que se representase en el Teatro Español.
El estreno verificóse el día 25 de enero de 1851, interpretando los célebres artistas Teodora Lamadrid y José Valero los dos papeles principales, y si su éxito no fue muy grande en el público, si la crítica juzgó la obra con bastante dureza, el autor obtuvo con ella la tranquilidad económica… en forma de un destinó en el ministerio de la Gobernación.
Los corifeos del Conde de San Luis, sabiendo que el ministro se había interesado porque se estrenase Un hombre de Estado, en su afán d, dar la razón al ministro, se la dieron a Ayala Contra los espectadores, que durante el estreno exteriorizaron reiteradas muestras de su disgusto,. y contra los juicios de los más importantes diarios de entonces: La Época, que decía “tiene el gran defecto de ser demasiado extensa y ganaría mucho si su autor la despojase de algunos accesorios inútiles“, y El Clamor Público, que encontraba “una gran inexperiencia en el Arte; acción escasa y lenta y escenas que agotan la paciencia del auditorio”, vieron en el drama algo plausible. Y alabaron que aquella glosa de la triste suerte del privado Rodrigo Calderón demostrase un liberalismo sin excesos. El autor así se incorporaba al partido moderado, por lo que como correligionario debiera tratársele. El ministro de los moderados perseveró, pues, en su protección a Ayala y le regaló una credencial de doce mil reales.
De este modo, a Ayala le fue abierto el palenque literario por el influjo ministerial, y el premio que en la justa poético-dramática consiguió no se lo dieron ni los ingresos de la taquilla teatral ni los elogios de las autoridades literarias, sino que obtuvo el oro del Presupuesto y el laurel del partidismo político.
Para conseguir la corona que ornamenta a los hijos de Apolo y el dinero de los derechos que cobran los autores tendría que esperar la oportunidad de distinguirse, luchando en el terreno donde dirimen su constante contienda el Poder y la Oposición.
La batalla contra Los Progresistas
Dos meses después, el 20 de marzo del 51, estrenó Ayala su comedia Los dos Guzmanes. Ya dijimos que había escrito esta obra cuando, huyendo de Sevilla, se refugió en Guadalcanal. Tenía Ayala entonces diecisiete años solamente acabando de leer los modelos del teatro clásico. Tales obras de enredo despertaron en el aspirante a autor admiraciones imitativas, y su in experiencia literaria no le permitió disfrazar siquiera las copias. Esto hizo que la crítica le techara hasta como plagiario.
En cuanto al público, retrajóse a las pocas representaciones del Teatro Español, donde también se estrenó Los dos Guzmanes. Si ello debió a que, según los correligionarios de Ayala dijeron, al intentar defenderle en el periódico del partido, no trabajaba en la obra la bailarina La Nena, poca excusa resultaría. De haber sido buena su obra, con bailarina y sin bailarina, habría acudido el respetable.
Seguidamente estrenó, en el Teatro Circo y en 21 de julio, Guerra a muerte, zarzuela con música de Arrieta, de la que nada se sabe, pues los periódicos ni siquiera dieron cuenta de su estreno. Aquí, ya que no el apoyo del baile, buscó Ayala el de las notas, sin que por eso consiguiese sino entablar amistad con el compositor Emilio Arrieta, del que siempre fue desde entonces amigo íntimo.
Y todavía el mismo año, el 21 de noviembre, estrenó en el Teatro del Príncipe un drama, Castigo y perdón, que tuvo un fracaso completo. Hasta el autor se consideró fracasado, tardando tres años en decidirse a probar de nuevo fortuna en las tablas.
Entonces, con algún éxito, estrenó el drama Rioja. Pero en seguida volvió a fracasar, estrenando la zarzuela La Estrella de Madrid. Sin su destino en Gobernación, Ayala habría tenido que volverse a Guadalcanal, como pensaba al no poder estrenar Un hombre de Estado. Y, además, acababan de quitarle ese destino…
Los moderados se encontraban en la oposición al triunfar el año 54 aquel levantamiento de Espartero, que provocó haber disuelto las Cortes Sartorius. Pero esto fue la salvación de Ayala como autor, pues le hizo dar al Teatro las suelas Los comuneros, con música de Arrieta, y El Conde de Castralla, musitada por 0udrid. Ambas obras estaban llenas de alusiones políticas, tanto que la primera provocó una manifestación pública de los oposicionistas al Gobierno, y la segunda fue retirada de la escena por orden de la autoridad. No necesitó más Ayala para que sus correligionarios pudiesen convertirle en autor famoso. Si sus obras dejaban de representarse no era porque no gustaran sino porque los gobernantes las prohibían.
Y apareció El Padre Cobos. Fue éste periódico de oposición, hecho exclusivamente para combatir al Duque de la Victoria y a sus ministros, que desde el primer número obtuvo el favor del público. Con la consiguiente enemistad, claro es, del Gobierno.
Las sátiras, crueles y graciosísimas, dedicadas por el citado semanario a los personajes de la situación, al partido progresista entero, a la milicia nacional y al jefe de todos, Espartero, hicieron retorcerse de risa a sus lectores y temblar de indignación a los aludidos. Las famosas “indirectas” de El Padre Cobos tenían una violencia y una saña que destrozaban vivos a los prohombres progresistas, los cuales se defendían por todos los medios posibles, acometiendo a los redactores del periódico con la ley y contra la ley.
Ayala formaba parte de la redacción de El Padre Cobos, y hasta se decía que su íntima amigo, el músico Arrieta, fue quien proporcionó los fondos necesarios para lanzar a la calle esta publicación. Y no resistimos la tentación de copiar algunos párrafos de un artículo del que se declaró autor Ayala, para que se vea cuán esmerada prosa y cuanto comedimiento usaba el que llegaría a ser académico de la Lengua y ministro en el primer Gobierno de Cánovas del Castillo. El artículo referido se titulaba “Relinchos” y se publicó el día 25 de mayo de 1855, comentando la sublevación de dos escuadrones de Caballería en Calatayud:
“Tres secciones de Caballería del Ejército, pertenecientes al escuadrón de Bailén, han salido desbandadas por los campos de Aragón, relinchando con toda su fuerza: ¡Viva el Rey!”
“Tal vez esos mismos caballos relincharon no ha mucho en los campos de Vicálvaro: ¡Viva la Libertad!”
“Está visto que la raza caballar preside la dirección de los negocios públicos de España: Nos, legislan las Cortes Constituyentes, nos gobierna O’Donnell…”
Semejantes madrigales hicieron que los con ellos favorecidos decretaran la muerte de la publicación en que se insertaban. El sistema de apalear a los redactores de El Padre Cobos no dio resultados, pues los golpes hubo de recibirlos un pobre señor Salgado, empleado en la Administración, quien, claro está, no tenía nada que ver con los escritos del periódico. Y entonces se acudió a que el promotor fiscal, Massa y Sanguinetti, presentara una seria denuncia ante los Tribunales contra ciertos versos que contenían injurias a la representación nacional.
Ayala respondió de los versos dichos para hacer la defensa de El Padre Cobos ante el Jurado. Si verdaderamente había escrito tal engendro poético, no obtendría una fama de versificador, pues la composición era detestable. Pero, en todo caso, con defender el derecho a publicar eso y todo lo demás iba contra las mismas ideas por que batallaba.
En el proceso de El Padre Cobos los campeones luchaban cambiadas las banderas. Los progresistas, defensores de todas las libertades, pretendían reducir la libertad de Imprenta. Y los moderados intentaban que la libertad de imprenta se salvara, siendo opuestos a todas las libertades. Mas esto, si fue un inconveniente para Massa y Sanguinetti, hombre de convenciones firmes, no lo resultaba para Ayala… Ayala, que sabría luego no ya cambiar de casaca, sino conservar la casaca de ministro de uno a otro Gabinetes opuestos, por semejante pequeñez no vaciló. Así el triunfo fue suyo, derrotando de aplastante manera al desdichado promotor fiscal.
Los versos denunciados eran un supuesto “Himno a Espartero”, ridiculizando el deseo de los diputados adictos de prolongar por tiempo indefinido la vida de las Cortes Constituyentes para mejor servir a sus amigos y aun lucrarse ellos, ya que muchos a más del acta tenían cargos en el Gobierno. Y Ayala preparó la defensa con una estratagema, que sus amigos consideraron habilísima, aunque fuera bastante simple, pues consistió sólo en hacer que el diario Las Novedades publicara unos sueltos políticos contra el empeño de no disolver el Parlamento y abogando por que se cumpliese el reglamento de incompatibilidades. Estos sueltos, escritos sin injurias, no fueron denunciados, claro es, por lo que se podía decir que a Las Novedades se le permitía publicar aquello que, impreso en las páginas del semanario perseguido, reputábase pecaminoso.
Podía decirse tal, aun cuando no fuese enteramente cierto. Unos versos procaces y una prosa ponderada contendrán lo mismo en el fondo; pero la forma hará que se diferencie enormemente su significado. Sin embargo, Ayala dijo eso. Y lo dijo empleando todo lo sonoro de su voz y lo ampuloso de su estilo. “Nunca los odios políticos son más repugnantes que cuando visten la toga”, clamó.
Anonadando con frases así a los acusadores, conminó a los jueces advirtiéndoles: “Si después de lo que habéis escuchado condenar os lo juro por .i honor, más lo sentiría vosotros que por mí. Seguro estoy de vuestro fallo, porque lo estoy de vuestra rectitud. “¡Id juzgad!”
Este latiguillo final remachó el efecto del ardid, no muy lícito, empleado para presenta: El Padre Cobos como perseguido injustamente por político aborrecimiento. Y el Jurado dictó un veredicto de inculpabilidad, que fue no solo eso para el semanario oposicionista, sino, a más, sentencia condenatoria para el Gobierno.
Después del primer triunfo
Por fin Ayala había triunfado; su nombre era ya popular y a su persona llegaban las amistades que sirven de cortejo a los vencedores. Y no sólo buscaban el trato de Ayala los que se hacen amigos de todo el que brilla, sino gentes mejor orientadas.
Los literatos, que veían en él una política, posible distribuidor de empleos, codiciaban su trato, llamándole maestro para halagarle, y los políticos, que le sabían entre los que manejan bombo y patillos, se unían a él, dándole trato de jefe por tenerle, propicio. Y éstos y aquéllos, respectivamente, no temían establecer competencia dañosa a sus carreras propias, calificándole de literato eximio y de político preclaro, con lo que le da fama y poderío sin pensar más que repartirse una y otro. Así, los interesados propagandistas del vencedor laboraban en su beneficio aún más como esos otros que hacen a los hombres públicos propaganda gratuita.
Entre todos introdujeron a Ayala en lo que se llama por antonomasia “Sociedad”. Y allí entrado, para medrar a éste en el “Gran Mundo” le auxiliaron su figura y sus maneras. Nos las describe, unas y otras, Jacinto Octavio de Picón en el estudio que hizo de Adelardo López de Ayala.
“En su rostro ovalado brillaban los ojos negros, grandes y expresivos; contrastaban con la blancura de su tez la melena negra, el recio bigote y la gruesa perilla. Era de regular estatura, andar lento y aspecto pensativo; había en sus movimientos algo de indolencia, como si su cerebro absorbiese toda la energía de su ser. Era su lenguaje pausado y grave, como si las palabras saliesen de su boca esclavas de la intención y del alcance que las quería dar su pensamiento. Sabía expresar con dulzura lo que concebía con vigor, y siendo serio a la par que afable, poseía el secreto de atraerse la voluntad ajena, ganando simpatía sin perder respeto.”
Rebajando lo que de apologético haya puesto el autor de Dulce y sabrosa, quedará que Ayala tenía una presencia buena para impresionar en las reuniones, y que sabía aumentar este efecto primero de su entrada, ante los dispuestos a admirarle por su fama doble, con lo escogido de su trato, que lucía a continuación.
Fué, pues, pronto un hombre de moda buscó algo significativo en él que poder comentar. Y se encontró esto en sus fuerzas físicas que ya dijimos las poseía extraordinarias verdaderamente. Dé ellas se habló mucho, añadiendo que su natural bondad le impedía usarlas de modo dañoso.
Repetida mil veces ha sido la hazaña, de fortaleza y generosidad que realizó cierto día en el café Suizo. Discutía cortésmente con alguien, que, dejándose llevar del calor del debate le lanzó una palabra injuriosa. Ayala, agarrando el mármol de la mesa, lo alzó sobre la cabeza de su injuriador. E inmediatamente, arrojándolo a un lado, lo partió en pedazos contra el suelo, Pudo haber aplastado al impertinente y no hizo. Pero demostró que, a querer, le hubiera sido fácil hacerlo.
Otra se refería también, del género galante, como fué aquella hazaña de su paisano García de Paredes, quien arrancó una reja para entregar un ramo de flores a la dama que tras ella estaba, sin que la delicada ofrenda se ajase rozar con los barrotes de hierro.
Una noche salían del Teatro Español dos actrices, que subieron a un coche tirado por vigoroso tronco. Ayala las rogaba que no partiesen, ellas alegaban tener mucha prisa y dieron orden al cochero de que hiciese caminar los caballos.
—Los caballos no se moverán sin mi permiso
—dijo Ayala.
Y, en efecto, aunque el auriga les mandase con la voz, les incitase con las riendas y les castigase con el látigo, los caballos no se movieron. Era que el nuevo Hércules extremeño, agarrado con ambas manos a los radios de una rueda, contrarrestaba los esfuerzos del tiro.
Esto ya era más de lo que las damas podían resistir. ¡Un hombre aureolado por doble fama, que tenía, sobre sus fuerzas morales, tan grandes materiales fuerzas!… Lo mismo virtuosas señoras que inocentes señoritas se enamoraban de él.
Y él se enamoró a su vez. Con un amor contrariado y todo. No; no había de privarse de nada.
Desapareció Ayala de Madrid, donde brillaba, y se retiró a Guadalcanal ¡a obscurecerse! Bien que dejando en el lugar de sus triunfos quien pregonara aquello que le hacía interesante. Y desde el escondido pueblo escribió a éste lo que ocurría.
Más digamos quién era éste. Este era como Ayala mismo. Era el compositor Emilio Arrieta.
Ya aludimos, y más de una vez, a la amistad de Arrieta y Ayala. Pero hemos de explicar ahora cuán grande era la unión de ambos. Como hermanos vivieron durante mucho tiempo: el mismo techo les cubría; el mismo hogar les calentaba. Constituían una sola persona, hasta el punto de que, según ha contado Eusebio Blasco ocurría muchas veces la siguiente escena:
Llegaba alguien en busca de Ayala, y preguntaba:
¿Está don. Adelardo?
—No, señor —respondía el criado.
Bien que añadiendo:
—Pero está don Emilio.
A lo que el visitante no dejaba nunca de decir:
—Es igual.
Pues bien; a este más que amigo, más que hermano; a este “otro él”, le comunicó su pena en carta íntima. Carta tan evidentemente destinada a la publicidad, que Arrieta la publicó y nosotros vamos a reproducirla. Véase la clase:
| EPÍSTOLA A EMILIO ARRIETA De nuestra gran virtud y fortaleza Al mundo hacemos con placer testigo; Las ruindades del alma y su flaqueza Sólo se cuentan al secreto amigo. De mi ardiente ansiedad y mi tristeza A solas quiero razonar contigo: Rasgue a su alma sin pudor el velo Quien busque admiración y no consuelo. No quiera Dios que en Rimas insolentes De mi pesar al mundo le dé indicios, Imitando a esos genios impudentes Que alzan la voz para cantar sus vicios. Yo busco, retirado de las gentes, De la amistad los dulces beneficios; No hay causa ni razón que me convenza. De que es genio la falta de vergüenza. En esta humilde y escondida estancia, Donde aun resuenan con medroso acento Los primeros sollozos de mi infancia Y de mi padre el postrimer lamento; Esclarecido el mundo a la distancia A que de aquí le mira el pensamiento, Se eleva la verdad que amaba tanto; Y antes que afecto me produce espanto. Aquí, aumentando mi congoja fiera. Mí edad pasada y la presente miro. La limpia voz de mi virtud entera, Hoy convertida en áspero suspiro. Y el noble aliento de mi edad primera. Trocado en la ansiedad con que respiro, Claro publican dentro de mi pecho Lo que hizo Dios y lo que el mundo ha hecho. Me dotaron los cielos de profundo Amor al bien, y de valor bastante Para exponer al embriagado mundo Del vicio vil el sórdido semblante. Y al ver que, imbécil, en el cieno hundo De mi existencia la misión brillante, Me parece que el hombre, en voz confusa, Me pide el robo y de ladrón me acusa. Y estos salvajes montes corpulentos, Fieles amigos de la infancia mía, Que con la voz de los airados vientos Me hablaban de virtud y de energía, Hoy con duros semblantes macilentos Contemplan mi abandono y cobardía, Y gimen de dolor, y cuando braman Ingrato y débil y traidor me llaman. Tal vez a la batalla me apercibo; Dudo de mi constancia, y de esta duda Toma ocasión el vicio ejecutivo Para moverme guerra más sañuda. Y cuando débil el combate esquivo, “Mañana –digo— llegará en mi ayuda”, ¡Y mañana es la muerte, y mi ansia vana Deja mi redención para mañana! Perdido tengo el crédito conmigo Y avanza cual gangrena el desaliento; Conozco y aborrezco a mi enemigo Y en sus brazos me arrojo somnoliento. La conciencia el deleite que consigo Perturba siempre: sofocar su acento Quiere el placer, y, lleno de impaciencia, Ni gozo el mal ni aplaco la conciencia. Inquieto, vacilante, confundido Con las múltiples formas del deseo; Impávido. una vez, otra corrido Del vergonzoso estado en que me veo, Al mismo Dios contemplo arrepentido De darme un alma que tan mal empleo; La hacienda que he perdido no era mía, Y el deshonor los tuétanos me enfría. Aquí, revuelto en la fatal madeja Del torpe amor, disipador cansado del tiempo, que, al pasar, sólo me deja el disgusto de haberlo malgastado; Si el hondo afán con que de mí se queja Todo mi ser, me tiene desvelado, ¿Por qué no es antes noble impedimento Lo que es después atroz remordimiento? ¡ Valor! Y que resulte de mi daño Fecundo el bien; que de la edad perdida Iluminando mi razón dormida: Brote la clara luz del desengaño, Para vivir me basta con un año, Que envejecer no es alargar la vida: Joven murió tal vez que eterno ha sido Y viejos mueren sin haber vivido! Que tu voz, queridísimo Emiliano, Me mantenga seguro en, mi porfía; Y así el Creador, que con tan larga mano Te regaló fecunda fantasía, Te enriquezca, mostrándote el arcano De su eterna y espléndida armonía; Tanto que el hombre, en su placer o duelo, Tu canto elija para hablar al cielo. |
De sentir será que los lectores se hayan saltado la tirada dé versos que antecede. Sí, sí; no digan ustedes nada… Pero escuchen lo que va a decírseles: Todo Ayala está en ese fárragoso de palabras medidas y rimadas. ¡Todo él, entero y verdadero!
Qué está el literato, claro se ve en la composición. Verso endecasílabo y octavas reales. Eran el metro y las estrofas favoritas del pomposo poeta, que empleábamos igualmente para revolucionar escolares y para llorar penas de amor. Y es que en la poética castellana no existe metro más sonoro ni estrofas más rotundas. Pero todavía hay ahí, ¡ay!, cosas mayores que la construcción del verso y su distribución acoplada. Existen las frases, los conceptos… En eso se incluye todo lo que mete ruido, desde “los primeros sollozos” de la infancia del autor hasta “el postrimer lamento” de su señor padre, bajando al tono menor de “la voz de la virtud” y elevándose al “bramar de los montes corpulentos” en calderón retumbante. Sin que dejen de encontrarse los adjetivos que los substantivos amplifican: “fiera” para la congoja, áspero” para el suspiro, “ardiente” para la ansiedad, etc., etc. y etcétera. Está el literato Ayala en esa epístola, sí.
Y asimismo, a poco que se fije uno, halla en ella al hombre. La escribió retirado para olvidar y que se le olvidase, con el firme propósito de que se hiciera pública. Si no, ¿de dónde el medirla y rimarla con metro tan estrecho y rima tan difícil? Pero al propio tiempo, diciendo que la confiaba al “secreto amigo” y abominando de los que “en rimas insolentes” cantan sus vicios y creen que “es genio la falta de vergüenza”. Farsa completa y definitiva del gran histrión que Ayala fué.
Pero diréis que falta el político, y diréis mal, Ayala no abandonaba la política ni al escribir en misiva retórica desde la soledad donde le recluyeron los desengaños del amor. Ya que estaba en la raya de Extremadura, para que no se fuera a frustrar de su “existencia la misión brillante”, empezó a prepararse el distrito de Mérida. Esto ocurría al final del año 56, y al regresar, en la primavera del 57, pudo Ayala traer a la Corte un acta de diputado. No se había dormido políticamente, aunque cerró los ojos e hizo como que soñaba.
Inicia las definiciones
A las Cortes convocadas por el Ministerio Narváez en 1857 asistió Adelardo López de Ayala, al cargo de representante del país por los trabajos que realizó con sus paisanos mientras estuvo retirado (¿?) en Guadalcanal y por la ayuda del gobierno. Esta, que fué factor decisivo en la elección, se la prestó el ministro Nocedal, tanto para premiar al defensor de El Padre Cobos como para dar, relieve en el partido a un escritor de fama.
Trajo, pues, Ayala a las Cortes filiación ministerial, y correspondió a ella no sólo sentándose en los escaños de la mayoría, sino dando su voto favorable a la a la contestación al discurso de la Corona y votando en contra de una proposición de D. Federico Santa Cruz, que pedía se investigase la conducta de los agentes del Gobierno durante las elecciones.
Pero el nuevo diputado no pasó de ahí. Vió Ayala que el camino de la lealtad es largo, y quiso echar por el atajo de la defección. El partido moderado, lo mismo que el partido progresista, tenía elementos contrarios al escalafón riguroso. Y estos elementos jóvenes de ambos viejos partidos iban a ponerse de acuerdo para crear un partido flamante. En él esperaban hallar todos acomodo fácil y preeminente.
Esta era la razón. Y era el pretexto constituir un grupo gobernante de gran amplitud. Ni tan retrógrado como el moderado ni tan avanzado como el progresista, y, por ende, más abierto a todas las ideas y a todos los idealistas. Ese partido sería la Unión Liberal, que implantaría leyes modernas dentro del orden antiguo, eterno. Vamos, un partido en el que pudiesen formar cuantos quisieran. ¡Cuántos quisieran mejorar de puesto!
Y Ayala quería. Siendo diputado del montón, se subiría al montón pateándolo, claro es, pues tal había de hacerse para quedar encima. A la primera ocasión daría las patadas.
El Gobierno dió un proyecto de Ley de Imprenta, bastante amordazador, desde luego. Pero ¿qué iba a esperarse del general Narváez, interpretado por D. Cándido Nocedal?… Ayala, sin embargo, hizo como que no esperaba eso.
Eso iba contra sus convicciones. ¿No había defendido él la libertad de la Prensa al hacer la defensa del popular libelo tantas veces citado?… Cierto que, al hacer semejante cosa, fué contra las ideas del partido moderado, para asunto meramente ocasional. Y cierto que, si triunfó, consiguió la victoria porque el adversario combatía contra su propia bandera. Los progresistas no podían pelear bien atacando una libertad, pues que las preconizaban todas. Como resultaba absurdo que los moderados -!con Nocedal y Narváez, gran Dios!- dejasen a los periódicos hablar libremente. Pero Ayala se olvidaría de tan lógico proceder. El defendió la libertad de Imprenta, y la seguiría defendiendo.
Así vistió de consecuencia lo que inconsecuencia era, pues el Gobierno le dió el acta, y con el Gobierno acudió al Parlamento, votando el programa gubernamental y rechazando incluso la investigación de los atropellos que para traer a los diputados de la mayoría —61 uno de tantos— se cometieron. Y así realizó el acto único en nuestra historia parlamentaria —con tener ésta infinitos ejemplos para excusa de convertidos— de que un novel diputado ministerial, la primera vez que hacía uso de la palabra, atacase ferozmente al Ministerio, poniéndole en trance de sucumbir.
Pues tanto consiguió Ayala con su imprevista agresión. En su estudio sobre estas; Cortes, dice Nido y Segalerva: “Sólo consiguió el señor Nocedal hacer triunfar la Ley de Imprenta; pero la discusión de aquella ley fué el golpe de gracia para la situación.” Y añade que ese golpe lo dió “la voz vibrante y enérgica de Ayala”.
Desde luego, la voz de Ayala era vibrante y enérgica. Mas aunque hubiese sido apagada y temblorosa, efecto igual habría producido. Un Gobierno contra quien se alzaba uno de los recién nacidos diputados ministeriales tenía que caer. Y el Gobierno moderado cayó a. poco. Las Cortes en que debutó Ayala sólo durarán meses.
Mas para Ayala no duraron ni eso. Ya no volvió a hablar en ellas, ni siquiera a asistir a sus sesiones. Otras Cortes habían de convocarse y a preparar la próxima elección se retire De nuevo partió para Guadalcanal, ¡yendo a deshacer las organizaciones electorales del Gobierno! Con lo que demostró que su discurso de oposición rabiosa no era un arranque en defensa de la libertad de escribir, sino todo un proyecto de destrozar al partido moderado. Tanto más cuanto que en ese tiempo no escribía nada. Única y exclusivamente se dedicó entonces a organizar las fuerzas extremeñas para la Unión Liberal. Sacando estos elementos de las agrupaciones que en Extremadura acaudillaban el general Infante y D. Antonio González, jefes moderados que en su elección le ayudaron. La traición de Ayala era total.
¿Y a quién se acercaba cuando de los moderados alejábase?… No a los progresistas, ciertamente; pero porque el partido progresista se deshacía en la oposición, igual que el moderado en el Poder. Sin embargo, a un progresista iba aproximándose. ¡Y qué progresista! El general O’Donnell. Aquel general O’Donnell, segundo de Espartero, tan cariñosamente tratado por Ayala en su artículo Relinchos. Ya no le importaba al articulista de El Padre Cobos que “presidiera la dirección de los negocios públicos de España. la raza caballar”. Con que le fuese permitido montar en la grupa…
O’Donnell se lo permitió. Al formarse la Unión Liberal el mesías de los unionistas acogió amoroso al que había sido su profeta. Para semejante Cristo resultaba el Bautista correspondiente. Sobre que en un grupo de tránsfugas, como era esa asociación de ex moderados y ex progresistas, Ayala encuadraba bien. Por eso permaneció largo tiempo a ella acoplado, consecuente en su inconsecuencia. Aunque, para no olvidarse de traicionar, traicionó una significación propia. ¡La actitud de defensor de la libertad de Imprenta!
Elevada al Poder la Unión Liberal, el Gobierno de O’Donnell trajo a Ayala al Parlamento. No pudo ser ya diputado por Mérida, donde los electores de la derecha estaban dolidos con él y los de la izquierda de él desconfiaban. Pero logró el acta por Castuera, donde se le conocía menos y el influjo gubernamental no encontraba rencores ni recelos. Sobre el lugar en el escaño, otro puesto tenían para Ayala las Cortes del 58. El Gobierno de O’Donnell había de modificar la Ley de Imprenta, de Nocedal. Y Ayala fué nombrado miembro de la Comisión encargada de preparar el nuevo proyecto de ley.
Esto era lógico. Ayala combatió ¡y de qué modo! la ley que de derogar se trataba. Pero lo que no era tan lógico fué el resultado de los trabajos de aquella Comisión. Vamos, lógico si era… En fin, diremos qué sucedió.
El Gobierno se encontraba muy bien defendido con la ley de los moderados, y no tenía excesivas ganas de derogarla. Por eso lo primero que procuró fué dar largas al asunto. Y así, la Comisión, de que Ayala era o debía ser verbo encendido, dejó pasar toda la primera legislatura sin emitir dictamen. Sólo al final de la legislatura segunda, ya en el año 61, dictaminó.
Este dictamen venía tarde, ¿verdad? Pero además, venía con daño. La nueva Ley de Imprenta dejaba vigentes los principales extremos de la anterior, combatida por Ayala. ¡Y Ayala afirmaba la propuesta de tal proyecto de ley! Ya se olvidó del amor a la libertad tan querida, que había defendido defendiendo a El Padre Cobos. Del Gobierno de los moderados se apartó por ese amor. Olvidaba, sin embargo, ese amor para seguir adherido al Gobierno de los unionistas. Mas es que este Gobierno prometía mucho al diputado de la mayoría… Hacía algo mejor que prometer: daba.
Sin obligarle a hablar —¿ qué hubiese podido decir, justificando la eternización de aquel dictamen, primero, y, luego, la forma en que se presentaba?— le iba colocando, situaciones preeminentes. Y, por fin, tras de haberlo ido pasando por puestos parlamentarios diversos, entre otros el preciado de miembro de la Comisión del Mensaje, le dió setenta y dos votos para una vicepresidencia del Congreso en la tercera legislatura. Esto equivalía a señalarle para ministro futuro, ya que entonces regía el criterio de conceder las carteras en las crisis parciales a los miembros de la mesa presidencial.
Ayala, correspondiendo a estos favores, fué un ministerial, perfecto. Votaba en las Cortes con el Gobierno siempre y estrechaba su relación personal con O’Donnell. Hasta rompió a hablar en favor del uno y del otro.
La proposición de apoyo al jefe político y caudillo guerrero que pedía apelar a las armas contra el infiel marroquí, fué por Ayala defendida, y pudo el Gabinete sostenerse, con el entusiasmo que la campaña provocaba, y conquistar laureles el general, tejidos en forma de ducal corona.
Esperaba así, tranquilamente, Ayala subir hasta las cúspides de la política. Aun cuando preparado para alcanzar ésas como fuese. Ya sabía dar la vuelta, si el camino se cerraba, y con aplicar semejante método… Según se verificó, que dijo el clásico.
Culminación literaria y político descenso
Mientras pausadamente iba haciendo así su camino por el terreno de la política, el deseo de avanzar con rapidez volvió a Ayala al terreno de la literatura, que tan lejos conduce con los triunfos escénicos.
Desde el fracaso rotundo de La Estrella de Madrid y los éxitos nada más que relativos —si se habló de tales obras fué sólo protestando de que el Gobierno las persiguiese— de Los comuneros y El Conde de Castralla, Ayala no había dado nada al Teatro. Pero conocidos nos son sus cambios, que para la personalidad del escritor antes poco favorecido por el público y la crítica, trajeron los cinco años comprendidos entre 1856 y 1861, haciendo populares sus artículos y sus poesías, sobre proporcionarle la consideración de los periódicos. El momento de estrenar una obra era acaso llegado, y “por las dudas“, como dicen los americanos, Ayala estrenó dos: El tejado de vidrio y El tanto por ciento.
Un buen éxito de público y de crítica obtuvo la primera de las citadas producciones; pero fué obscurecido por el triunfo clamoroso de la segunda, del que todo lo que se diga hoy resultará poco, pues al correr de los tiempos no puede llegarse a comprender…
Al terminar la representación de El tanto por ciento, todos los espectadores, puestos en pie, aplaudiendo y vitoreando, tributaban al dramaturgo un homenaje delirante. Y fué que, de pronto, a los pies de Ayala, que saludaba en el escenario, cayó un ramo de flores, entre las que se veía un papel. Recogido éste, se leyeron en él los siguientes versos, escritos con lápiz por ignorado autor:
| Al eminente poeta Quien estas flores te arroja el alma entera te da; ¡no serán dignas quizá de que Ayala las recoja! Ninguno a tu ingenio iguala, que se eleva más que el sol. ¡Salva al Teatro español, y Dios te bendiga, Ayala! |
Y al siguiente día la Prensa, abundando, en el mismo entusiasmo, prodigó los elogios. Con decir que hubo crítico que llegó a manifestar que Calderón había resucitado y que la fecha del estreno de El tanto por ciento jamás se olvidaría… Hoy sabemos que Calderón continúa difunto, y para recordar que esta obra de Ayala fué estrenada el 18 de mayo del 61 hay que actuar de erudito. Pero entonces, tal vez el autor de ese juicio había tenido en cuenta la condición de ministrable de Ayala y aspiraba a un destino del Estado. Todo cabe en lo posible con los críticos teatrales y los revisteros taurinos.
Sin embargo, siempre quedaban los versos anteriormente reproducidos, que pudo no escribirlos el empresario, y los aplausos y los vivas de los espectadores, aun cuando se descontase lo que aplaudiera y lo que gritara la claque. Y a esta manifestación del pueblo, los intelectuales pensaron que debían sumarse, para lo cual se formó una Comisión, tan nutrida como seleccionada, según vamos a consignar. En ella estaban, por la Academia Española, D. Tomás Rodríguez Rubí y D. Severo Catalina; por la Universidad Central, D. Emilio Castelar; por la Junta de Autores Dramáticos, D. Juan Eugenio Hartzenbusch y D. Luis Mariano de Larra; por la Prensa, D. Nicolás María Rivero, D. Francisco de Paula Madrazo, D. Ramón de Navarrete, D. Daniel Movara, D. Amalio Ayllón, don Juan de la Rosa, D. Juan Valera y D. Carlos Navarro; por los publicistas, D. Miguel Agustín Príncipe y D. Ramón de Campoamor; por los compositores, D. Emilio Arrieta y D. Francisco Asenjo Barbieri; por los actores, D. Julián Romea y D. Joaquín Arjona, y por los empresarios, D. Francisco Salas y D. Pedro Delgado. Esto es, cuanto entonces significaba algo en el mundo de la intelectualidad y aun nombres que todavía significan bastante.
Esta asamblea decidió abrir una suscripción para regalar a Ayala una corona de oro y entregarle también un álbum con poesías de todos los congregados. La suscripción produjo 25.433 reales, con lo que pudo encargarse la corona al artífice y esmaltador Jaime Fábregas, que hizo una verdadera joya. Y el álbum se nutrió de versos, si no buenos todos, por lo menos todos ponderativos, apologéticos, pindáricos. La entrega de ambos obsequios constituyó una manifestación pública, pues a los comisionados se unieron, en el acto de hacerla, otros muchos escritores y artistas y buen golpe de aficionados.
Ya había logrado Ayala su propósito de ser dramaturgo laureado. Y continuó dando obras a la escena, seguro de triunfar siempre. Así consiguió ser aplaudido y alabado con El agente de matrimonios, zarzuela que musicó Arrieta, y hasta con un juguete cómico: El nuevo Don Juan. Mas como había tomado en serio lo de la resurrección de Calderón, encarnado nuevamente en su oronda persona, quiso arreglar lo que en ese avatar le hubiese quedado flojo. Releyó, pues, El alcalde de Zalamea, y decidió refundirlo.
Se ha llamado traidores a los traductores —tradutori traditori –, y no sé qué cosa terrible habrá de llamarse a los arregladores, pues más que el delito espantoso de traición cometen. Esto en general. En particular, el arreglo que Ayala hizo de El alcalde de Zalamea es igual a todas las refundiciones que de las obras clásicas se hicieron el pasado siglo y aun en los comienzos del siglo presente. Ya se ha comprendido que eso no se puede hacer; que las obras clásicas deben representarse como sus autores las escribieron, o no representarlas, que es lo más sencillo. Pero entonces gustaban adaptaciones semejantes y se aplaudió y se elogió la sacrílega labor de Ayala.
Mantúvose la hipótesis atrevida de que Calderón había resucitado, y partiendo de ella, se agradeció al genio nuevamente encarnado que se molestase en corregir su obra magna para dejarla en forma definitiva a la admiración de las generaciones presentes y del porvenir.
No es broma. Un panegirista de don Adelardo ha escrito lo que sigue:
“Ayala, en esta comedia de Calderón, hizo lo que Leandra Moratín con las quintillas famosas de su padre don Nicolás describiendo la fiesta de toros: que escritas por el padre, han quedado en la Literatura como el hijo las corrigiera y enmendara.” ¡Ni más ni menos!
Es decir, que sin la ayuda de Adelardo López de Ayala, ese pobre Calderón en vano, hubiese creado el carácter de Pedro Crespo y construido la armazón pedestal de la altiva figura, pues se habría quedado yaciendo dentro de la tumba del olvido “por los siglos de los siglos, amén”.
Exactamente como estaba a punto de ocurrirle a Ayala respecto de la política. Su carrera en ese campo había quedado detenida. Las buenas esperanzas de hacerle ministro que la Unión Liberal le diera, se frustraban. Tras de cinco años de gobernar, cayó O’Donnell sin haber incorporado a Ayala al Gabinete.
En las Cortes de 1863., formadas por el Marques de Miraflores, de la misma situación unionista y pariente del Duque de Tetuán, figuró también Ayala como diputado, pero en una elección parcial por la ciudad de Badajoz, después de haber sido derrotada su candidatura en Castuera. Y durante el breve tiempo que duraron estas Cortes, sólo fué Ayala nombrado miembro de las comisiones parlamentarias de corrección de estilo y asociaciones benéficas, que equivalía, y equivale, y equivaldrá a no ser nombrado nada.
Vinieron luego las Cortes moderadas del 64, y Ayala ya no fué ni diputado siquiera. Y si al volver O’Donnell al poder el 65 nuevamente obtuvo Ayala el acta, no pasó de ahí. Era, pues, Ayala únicamente un diputado de la mayoría cuando su partido gobernaba, y cuando su partido estaba en la oposición, ni eso. Un diputado, en las veces que lo era, de los de “sí” y “no”, pues sólo votaba con el Gobierno, cumpliendo obligación primordial. Ya no intervenía en los debates. Alzar la voz durante la oposición le resultaba imposible, porque entonces no tenía asiento en los escaños. Y haberse opuesto al Gobierno de su partido fuera inútil. El moderado, del que defeccionó una vez, no volvería a admitirle entre sus fieles. En cuanto al progresista, lo representaba entonces Prim, al que Ayala siempre tuvo miedo. Ni el recurso de desertor le quedaba a Ayala por carecer de campo al que pasarse.
Sólo podía esperar, y esperaba desesperando, con desesperación que llegaría a arrojarle hasta extremos verdaderamente extremados. Mas esto merece capítulo y aun capítulos aparte, por lo que no hablaremos de ello en el capítulo presente. Terminaremos éste, pues, consignando que, triunfante ya como literato, no triunfaba Ayala en la política.
Y todavía haremos notar algo más. A Ayala, favorecido por la política para abrirse camino como literato, llegó la política incluso a perjudicarle en su carrera literaria. Bien que esto porque no era el maestro todo lo ventajista que a ser han llegado sus aprovechados discípulos, los simultaneadores de hoy. Examinemos el caso.
Fue que el último Gobierno unionista, para compensar a Ayala de no darle cabida en su seno, le nombró director del Conservatorio de Música, y Declamación. Pero Ayala era diputado entonces, y alguien señaló la incompatibilidad de tal cargo con la representación parlamentaria. Y Ayala, sin intentar defender su permanencia simultánea en ambos puestos, renunció a la dirección del Conservatorio y no volvió a sentarse en el escaño durante el resto de aquellas Cortes.
Ser así político, además de literato, dejó de resultarle beneficioso a nuestro biografiado. ¿Qué haría, pues?… Abandonar las políticas actuaciones y actuar sólo literariamente parecía lo lógico. Pero lo lógico era lo que Ayala hizo: abandonar la literatura y dedicarse a la política únicamente.
En efecto; nada le quedaba por ser en lo literario a quien, como dramaturgo, ocupaba la vacante de don Pedro Calderón de la Barca, y en lo político, al diputado de la mayoría, que ni el acta lograba cuando la oposición, le quedaban tantas cosas que ser…
A serlas todas iba a lanzarse Ayala con la furia del tigre que salta sobre la presa.
UN AGITADOR COMEDIDO
Las esperanzas que pudieron quedarle a Ayala de escalar los pináculos gubernamentales se desvanecieron completamente. O’Donnell fué arrojado de Palacio, primero, y después, bajó a la tumba. El partido que el Duque de Tetuán acaudillara no gobernaría nunca. Y si Ayala, desde las deshechas filas de la Unión Liberal, pretendiera pasarse a los reaccionarios, éstos no le habrían readmitido.
Pero Narváez murió también, y González Bravo, su sucesor, no inspiraba aquel espanto que contenía a los revoltosos. Se empezaba a conspirar contra Isabel II, juzgándose posible revolver el río, con ganancia segura para los pescadores. Y hemos explicado que nadie tenía tantos y tan ardientes deseos de una pesca de cargos públicos como nuestro biografiado.
Ayala se dedicó, pues, a conspirador. Pero afiliándose al grupo de los conspiradores sensatos. Esto es, de los que no querían arriesgarse a salir de la Monarquía, ni de la borbonería siquiera. De aquellos que se contentaban con pasar la corona a la Infanta Luisa Fernanda, y a su esposo, el Borbón-Orleans Duque de Montpensier, organizando una revolución familiar. La familia real seguiría reinando y continuaría gobernando la familia gobernante, sin más que los naturales ascensos en los miembros postergados de ambas familias. Este era el proyecto que cautivó a Ayala.
No hemos de decir nada sobre lo elegante de proyecto tal. Aunque sí defenderemos un poco a Isabel II, perfectamente defendible contra sus adversarios de la aludida banda. La Reina era un tanto absolutista y otro tanto la ladrona, y como mujer resultaba un perfecto pendón. Y atacarla por su manera de reinar y aun por su modo de vivir estaba bien que lo hiciesen quienes jamás le hubieran tolerado ninguna de ambas cosas. Pero ¡caramba!, que lo hiciesen políticos que el Gobierno y la Administración ocuparon con ella, acaudillados por un hombre que con ella ocupó el lecho… A esos les molestaba solamente que Isabel II tuviese otros ministros y otros favoritos. Iban nada más que a probar fortuna con Montpensier, y aun con Luisa Fernanda, si le daba por ahí.
Ayala formó con estos nobles y honestos caballeros, haciendo ascos no más que a Prim y a los republicanos. Con los republicanos todavía transigió algo, porque creía firmemente, y así lo declaró después, que no podrían aspirar a traer la República. Pero con Prim no quiso trato ninguno, mientras fué ello posible, adivinando que el general demócrata se impondría y que consideraría incompatibles la democracia y los Borbones. E hizo más que no querer tratos con el héroe de los Castillejos: procuró eliminarle de la acción revolucionaria.
Mas antes de hablar de esto queda algo y aun algas por decir. Montpensier había repartido su confianza entre Ayala y el general Dulce, y éste, guerrero mejor que intrigante,, dejó todos los manejos de la conspiración a su colega político. Así fué Ayala quien pactó con Serrano, el general bonito, que decía Isabel II cuando fué su amante, deshonrando el movimiento que en nombre de la honra iba a hacerse. Sin perjuicio de redactar después el célebre Manifiesto de Cádiz, que todo lo atribuye a la defensa del honor público y privado. La jefatura de la Revolución por Ayala la tuvo el Duque de la Torre.
De la habilidad, de la astucia, del arte con que conspiró Ayala hay que hacer elogios. Siendo el alma de los trabajos prerrevolucionarios; consiguió que no sintiese la, tierra los pasos que daba en esa dirección. Cierto que fué desterrado a Lisboa; pero en aquellos momentos se desterraba a todo el mundo. Y a Ayala se le permitió volver pronto a España, fijándole la residencia en Guadalcanal, y aun consintiéndole que pasase en seguida a Sevilla, donde estaba el Duque de Montpensier. Allí no visitó una sola vez a éste, bien que estuviese a diario en contacto con él.
Gertrudis Gómez de Avellaneda les servía de agente de enlace. Pues Ayala utilizaba una vez más de su doble profesión. Entonces escribió como nunca había escrito, publicando multitud de artículos y poesías, para encubrir con sus trabajos literarios sus políticos manejos. Y a casa de la poetisa llegaba todos los días en clase de colega. Ella, todas las noches, acudía a la tertulia de la Infanta Luisa Fernanda. De este modo iba conspirándose, entre floridos párrafos y musicales estrofas.
Además, Ayala, por si la política le salía una vez más torcida, preparó entonces mucha de esa labor teatral, que ya le resultaba siempre a derechas. En aquel tiempo planeó y escribió trozos de una obra sin título, con la que se proponía ridiculizar las formas del Yo más idólatras; una zarzuela en tres actos, que titulaba El cautivo, y cuyo protagonista sería Cervantes durante su africana esclavitud; un drama lírico, El último deseo, en el que avanzó mucho, y otro drama, El texto vivo, del que sólo hizo el argumento, que por cierto coincide con el de la novela Incesto, de Zamacois. Pero no terminó nunca ninguna de estas obras, pues la Revolución lo hizo ministro, y ya no se ocupó más de la literatura. Sólo mucho después había de acudir, y como cosa excepcional, al Teatro, con su comedia Consuelo.
Ocultando así la labor revolucionaria bajo el pretexto de sus trabajos de escritor, llegó Ayala a formar el frente único contra el trono de Isabel II. Ya no era posible prescindir de Prim, r` pues incluso con los republicanos se había puesto de acuerdo, encargándoles de la tarea de preparar las guarniciones de Ceuta y Melilla. Vallín, Peralta, Rancés, Sánchez Silva, Salvoechea, Cala y La Rosa estaban al fin en contacto con Ayala. Y todavía éste ni se comunicó con los’ progresistas de Madrid, ni habló con Merelo, que representaba a Prim en Sevilla. El mismo Montpensier .tuvo que advertir, alarmado, a su segundo del peligro que encerraba semejante apartamiento.
La Avellaneda llevó el recado. “Se sabe que, de no traerse a Prim, vendrá solo y por su cuenta.” Ayala, entonces, envió el barco en que había de hacer el viaje desde Londres hasta Gibraltar el refugiado en Inglaterra. Pero todavía quiso hacer que el movimiento se produjese antes de la llegada de Prim. Y, al efecto, se precipitó personalmente en la acción.
Con el otro barco, que salía para traer de Canarias a los generales desterrados Duque de la Torre, Caballero de Rodas, Serrano Bedoya y López Domínguez, partió el propio Ayala. No quiso encomendar a nadie el cuidado de recoger a Serrano y sus lugartenientes, temeroso de que cualquier falta de celo ocasionara siquiera un retraso. Tal era su impaciencia por tener quien se pusiese a la cabeza •del movimiento, dejando a Prim en un puesto secundario, desde donde no pudiera torcer el rumbo apetecido. Ese rumbo, que conducía a la continuación del régimen monárquico, con también una hija de Fernando VII en el trono y un Orleans consorte en clase de borbónico incremento.
Semejante mínimo cambio era todo lo que pretendía Ayala; para hacerlo, y que no se hiciera nada más, conspiró, y a una revolución que solamente eso trajera fué a la que se lanzara. Si luego las cosas vinieron de otro modo, trayendo, cuanto trajeron, no ocurrió por culpa de Ayala, en verdad, quien al actuar de agitador procedió con perfecta mesura.
Claro que, como entre lo que traían las cosas al venir desbordadas estaba una cartera, no resultaba posible resistir la tentación de tomarla a un aspirante a ministro con múltiples años de antigüedad. Y el más convencido de los montpensieristas admitió formar parte del Gobierno provisional, aun cuando ya no era de creer que al hacerse definitivo el Gobierno ocupase el trono Luisa Fernanda.
Pero antes de terminar con Ayala conspirador, queda un dato que añadir. Y lo añadiremos, pues revela su prudencia y apunta su probidad.
Tenía Ayala, mientras duró la conspiración, abiertas las cajas del Duque de Montpensier. Sin obligación ni posibilidad de dar cuenta de su empleo, manejaba fondos cuantiosísimos. Y vivía muy pobremente, en casas de huéspedes baratas, no permitiéndose lujos ningunos.
Así probaba a los espías del Gobierno que su vida era la de un escritor, sin otros ingresos que los de su trabajo. Y así hacía ver a los compañeros de conspiración que del dinero dado para hacerla nada distraía en provecho propio.
Conspirando fue, pues, Ayala prudente y probo, a la par. Un hombre de orden que el desorden fraguaba muy ordenadamente.
El argumento de “La Gloriosa”
Hemos visto en el capítulo anterior cómo Ayala partió a bordo del Buenaventura para recoger de Canarias a los generales desterrados, que quería colocar por delante de Prim al frente del movimiento. Y por sabido callamos que la revolución se apoyaría en la escuadra anclada en Cádiz, que se había comprometido a pronunciar su jefe Topete, montpensierista decidido también.
Ayala llegó a la Orotava el día 14 de septiembre de 1868. Allí era esperado en persona. Serrano conocía bien al que llevaba la conspiración y sabía que no había de dejar a nadie el cuidado de acudir a libertarle. Sin la libertad del ex favorito, otro que tal condición no tuviera se pondría a la cabeza de los rebeldes, con lo que el movimiento carecería del ritmo honorable que se deseaba. ¿ Cómo iba su organizador a prescindir?… Imposible del todo.
Así, cuando el Duque de la Torre, estando con sus compañeros, recibió el aviso de que un barco les esperaba para trasladarlos a Cádiz, dijo:
— Ha venido Ayala.
Con éste embarcaron Serrano y los demás generales. Y mientras hacía Cádiz navegaban convinieron todos en que era preciso dirigir un manifiesto al país llamándole a la rebelión. Como era lógico, Ayala fué el encargado de redactar el documento.
Cumplió el encargo maravillosamente. Su pluma tajante y florida, experta en el drama y en la zarzuela, hizo algo que había de conmover a la galería y que incluso podría admitir mica. Muchas veces se ha reproducido esa proclama; pero vamos a reproducirla una vez más. ¿Dónde tendrá mejor acomodo que en una biografía de su autor?… Pues otra cosa no hará hoy; más lo que es retratar al que la escribiera, bien: lo hace.“Por, sus frutos los conoceréis”, dijo San Mateo. Conózcase a Ayala, literato y político, por este su fruto, en que se magnificó político literariamente:
Españoles: “La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno de Madrid; segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla ésta”.
“¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento?
“Si hiciéramos un examen prolijo de nuestros agravios, más difícil sería justificar a los ojos del mundo y de la Historia la mansedumbre con que los hemos sufrido que la extrema resolución con que procuramos evitarlos”.
“Que cada uno repase su memoria y todos acudiréis a las armas.”
“Hollada la ley fundamental, convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad personal no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y el agio; tiranizada la enseñanza, muda la Prensa, y sólo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva Real orden encaminada a defraudar el Tesoro público, de títulos de Castilla vilmente prodigados, del alto precio, en fin, a que logran su venta la deshonra y el vicio. Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que se atreva a exclamar: así ha de ser siempre?
“No, no será. Ya basta de escándalos.
“Desde estas murallas siempre fieles a nuestra libertad e independencia; depuesto todo interés de partido, atentos sólo al bien general, os llamamos a todos para que seáis partícipes de la gloria de realizarlo.
“Nuestra heroica Marina, que siempre lea permanecido extraña a nuestras diferencias interiores, al lanzar la primera el grito de protesta, bien claramente demuestra que no es un partido el que se queja, sino que los clamores salen de las entrañas mismas de la patria”.
“No tratamos de deslindar los campos políticos. Nuestra empresa es más alta y más sencilla. Peleamos por la existencia y el decoro.
“Queremos que una legalidad común, por todos creada, tenga implícito y constante el respeto de todos. Queremos que el encargado de observar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable”.
“Queremos que las causas que influyan en las supremas’ resoluciones las podamos decir en alta voz delante de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas: queremos vivir la vida de la honra y de la libertad”.
“Queremos que un Gobierno provisional, que .represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política”.
“Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y el derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones ponemos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del mal ejemplo; con el pueblo todo, y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el Consejo de las naciones se haya decretado ni se decrete que España ha de vivir envilecida”.
“Rechazamos el nombre que nos dan nuestros enemigos: rebeldes son, cualquiera que sea el puesto en que se encuentren, los constantes violadores de todas las leyes, y fieles servidores de su patria los que, a despecho de todo linaje de inconvenientes, las devuelvan su respeto perdido”.
“Españoles: Acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre, y no olvidéis que en estas circunstancias en que las poblaciones van ejerciendo sucesivamente el gobierno de sí mismas, dejan escritas en la Historia todos sus instintos y cualidades con caracteres indelebles”.
“Sed, como siempre, valientes y generosos”. La única esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que desean veras entregados. Desesperémosles desde el primer momento, manifestando con nuestra conducta que siempre fuimos dignos de la -libertad que tan, inicuamente nos han arrebatado. Acudid a las armas, no con, el impulso del encono, siempre funesto; no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada.
“.¡ Viva España con honra !”
A los generales les pareció el manifiesto una obra maestra. Estaba en él cuanto ellos hubieran dicho si supiesen manejar la pluma como la espada. “Adelante”, ¡ marchen!” “Un, dos, tres…” Y además, se tocaba llamada, convocando a los liberales, por si querían acudir, y, juntamente, a las clases acomodadas, a los amantes del orden y a los ministros del altar, para que entre todos pidiesen a los partidarios de las libertades públicas y privadas que cometieran la tontería de incorporárseles, “bajo el amparo de la ley”, de una ley que ya se haría en forma que no permitiera ni respirar libremente. Hasta cuando se decía a los paisanos que empuñasen las armas, se les advertía que era como “medio de economizar la efusión de sangre”, y se les recomendaba que las tuviesen con la punta hacia abajo, que es como está colocado el atributo mellado parejo a la balanza desnivelada con que se simboliza por partida doblemente falsa la Justicia. Con la boca abierta de admiración debieron de escuchar todos su lectura.
Acaso el Duque de la Torre torciera el morro cuando oyó aquello de que se quería poder decir “en alta voz”, sin temor a ruborizar virtuosas señoras e inocentes señoritas, “las causas que influyan en las supremas resoluciones”, pues durante los felices tiempos en que actuara de amante de la Reina produjo alguna de las que dejaron de llamarse crisis de Gabinete para ser llamadas con más propiedad crisis de alcoba.
Esto va por mí, debió de pensar el general ex bonito. Pero recordando que líneas antes leyera Ayala que estaba “corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno”, desechó aquel inoportuno pensamiento. ¡Nada iba por nadie! ¿ Cómo había de aludir, en tal caso, a la podredumbre electoral quien sólo salía diputado cuando el Gobierno le apoyaba, y aun cambiando cada vez de distrito, porque ni sobornados ni amenazados querían volver a votarle los electores?… Todo lo que el comediógrafo escribió era cosa de comedia.
¡El argumento de una farsa! De la farsa que pretendían hacer sus organizadores con esa Revolución, que, si luego se calificó de “Gloriosa”, fuélo por las modificaciones introducidas en el primitivo plan. Y en clase de argumento de farsa podía admitirse lo que Ayala escribió.
Firmó, pues, el Duque de la Torre con los generales adjuntos. Y firmó Topete, quien posteriormente se vio que siempre firmaba como en barbecho. Y firmó también el caudillo demócrata, que ya preparaba su adaptacióncita.
El manifiesto se publicó en Cádiz, fechado el 19 de septiembre de 1868, con las firmas siguientes, en el orden que se dan: Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano, Bedoya, Ramón Nouvilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de Radas, Juan Topete.
Refundidor refundido
Hemos dicho que Prim preparaba una adaptación de la obra de Ayala y mejor pudimos decir que tenía hecho ya el tal arreglito. En refundir la Revolución de Septiembre se ocupaba el héroe de los Castillejos, al tiempo mismo que el refundidor de El alcalde de Zalamea escribía su magistral manifiesto. Y era que Prim debió de pensar que, si Ayala arreglaba a Calderón, no tendría derecho a quejarse de que adaptasen lo que salía de su pluma.
Las previsiones de Ayala habían fallado. Antes que Serrano y los demás generales desterrados en Canarias llegó a Cádiz el refugiado en Inglaterra. Y llegó en compañía de Sagasta, Ruiz Zorrilla y Paul Angulo, por si que llegara solo hubiera sido poco.
Prim, apenas llegado, sin pararse a tomar referencias ni a confirmar opiniones, abordó bravamente la fragata Zaragoza, barco insignia de la escuadra, que formaban con este navío los restantes, Tetuán, Villa de Madrid, Lealtad, Ferrol, Vulcano, Isabel II, Evetana, Santa Lucía, Concordia, Ligera, Santa María y Tornado. Y presentándose a Topete, a quien no conocía y del que no estaba seguro que fuera a pronunciarse, le instó para que hiciese tal y para que lo hiciera sin retrasar un instante más la sublevación de las tripulaciones, a la que seguirían las del ejército y del pueblo.
Topete puso bastantes reparos. Hizo constar que no quería servir a ningún partido político, avanzado y que lucharía únicamente por el restablecimiento de una verdadera Monarquía constitucional. Y añadió aún que el movimiento habría de hacerse para colocar a la Infanta Luisa. Fernanda en el trono y que tendría el mando de la revolución, como jefe absoluto, el Duque de la. Torre, quedándole todos los demás generales subordinados. Así, y nada más que así, pronunciaría él las fuerzas de su mando.
Prim no se desalentó por semejante acogida. Descontado tenía el que pudiera ser peor, ya que se había entregado plenamente, al subir a la Zaragoza sin garantías ningunas. Por de pronto se encontraba siendo el único general presente. Y pudo, pues, decir que en la revuelta militar ocuparía el puesto que le correspondira, sin disputar a nadie el mando. Bien que insistiendo en que había de hacerse el movimiento al punto. Para ello alegaba que las autoridades de Cádiz y Sevilla podían enterarse de lo proyectado y hacerlo fracasar. Por esto, aseguró, esperar a los generales desterrados en Canarias era peligrosísimo.
Respecto a las otras cuestiones que planteaba Topete, las soslayó diciendo que, por consideración a la propia hermana de Isabel II, no debía hacerse la revolución en su nombre, reservando el proclamar la Monarquía constitucional y el elegir la persona que hubiese de ocupar el trono a las Cortes Constituyentes que se convocarían.
El bueno de Topete creyó entender, de lo que Prim decía, tenerle sujeto a sus planes. E impaciente por la tardanza del barco en que Ayala partió, temiendo que éste hubiese sido detenido en Canarias, entregó a Prim, con carácter interino, el mando del movimiento. Formó la escuadra en orden de combate frente al puerto, y convocó en la Zaragoza a los jefes de barco Malcampo, Barcáiztegui, Arias, Guerra, Uriarte, Montojo, Pardo, Pilón, Vial, Pastor y Landero y Oreiro para que Prim los arengase. Prim lo hizo en la forma que le convenía. Se vitoreó a la Libertad y con veintiún cañonazos de la fragata almirante fué anunciado el destronamiento de Isabel II.
Esto ocurría el 18 de septiembre. Al día siguiente desembarcó Prim con Topete en Cádiz, y sin que el almirante entendiese lo que ello significaba, el general sublevó al pueblo en nombre de la Soberanía Nacional. Los derechos al trono de la esposa de Montpensier quedaban desconocidos.
A quella misma tarde llegó al puerto gaditano el Buenaventura con Ayala y los generales que éste fué a buscar para que las cosas salieran a su gusto. Prim y el Duque de la Torre conferenciaron, entregando el primero el mando al segundo, aunque con la condición de que se sostuviera lo realizado. En realidad, Serrano no podía hacer más que eso, y eso hizo, reconociendo que su substituto procedió como él hubiera procedido.
Ayala acudió a Topete, haciéndole ver que aquello no era lo que se había proyectado. Y aunque Topete se apresuró a manifestar ante Prim y Serrano sus compromisos con el Duque de Montpensier, no obtuvo otra respuesta que la ambigua de que lo primero era vencer y después ocupar las posiciones que se conquistasen. El plan de Ayala de que la revolución se hiciese en nombre de la Infanta Luisa Fernanda estaba fracasado.
¿Podría luego ponerse a ésta en el trono? Nadie había dicho aún que no. Si acaso Paul Angulo, que deseaba solamente la República… Pero a los republicanos nos les hacía entonces caso ni Ayala. Con todo, malo era ya para los deseos de éste no haber comenzado como él quería y sí como quería Prim. La puerta se había abierto para dar entrada a los deseos del caudillo demócrata, enemigo de los Borbones.
Sin embargo, aunque Topete y Prim, es decir, Prim solo, pues Topete, el pobre, no hacía sino dejarse llevar, habían dirigido aquella mañana una alocución al pueblo de Cádiz, se convino en que lo que se publicaría sería el manifiesto escrito por Ayala.
Prim lo leyó, y consideró, indudablemente, que se prestaba a todas las interpretaciones que se le quisieran dar. Por lo que puso su firma, dispuesto a seguir arreglándolo a golpes de espada.
En seguida, para no continuar bajo el mando de Serrano, partió a Cataluña, donde sin subordinarse a nadie extendería la revuelta. Y Ayala, pegado a los talones del Duque de la Torre, se encaminó hacia Sevilla para llevar la revolución hasta Madrid.
Esperaba aún influir sobre el jefe nominal para que triunfase su proyecto primitivo. No se daba cuenta que el alma de la Revolución era Prim y por ello quien la dirigía verdaderamente. Todavía pensaba en comediógrafo, atento al argumento que trazó.
No quería recordar que hubo un alguacil alguacilado, aun cuando sus conocimientos literarios debieron hacérselo presente. Cegado por sus ansias políticas, no veía que se encontraba en situación análoga: que era un refundidor refundido.
En el Puente de Alcolea
El último Gobierno de Isabel II, al saber la sublevación de Cádiz y enterarse de su rápido propagamiento por todo el sur de Andalucía, envió un cuerpo de ejército para reducir a los alzados en armas.
Serrano, con todas las fuerzas que pudo desplazar, salió al camino de los encargados de combatirle. Los contingentes de la Reina y los de la revolución encontráronse en Córdoba, junto al puente de Alcolea. Y en la batalla que ha pasado a la Historia con el nombre del puente sobre que se libró, Ayala tuvo un importantísimo papel. El más importante acaso de todos los desempeñados en el arriesgado trance.
La musa popular, más entusiasta siempre que verídica, cantó luego:
| En el puente de Alcolea ganó la batalla Prim, y por eso le aclamaron en las calles de Madrid. |
En las calles de Madrid aclamarían a Prim por cualquier otra cosa -muchas había realizado el bravo caudillo liberal, dignas todas de aclamación—; pero por lo del puente de Alcolea si a alguien debió aclamarse fué a López de Ayala.
De Prim ya sabemos que no estuvo en Alcolea, pues referido queda cómo días antes partió de Cádiz para llevar el levantamiento a Cataluña. Y en cambio, Ayala en Alcolea estuvo, y allí trabajó más, y aun más se expuso, que todos los luchadores de ambos bandos. Pese a no ser aquel hombre civil y pacífico ciudadano ninguno de los guerreros que habían de dirimir la contienda.
Frente a frente los ejércitos obligados a combatir, Serrano, que no estaba muy seguro del éxito de la batalla o que deseaba evitar efusión de sangre, trató de ahorrar la lucha, proponiendo que las fuerzas enviadas para derrotarle se le sumaran. Con este propósito envió un parlamentario a Novaliches, el comandante Fernández Vallín, quién por conducir proclamas o por lo que fuese, pues el caso no llegó a .dilucidarse quedó muerto entre las filas de los’ isabelinos apenas se introdujo entre ellas.
El trágico fin del infortunado comandante parecia hacer imposible todo nuevo intento de avenencia. ¿Quién se atrevería a pasar con iguales proposiciones subversivas a un campo donde los sublevados eran destrozados en cuanto llegaban?… Pero Ayala tuvo un arranque de máxima generosidad.
Sonó para él esa hora en que las mujeres más recatadas se entregan y los hombres más prudentes se exponen. Y quien siempre pensara sólo en lograr, quien por recoger sólo se afanase siempre, ofreció, dió.
Ayala aconsejaba al general Serrano que intentase aún evitar la lucha fratricida. Le instaba para que dirigiese una carta al Marqués de Novaliches con la propuesta en forma. Y como se le objetase que nadie se brindaría a llevar tal caita, dijo sencillamente:
—Me brindo yo.
Serrano entonces accedió a la propuesta de Ayala, y le encargó que redactase él mismo ese documento que con tanto valor estaba presto a llevar a su destino.
En escribir no podía flaquear Ayala. De un tirón trazó la carta, donde las frases relumbradoras se sucedían continuadas, sin que ninguna palabra refulgente —”patriotismo”, “Humanidad”, “honor”— faltase. Nada hubo que tachar en el borrador, del que si se sacó copia fué sólo para que quedase duplicado de la misiva. Serrano pudo firmar en el acto y devolver el papel al que había de ser su portador.
Rápidamente se dispuso la partida del parlamentario. Varios pañuelos blancos unidos formaron la consiguiente bandera. Y Ayala cabalgó, tremolándola al viento.
Estampa heroica. Al jinete de levita y chistera un corneta le acompaña y dos lanceros danle escoltar militarmente vestidos. En el frente, líneas de soldados marcan las posiciones enemigas. Y hacia allá una galopada loca. ¡ Mensajero de paz que a la guerra desafía!
Hubo críticos que rebajaron la hazaña, objetando que Ayala no corrió riesgo ninguno. Y es cierto que Novaliches era incapaz de fusilar a un político de nombre y literato de fama; pero hasta llegar al general había que cruzar entre tropas que sabían poco de autores y no sabían nada de diputados. Conviene repetir que horas antes había sido muerto el anterior parlamentario por esas tropas mismas. Y ha de consignarse que Ayala estuvo a punto de morir igualmente, porque los centinelas avanzados del campamento isabelino, que tenían orden de no admitir contacto alguno con los revolucionarios, le hicieron fuego al acercarse. Ayala corrió riesgo de muerte, sí, salvándose por circunstancia puramente casual.
A las detonaciones de los centinelas acudió Mazarredo, el militar literato, y reconociendo al emisario, que vestía de paisano, ‘por su tipo inconfundible, mandó que los disparos cesasen. Ya sí estaba Ayala en franquía; más no sin haber dejado de estar en la situación de mayor peligro a que un hombre puede llegar voluntariamente.
Llevado por Mazarredo a presencia de Novaliches, éste le recibió con todos los respetos posibles, y le ofreció, la cortesía extremando, alojamiento junto a sí. Y todavía logró más Ayala del mundano general: qué el jefe del ejército de la legalidad, el mismo que había ordenado rechazar todo contacto con las tropas sublevarlas, accediese a recibir la carta del caudillo de éstas. Una vez más el poseedor de personalidad doble hacía su juego, empleando una y otra juntas.
Y aun no dió el parlamentario su misión por cumplida. Sobre entregar el documento, que portaba tras de haberlo escrito, puso su palabra al servicio de lo que había puesto su pluma. No temió que se le reprochase el excederse en sus atribuciones de mensajero, ni menos que por la fuerza se le obligase a callar. Sabía que pisaba terreno firme, y sobre él asentóse con vigor.
Habló así largamente a Novaliches, añadiendo a 10 que la carta firmada por Serrano decía, respecto a la obligación de evitar una lucha entre hermanos y de permitir que se cumpliese la voluntad nacional, razones de gran peso. Enumeró las fuerzas comprometidas con los sublevados, los barcos unidos a su levantamiento Y las ciudades que se pronunciaban por esa causa. Y supo con su elocuencia tribunicia vestir la amenaza de persuasión, insistiendo en hacer notar los fines elevados y puros perseguidos por los revolucionarios.
Si los ejércitos de la Reina y de la revolución llegaron a pelear, si se dió la sangrienta batalla de Alcolea, no fué ciertamente porque Ayala dejase de hacer cuanto cabía en lo posible para evitarla.
Su voz, empero, no logró añadir convencimiento a lo que escribiera. La carta que había redactado, pese a las glosas verbales que añadió, fué contestada con una negativa rotunda. Y Ayala, tras de su esfuerzo inútil, tras de su heroísmo estéril, regresó al campo de los sublevados. Iba a comunicar que la lucha era inevitable.
En su respuesta, Novaliches mostraba profundo dolor por tener que pelear contra tan Ilustre caudillo como el Duque de la Torre y lamentaba que hubiesen de cruzarse las bayonetas entre soldados que la misma bandera amparaba; pero advertía que él había de cumplir con su deber, defendiendo el régimen constituido, y sólo admitía que pudiese evitarse la guerra reconociendo los contrarios la legalidad existente.
A Serrano, en tales condiciones, no le quedaba sino combatir. La revolución, triunfante hasta aquel momento, no podía darse por vencidas.
Así lo consideraban cuantos, con el jefe, recibieron la respuesta traída por A yala. Y todos se prepararon para emprender la lucha.
El combate se empeñó. Caballero de Rodas tomó el puente de Alcolea, y se mantuvo firme, cerrando el paso a los isabelinos. Rechazado Lacy en un ataque de flanco por Serrano mismo, pronto fué el puente único lugar de lucha. Hacia él corrían las fuerzas del Gobierno al grito de “¡Viva la Reina!” La batalla de Alcolea estaba librándose.
Los esfuerzos de los isabelinos no pudieron forzar el paso, donde se amontonaban los cadáveres. El propio Novaliches, puesto al frente de la vanguardia, brega con valor y aviva el combate, hasta que, herido gravemente en la boca, se ve en la necesidad de ceder el mando al general Paredes. Y éste, a las ocho de la no-che, considerando ya imposible pasar, hizo que cesase el fuego.
Mientras duró la batalla no se alejó Ayala de la línea del combate que inútilmente quiso evitar. No peleó, pues su acción en la lucha hubiese sido poco o nada eficaz. Ni disparar un fusil sabía, y, acaso, no supiera tenerlo en las manos. Sin embargo, colocado entre los que la muerte afrontaban, afrontando la muerte permaneció. Había que hacer el gesto y en ello estaba Ayala, siempre.
Si algo le preocupó, fué lo que en él era preocupación constante: su nombre, su fama. Alarcón, como cronista bélico —especialidad periodística que poseía desde la guerra de Africa-, estaba junto a nuestro figurón cuando las balas silbaban en torno de ambos más espesas. Y cuenta que Ayala le dijo entonces:
—Nos matan, Pedro Antonio. Estas balas son de Madrid, y, claro, vienen todas sobre nosotros. Como somos los únicos a quienes en Madrid se conoce…
Consideraba no ya a las guarniciones andaluzas, oficialidad procedente de la Corte incluida, sino también a los generales pronunciados, aunque los hubiese laureados en la guerra y populares en el Gobierno, poca cosa junto a su grandeza duplicada. Y temía que las balas madrileñas le buscasen a él —lo de que buscaran también al cronista ilustre era sólo galantería— en tributo de admiración, mortífera, pero admiración al cabo.
Terminada la batalla, aun realizó Ayala una labor importantísima a nombre del ejército de Serrano y en favor de las fuerzas que mandaba. Paredes también.
Fuertes las tropas isabelinas —que si bien rechazadas, no habían sido vencidas ni disueltas— en el Carpio, Ayala pidió gestionar otra vez una inteligencia entre ambos bandos beligerantes que evitase una nueva batalla. Y con la anuencia del Duque de la Torre pasó de nuevo al terreno enemigo para pedir el abrazo del ejército entero, que, anulando la división producida, lo fundiese en uno solo, con un ideal único y dedicado a un exclusivo fin.
Volvió Ayala a cabalgar de uno a otro campo. Repetía el papel de mensajero de paz, que, si no. había salvado la obra, diera un éxito personal al actor. Pero ya la sangre había corrido, fertilizando los rencores. Era en la noche, además; en la noche propicia al ataque traicionero y fácil a la equivocación funesta. No obstante, Ayala .marchó a hacerse aplaudir nuevamente.
Como antes, entonces evitó la desgracia. Y entonces, más feliz que antes, halló el triunfo completo. Al fin su gestión tuvo el éxito total. La obra también se imponía.
Con su verbosidad, Ayala venció, los escrúpu1os del general Paredes: y de los compañeros de éste, generales Sandoval, Vega y Echevarría. Y no sólo la paz se hizo, sino que se llegó al acuerdo de que las tropas gubernamentales se incorporasen a las revolucionadas para marchar juntas sobre Madrid. Evitó Ayala, pues, que continuase la sangrienta lucha, logrando, además, que el ejército enviado para combatir la revolución se adhiriese a ella.
De este modo Ayala completó la victoria, que -Serrano y sus soldados no habían hecho más que iniciar. Y en la que Prim no tuvo arte ni parte, diga lo que quiera el entusiasmo del pueblo, no siempre justo.
Juzgando justicieramente, si en Alcolea hubo un héroe, fué nuestro biografiado. Como no es lo que de Ayala escribimos una apología completa, tenemos autoridad para decir esto. En Alcolea el figurón llegó a figura, no significando tal que se desinflase, sino que se cuajaba.
Encarnó el papel. Y así como los histriones que aciertan a humanizarse en una interpretación, mereció el aplauso. Puede otorgársele sin regateos.
Empleando la frase estereotipada para estas cosas,, ha de consignarse que Adelardo López de Ayala en el puente de Alcolea se superó a sí mismo.
¡Ministro por fin!
Triunfalmente la Revolución en toda España, se formó un Gobierno provisional, bajo la presidencia de Serrano, siendo ministros: de Estado, Lorenzana; de Gracia y Justicia, Romero Ortiz; de Guerra, Prim; de Marina, Topete; de Hacienda, Figuerola; de Gobernación, Sagasta; de Fomento, Ruiz Zorrilla, y Ayala, de Ultramar.
¡Ya era ministro Ayala! Desde hacía ocho años venía esperando la cartera, que se le alejaba más y más. Pero, al cabo, se había puesto a su alcance, y Ayala la atrapó.
¿Tuvo para ello que claudicar en sus propósitos?… No en sus propósitos de ser ministro, claro está. Nos referimos a los propósitos de elevar al trono a la Infanta Luisa Fernanda y, por ende, al Duque de Montpensier. Y la contestación de la pregunta ha dé ser un rotundo sí.
Cierto que el Gobierno provisional se establecía convocando a unas Cortes Constituyentes que decretarían los Poderes por que había, de regirse la nación y la persona que había de ocupar el trono, suponiendo que se votase el régimen monárquico. Pero no era menos cierta, que Prim estaba en el Ministerio, y con la cartera de Guerra, que ponía en sus manos las fuerzas militares, factor decisivo para las de terminaciones que pudieran tomarse en aquellos momentos.
Ayala no podía seguir creyendo, como cuando se agrupó al Estado Mayor del Duque de la. Torre y fué hasta afrontar las balas en Alcolea, que triunfaría su plan. Ya no había sino el plan de Prim, asomando, en todo caso, otros planes, de los que, si antes pudo no hacerse aprecio, en la actualidad eran de considerar y aun de temer. Pero Ayala quería ser ministro, y fué ministro, plegándose a lo que Prim imponía y dispuesto a combatir lo que querían los republicanos.
Y conseguido así el obtener una cartera, ¿qué, tal la desempeñó?… En honor a la verdad, sin favor ni injusticia para Ayala, decimos que como, la hubiese desempeñado cualquiera. Fué un ministro del montón, y no del montón de los ministros de aquel Ministerio, sino del montón de todos los Ministerios habidos y por haber en España. En España sólo casualmente puede salir un ministro bueno.
Pues aquí hubo, hay y habrá costumbre de formar los Gobiernos con los hombres que las situaciones traen, repartiendo entre ellos las carteras al buen tuntún. Ayala había organizado el levantamiento, tomó parte activa en él por mar y tierra, con su navegación a Canarias y su expedición a Andalucía, luego merecía ser ministro. Y si le tocó serlo de Ultramar, aun cuando, posiblemente, no sabía por dónde se iba a nuestras colonias de entonces, y, acaso, creyera que Cuba y las Filipinas estaban próximas, ya que de una y otras islas oyó decir que hacía mucho calor…
Para juzgar la labor de Ayala como ministro de Ultramar, dentro de la totalidad de la labor suya y de sus antecesores y sucesores, queda el hecho de que las colonias se perdieron. Y para formar juicio del trabajo en particular de Ayala, limitado a esta su etapa primera de gobernante ultramarino, existe la Memoria que, como sus demás compañeros, presentó a las Cortes Constituyentes como justificación de las medidas adoptadas y las reformas realizadas durante el interinato. Pero, claro está, que el juicio que se forme leyendo tal Memoria habría de ser equivocado por completo, ya que Ayala diría en ella sólo lo que le conviniese, callándose todo lo demás.
De todos modos, hemos leído de cabo a rabo la Memoria en cuestión. ¡Lo juramos ante el Altísimo! Puestos a documentarnos, no reparamos en sacrificio alguno. Y hasta se lo impondríamos a nuestros lectores, reproduciendo aquí el documento entero, si albergásemos siquiera la duda de que pudiera servir para algo su conocimiento. Pero, por dolorosa experiencia; sa1 remos que conocerlo no sirve para nada.
En substancia viene a decirse allí que se tenía el deseo firme de conceder muchas cosas a los coloniales; pero que esto no podía hacerse mientras hubiese entre ellos rebeldes alzados en armas. ¡Como si los rebeldes no se hubieran alzado en armas porque se les negaban esas cosas precisamente! Por lo demás, daba cuenta de que se había enviado como gobernador político de Cuba al general Dulce.., con tropas de refresco. Y también de algunos cambios en el personal de las Audiencias y de las Tesorerías, con gente de refresco asimismo. Pero, ¡ ah!, se daba en 1a Memoria una noticia importante.
Que el Ministro, “mirando con especial solicitud a la benemérita clase de curas párrocos,”, les había otorgado ciertas ventajas. Si con esto no se arregló el problema de Filipinas, habrá de pensarse que era porque no tenía arreglo.
Algo más hay, sin embargo, que puede darnos a conocer al Ayala en funciones de ministro. Es Conrado Solsona, su panegirista, quien va a hablar. Escuchemos lo que dice, pues aun diciéndole uno que a elogiarle se dedica…
“No gustaba Ayala del quehacer burocrático y del expedienteo; era gobernante y definidor, y el oficio casi manual del escritor gane lucrando y del covachuelista le hubiera sido intolerable. Por no firmar, delegó la firma; por no escribir, dictaba a su taquígrafo; para no hablar, se rodeó de subordinados avisadísimos.”
Y todavía añade “el hombre bueno”, que, como en la anécdota de Camprodón, resulta “hombre malo”:
“No era puntual en las contestaciones a las cartas que recibía, porque decía que esta costumbre aumentaba la correspondencia de un modo extraordinario.”
¿No vemos con esto retratado a nuestro eterno ministro?… Un político llega a ocupar ministerio, cuya especialidad desconoce en absoluto; va dejando que todo quede en la situación que estaba, pues las cuestiones graves ya se resolverán cuando mejoren; delega la firma, dicta precipitadamente lo que debiera escribir con reposo, confía en los subalternos más o menos avisados, y, por fin, deja de contestar a las cartas para que así dejen de escribirle. Es, como dice ese bueno de Solsona, “gobernante y definidor”. Y que Ultramar se hunda, como se hundiría Hacienda o Instrucción pública, si tales carteras se le hubiesen dado.
Pero, ¡ ah!, se ocupó y hasta se preocupó Ayala, al llegar a ministro, de otra cosa. Llenó el ministerio de Ultramar de literatos y poetas, clase de gente que en cuestiones coloniales siempre fué utilísima. Para ello organizó la sección política de su ministerio, colocando al frente de ella a Sanjurjo, periodista influyente, y al lado de este Hernán Cortés del artículo de fondo, a Núñez de Arce, a Avilés, a Luceño, a Antonio Hurtado, a Castro y Serrano,- a todos los que podían, si no volver a conquistar América, por lo menos bombear al ministro.
Por lo demás, siempre “gobernante y definidor”, no llevó ningún proyecto de Ley las Cortes ni casi habló en ellas. Se limitó la labor parlamentaria de Ayala a la lectura de la Memoria de que hemos hecho referencia y a contestar a una interpelación de cierto diputado, que pedía la supresión del ministerio de Ultramar. El ministro de Ultramar claro es que se opuso a esa supresión que le dejaría sin ser ministro.
Llegó, pues, Ayala al Ministerio tras larga espera; para alcanzar la cartera, finalmente, cedió en sus proyectos de revolucionario; fué ministro de Ultramar, como lo podía haber sido de Marina o de Fomento; se preocupó de dar destinos a sus camaradas, agradecido y previsor, y sus únicas palabras en las Cortes tendieron a conservarse en el cargo.
¡Ejemplo de ministros españoles! Ejemplo, desde luego, que no puede decirse que sea ejemplar, Pero del que, desgraciadamente, ha de decirse que es ejemplo.
Como Ayala, han sido ministros tantos en nuestro país… Y los que lo serán aún, pues la racha continúa. Al presentar este arquetipo de la ilimitada sería sólo cabe pedir a los hados una cosa: ¡Que la serie se quiebre alguna vez y de una vez!
Tropiezo y caída
“Un tropezón cualquiera da en la vida”, reza la alta filosofía del tango argentino. Y Ayala, aun cuando sabía buscarse llanos caminos para avanzar en su vivir, dió un tropezón. Verdad que ¡menudo fué el pedrusco colocado en la ruta que seguía!
Era Ayala ministro de un Gobierno provisional, que acudía ante Cortes Constituyentes para que éstas votasen el régimen a seguir y la persona que ocupara el Poder ejecutivo a implantar. Y Ayala se había revolucionado para que continuasen el sistema monárquico y aun la dinastía borbónica, ciñendo la corona a las sienes de la esposa del Duque de Montpensier.
Pudo Ayala engañarse en los primeros momentos de la Revolución y aun hacerse el engañado por algún tiempo después. Pero ya llegaba el instante en que ningún montpensierista podía ser tan tonto que siguiese en el engaño, ni tan pillo que seguir en el engaño fingiera. Frente aquellas Cortes, que tantas cosas por aquel modesto revolucionario no esperadas estaban realizando,
Ayala ignoraba qué partido tomar.
No bastaba, al cabo, permanecer silencioso. Había sonado en el Parlamento la palabra “República”, que a un monárquico, a un dinástico, a un montpensierista tenía que llenar de horror. Pero, además, para que por la abolición del trono se abogase se dijeron antes tales injurias de los Borbones… Estábase en el artículo 33 de la Constitución; aquel artículo que expresaba: “la forma de Gobierno de la nación española es la Monarquía”.
Acabaron de hablar republicanos exaltados como Paul y Angulo, Serraclara y Gil Berges. Estaban hablando ya republicanos sensatos como Castelar y Pi y Margall. Con esto el peligro de una protesta revolucionaria, si se proclamaba la Monarquía, iba desvaneciéndose. Pero aun cuando se proclamase una monarquía, ella tendría que ser muy liberal, muy avanzada, absolutamente democrática. Y todo por aquellos republicanos a los que el organizador del movimiento a favor del cuñado de Isabel II dió tan poca importancia que incluso los dejó intervenir para que se distrajesen… Pues, no y no. Ayala se opondría, pasase lo que pasase.
La discusión avanzaba hacia una tranquila, cuando, de pronto, desde el extremo del banco azul, el ministro de Ultramar dijo: “Pido la palabra.” Y sin cambiar sílaba, ni gesto, ni mirada siquiera con el Duque de la Torre, con el general Prim y con los demás compañeros del Gobierno, Ayala se puso en pie y comenzó a hablar.
¿Qué decía aquel hombre?… Al principio se le escuchó con estupor. Estaba definiendo lo que la Revolución había sido; pero olvidaba los hechos para recordar sólo las intenciones, y aun las intenciones únicamente suyas y de sus amigos: las intenciones de los montpensieristas. Y así no era cierto, sino falso, falsísimo lo que decía.
Según Ayala en aquel discurso, la Revolución no la había hecho nadie más que él y los que con él la organizaron. Si acaso trabajaron algo algunos caudillos republicanos y luego se incorporó Prim con su gente. Y desde luego el pueblo, la masa, el país; es decir, los españoles todos tu hicieron nada.
La consecuencia que Ayala pretendía sacar de su tesis era que la Revolución la debieran cobrar quienes la hicieron. Pero esto, partiendo de la falsa premisa que la hicieron los partidarios de Montpensier, quienes apenas si la iniciaron.
¿No se adelantó Prim a Ayala y a los gnerales desterrados en Canarias?… ¿No había, además, dominado el inteligentísimo militar al inocentón marino?… ¿No convenció después el caudillo demócrata al ex favorito despechado?… Y, finalmente, ya dado el golpe como Prim quería y no como pretendió Ayala, todo lo que al pronunciamiento de Cádiz siguió : el alzarse los avanzados en Cataluña y en el resto de España; el extenderse la idea ampliamente liberal hasta en las Cortes mismas, y el surgir poderoso un sentimiento republicano con el que había que pactar, cuando menos. Conservar la dinastía borbónica, contraria siempre a los principios democráticos, liberales y avanzados, era imposible. Tan imposible como pagar la puesta a Montpensier, que había perdido en el juego.
Y Ayala pedía eso. Pidiéndolo, a mayor abundamiento del absurdo, con argumentación ofensiva, injuriante. Ayala negaba que el país existiese. ¡El elemento popular no intervino en la Revolución! Decía Ayala textualmente:
“Yo vi, señores, resueltos a sacrificarlo todo en aras de su patria a grandes de España, a grandes propietarios, a grandes comerciantes, a grandes industriales, a escritores, a médicos, a abogados… Pero ¿y las masas?, preguntaba yo”.
Y callaba que la respuesta la tuvo viendo a las masas alzarse por toda España, en cuanto a la calle se lanzaron, no todos esos grandes, que se habían quedado en sus casas como el propio Montpensier, sino Prim y los marineros de la escuadra gaditana y los soldados de las guarniciones, andaluzas.
Hacía más que callar esto. Pues, en el curso de su peroración llegó a decir que si el pueblo se batió en las barricadas de Barcelona y Madrid, no fué por amor a la libertad, sino por afición al desorden. El pueblo, al sentir de Ayala, se abstuvo en los preparativos de la Revolución, lanzándose frenético cuando la Revolución estallaba. Y en eso veía el opinante la falta de todos los elementos en que puede fundarse un Gobierno popular:
“Precisamente de esa indiferencia y de este delirio deduzco yo la falta de templanza, la falta de justicia, la falta de moderación…”
No dedujo el orador más faltas, porque los diputados republicanos, demócratas y simplemente liberales no le dejaban seguir hablando con sus gritos furiosos. Y hasta los diputados conservadores, incluso los diputados monárquicos, en absoluto, le gritaban que se callase, viendo que de seguir ni la Monarquía podría votarse siquiera.
Terminó, por fin, el ministro de Ultramar y hubo un silencio de muerte en el salón de sesiones. Nadie sabría qué podría decirse que contrarrestase los efectos de lo oído. Y tuvo que ser Topete, el que diera su fuerza para la Revolución por el Duque de Montpensier, quien hablara.
Para desautorizar a Ayala, claro es, en evitación de mayores males que el fracaso de la candidatura montpensierista.
El ministro de Marina habló diciendo que tenía que rectificar algunos errores de su amigo y compañero el señor Ayala; que muchos republicanos de la ciudad de Cádiz se le habían ofrecido para hacer la Revolución, y que, además, ésta estuvo aplazada algún tiempo porque el propio Duque de la Torre deseó que se aguardase a Prim para que se uniesen al movimiento progresistas y demócratas.
El presidente del Gobierno también habló, y quiso hacer como que defendía a su colega en el Ministerio; pero acabó por manifestar que si creyera que las palabras de éste habían ofendido al pueblo español, defendería al país agraviado en nombre de la mayoría, de las minorías y de los ministros.
El diputado republicano Figueras habló después y afirmó que tras lo dicho por los señores Topete y Serrano, no sería noble, ni generoso, ni humano añadir una sola palabra.
Todo el auditorio, diputados, público y aun ujieres comprendió lo que significaba aquello. Y Ayala mismo lo tuvo que comprender, por lo que salió del salón y del Congreso, despidió el coche galoneado que le aguardaba a la puerta, y a pie y solo se marchó a su casa. Al día siguiente, 21 de mayo de 1869, la Gaceta publicó un decreto admitiendo la dimisión que presentaba D. Adelardo López de Ayala del cargo de ministro de Ultramar, fundándose en motivos de salud.
Y sí que estaba Ayala malo. Estaba destrozado, aplastado, suprimido. Pues lo que decía la Gaceta no era nada junto a lo que decían los demás periódicos. Si según el diario oficial había dejado de ser ministro, según otros diarios lo dejó de ser todo. Para muestra, léase este trozo escogido de La Igualdad:
“¡Habló Ayala! El antiguo redactor de El Padre Cobos, el compañero y protegido de Nocedal, el maestro al cemballo de los músicos y aspirantes a primas donas del Conservatorio, el regisseur de la troupe de histriones políticos de pacotilla, ha hecho su debout en la sesión de anoche con un trueno gordo, que aturulló al Ministerio, desconcertó a la mayoría y descubrió al público lo que debe esperar de los que, siendo reaccionarios de corazón y de temperamento, se fingieron por un momento revolucionarios y liberales tan sólo para satisfacer sus resentimientos y sus ambiciones personales.
“Se habían empeñado los muñidores de oficio,. los poetas ramplones, los alabarderos políticos y los traficantes ultramarinos en hacer de Ayala un hombre de Estado, un gran orador, un profundo político”.
“—Ese muchacho es una esperanza de la patria; no le cabe el talento en la cabeza.
“Así decían sus amigos, y, con efecto, por no tener cabeza suficiente su talento se ha disipado por completo”.
“Tal fué el efecto mágico de su elocuente palabra. A fin de llamar la atención y conmover al auditorio dijo mil despropósitos, faltó a la verdad y, por último, descubrió el juego unionista con tanta torpeza, que hizo asomar el rubor, acaso por primera vez, a los rostros de sus correligionarios. Estos, asustados, se apresuraron a desautorizarle.”
Y como el periódico citado, que era de oposición, los mismos ministeriales trataban a Ayala. El Imparcial, órgano oficioso del Gobierno, decía:
“Momentos horribles, momentos de verdadera angustia pasamos ayer en la tribuna al presenciar el espectáculo que habían provocado las imprudentes palabras del señor Ayala.
” También La Época, que representaba la opinión conservadora, tuvo que decir: “El señor Ayala, ministro de Ultramar, ha incurrido en las iras de los partidos revolucionarios y hasta sus más íntimos amigos hubieron de abandonarle, como se vió anoche en las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno y por el ministro de Marina.” Nadie osó defender, ni siquiera compadecer, al que, más que caerse, lo que había hecho era ser tirado.
En vano Ayala había llenado de nombres de escritores la nómina del ministerio de Ultramar para tener cantores que, inspirados por la musa de la alimentación, loasen sus hazañas. Todas esas plumas compradas permanecieron quietas, juzgando sin duda que ya hacían bastante en favor de quien las subvencionara callando tan estrepitoso fracaso.
Era así Ayala un muerto, tan muerto, enterrado y aun putrefacto, que ni las plañideras de oficio se decidían a llorar.
A fuerza de arrastrarse
Momentos terribles debió de pasar Ayala al verse clavado en tierra por efecto de tan tremenda caída. Pero fueron sólo momentos, pues pronto de la semi-sepultura en que yacía hecho una masa se arrancó. Y si no pudo alzarse del suelo aún, por el suelo fué arrastrándose.
Avanzaría nuevamente en política, aunque tuviera que tomar otro camino. Aquello le ocurrió por seguir fiel al Duque de Montpensier. Considerándolo, debió de reírse sarcásticamente Ayala en los mismos dolores del porrazo. Haberse caído él por semejante cosa… Se acabó su montpensierismo, como se había acabado su isabelismo, tras de agotar los diversos matices que fué adoptando mientras a Isabel II sirvió. Si fuera del Gobierno había quedado, pondríase por lo menos, al lado del Gobierno.
Y lo hizo inmediatamente. El Duque de la Torre, cuarenta y ocho horas después de la catastrófica sesión, al dar cuenta de la renuncia (?) del ministro de Ultramar, tuvo en el Parlamento las consiguientes frases laudatorias para el hombre que tanto hizo por la causa revolucionaria. Recordó Serrano el viaje a Orotava de Ayala a bordo del Buenaventura; aludió a los conceptos expresados por su autor en el manifiesto de Cádiz, y significó los peligros que había corrido el parlamentario de Alcolea. Presentó, finalmente, la dimisión de Ayala como un homenaje de respeto a la Asamblea, para acabar diciendo que esperaba poder contar siempre con la amistad y aun con el concurso dé bien al Gobierno que perteneció.
Podía Ayala haber guardado silencio, excusándose de dar las gracias por el elogio después del sacrificio. Y acaso debía, si en su monttensierismo fué sincero, recordar a Serrano que del destierro lo trajo en nombre de Montpensier. Pero lo que hizo fué decir que seguía unido al Ministerio del general y Duque, dispuesto a servirle como cuando desempeñaba en él una cartera.
Esto lo dijo con tanto fervor que hasta se excedió diciéndolo. Para presentarse tan revolucionario como el que más, aun cuando protestara contra los excesivos avances de la Revolución, quiso manifestar que no retrocedería. No; no se iría con los que ya empezaban a pensar con una restauración. “Cualesquiera que sean los azares del porvenir, yo no cometeré nunca la indignidad de buscar un refugio entre los escombros de lo caído.” Tal frase pronunció en el calor del entusiasmo por lo que las Constituyente votaran.
No podía entonces suponerse que, si no Isabel II, su hijo el Príncipe Alfonso llegaría a reinar. Claro está que, de haber podido suponerlo, se hubiera guardado bien de lanzar tal frase. Pues “entre los escombros de lo caído” iba a buscar más que refugio, siendo ministro con Alfonso XII.
Pero a su debido tiempo hablaremos de las indignidades futuras de Ayala. Quedémonos ahora en la indignidad presente: en la que el ex ministro y ex montpensierista estaba cometiendo. Que era duplicada, ya que dejaba de defender la causa por que abogó, y hasta de defenderse él mismo, agraviado personalmente al abogar por aquella causa. Abandonando para siempre la candidatura de Montpensier, ofrecía incondicional apoyo al Gobierno que le arrojó de su lado.
Como diputado de las Constituyentes, ayudó desde entonces con su voto al general Serrano. Votó la Constitución, con el Regente que al país se daba, y votó a Amadeo de Saboya para Rey, hasta dejándose designar miembro de la Comisión que fué a Italia a ofrecer la corona. Más hubiera votado si más se le hubiera pedido que votase. Estaba dispuesto a, con una absoluta, completa y definitiva sumisión, hacer méritos para lograr cualquier cosa.
Y el Duque de la Torre hubiera querido dársela. Le estaba agradecido porque no le hubiese puesto en mal lugar recordándole ciertas cosas de la época prerrevolucionaria… Pero en política no podía ser aún. Dentro de las Cortes mismas que contra Ayala se habían alzado como un solo hombre, resultaba imposible. Por fortuna, el político fracasado tenía otra significación.
De nuevo sirvió a Ayala su doble personalidad. Aunque llevase varios años sin cultivar la literatura, podía recordarse que literato fué. El dramaturgo antes aplaudido era posible que cobrase el premio de los aplausos. E influyó el Gobierno, que siempre tuvo, tiene y tendrá la Academia bajo su dominio, para que Ayala fuese elegido académico. Era una compensación. ¿Justa? ¡ Oh, desde luego que justa, justísima!
Para ser ministro, Ayala se había hecho revolucionario. Y por no saber acompasarse al ritmo de la Revolución tuvo que dejar de ser ministro. Pero ya rectificaba su error, y al Gobierno revolucionario servía. Se arrastraba vencido. Y pues que a la Academia se llega, por lo general, a fuerza de arrastrarse…
Claro que ni la equivocación la tuvo en literatura esta vez, ni sus servicios retractadores los prestaba con la pluma. Más todavía; ya ni siquiera hablaba, con lo que la oratoria no le hacía limpiar, fijar, dar esplendor al lenguaje. No había vuelto a tomar la palabra en el Parlamento más que para decir “sí” y “no” cuando que votase se le pedía. Sin embargo, académico podía ser, aunque sólo fuese porque no podía ser otra cosa.
Y académico fué. ¡Inmortal! Se le eligió en la vacante de un político, D. Antonio Alcalá Galiano, para que no se dudase de que políticos eran el fracaso y las rastrerías que a la docta casa le llevaban. Pero Ayala quiso hacer creer que sus triunfos dramáticos eran los que le otorgaban la inmortalidad. Para ello, como de él se había dicho que reencarnaba a Calderón, con la gloria de Calderón hubo de cubrirse.
Ayala hizo su entrada en la Academia el 25 de marzo de 1870, y su discurso versó sobre el teatro de Calderón de la Barca, del que habló con el entusiasmo de la obra propia. Fué muy aplaudido por los asistentes y bastante elogiado par los periodistas amigos. No obstante, la animosidad que despertó en muchos periódicos el ex ministro de Ultramar con aquel discurso tremendo duraba aún y hubo sus críticas.
Pero odian atribuirse los regateos de mérito al autor dramático como influidos por la política. Aun cuando, precisamente, el influjo de la política era lo que encumbraba al retirado autor.
Con todo, en el camino de los puestos y honores estaba Ayala otra vez. Por él iría adelante dé nuevo, hasta donde había estado y aun más allá. Y, efectivamente, con su táctica, última llegó a coger la cartera de ministro por vez segunda.
Bajo el cetro de Amadeo
Otros montpensieristas, menos acomodaticios, hicieron asesinar a Prim para vengar el que ocupase el trono de España Amadeo de Saboya en vez del esposo de la Infanta Luisa Fernanda. Y con ello, si no remediaron lo irremediable, que era el haber dejado sin corona al Duque de Montpensier, consiguieron que volvieso a ser ministro el más significado de sus partidarios. El entusiasta montpensierista Adelardo López de Ayala supo aprovechar la ocasión mira formar parte del Consejo de ministros de Amadeo I
Fué así. El Duque de la Torre había llamado a sus amigos para exponerles las circunstancias criticas por que atravesaba el país con la muerte del caudillo demócrata. Aquel partido que trajo al nuevo Rey, habiendo quedado sin jefe, estaba en malas condiciones para gobernar. ¿Se ayudaba a los demócratas, o no?… Esta era la pregunta que se hacía Serrano y les hacía a sus amigos. Y Ayala contestó por todos.
Pues Ayala asistía a la reunión. Ya había dejado de ser amigo de Montpensier, pasando a ser amigo del Duque de la Torre. Y, además, estaba dispuesto a hacerse amigo de don Amadeo. Eso fué lo que vino a decir.
Porque dijo textualmente: “Nosotros hemos introducido la agitación en este país, y no responderemos a la obligación que hemos contraído sino asegurando el orden o dejando nuestros cadáveres en las calles.” Y asegurar el orden, para tan antiguos y acreditados monárquicos, era sostener el trono, ocupáselo quien lo ocupase, a fin de que no pudiera llegar esa cosa terrible y horrible que se llama República.
Convinieron, pues, Serrano y sus amigos en unirse a los demócratas bajo el cetro de Amadeo. Y el Duque de la Torre decidió que Ayala obtuviese una cartera en el Gobierno de concentración a formar. Esto era justo, ya que Ayala dió la fórmula de la unión, ¡ y la dió tan pátriótica!…
Pero además era útil. Lo era para la situación que se creaba, demostrando lo amplio de la concentración gubernamental con la entrada en el Ministerio hasta de un montpensierista. Y de que lo era para Ayala no hay que decir…
Ofreció, así, , Serrano una cartera a Ayala en el primer Gobierno de Amadeo, y Ayala la aceptó con sumo gusto y fina voluntad. La cartera era la de Ultramar, naturalmente, puesto que ya vimos podía considerarse al ex ministro del ramo como un técnico en los ultramarinos asuntos. Por ello, Ayala, al volver al ministerio de Ultramar, siguió cumpliendo sus métodos, incluso .aumentados.
Dió por fracasada la política de transigencia de sus antecesores e hizo frente con toda energía a los cubanos rebeldes. Confirió Facultades extraordinarias, al nuevo, capitán general de Cuba, Conde de Balmasedá para que, al substituir a Caballero de Rodas, militar liberal y transigente, procediera despótico y feroz. De perderse la isla, se perdería honrosamente.
¡La honra sobre todo! Indignado habló Ayala en el Congreso para negar que fuese a hacerse, que hubiese pensado en hacerse siquiera, algo que habría sido la salvación de muchos españoles hasta el año 1898 y de muchísimos cubanos hasta la consumación de los siglos. Pero vale la pena de referir en extenso el caso.
Fué que el diputado por Guernica, Sr. Vildósola, previa la venia del presidente de la Cámara y del ministro de Ultramar, pues aun no estaban constituidas las Cortes amadeístas, por tratarse “de un caso extraordinario que afectaba hondamente al crédito del país y a la dignidad del Gobierno”, preguntó si era cierto que se hubiese ofrecido a los Estados Unidos la venta de las Antillas, según, había dicho un periódico de Nueva York, con referencia a cierta nota, que se suponía enviada al Gobierno de Wáshington por el ministro norteamericano de España.
Y Ayala se alzó como un león para rugir todo lo que sigue, pues el discurso merece copiarse íntegro:
“Yo hubiera querido, señores diputados, que la indicación que ha hecho el periódico a que se ha referido el Sr. Vildósola no hubiera necesitado para su señoría el mentís del ministro de Ultramar; yo hubiera querido que la hubiese desmentido previamente su conciencia de ciudadano español”.
Pero puesto que el Sr. Vildósola ha creído que debía traer la pregunta a este sitio, yo doy las gracias a su señoría. Pero siento, repito, que no haya empezado su señoría por desmentirla; porque para acudir a la defensa de la dignidad de España todos los ciudadanos españoles son ministros de Ultramar.
“Pero ya que así no haya sido, su señoría ha hecho un verdadero servicio al Gobierno trayendo aquí esa calumnia; pues, aunque me repugna ocuparme de ella, aprovecho esta ocasión para que quede para siempre sepultada en este sitio”.
“Cúmpleme, ante todo, defender al representante de los Estados Unidos en España. Yo niego terminantemente que semejante noticia tenga este origen. Y después, ya que ha cundido la calumnia, ya que ha llegado a este sitio, para que dondequiera que se levante puedan perseguirla estas palabras, yo anuncio aquí solemnemente, en nombre del Gobierno y en nombre de la nación española, que lo mismo Cuba que Puerto Rico, que Filipinas, que todas aquellas tierras donde ondee la bandera de España, para el que quiera comprarlas no tienen más- que un precio: la sangre que hay que derramar para vencer en campo abierto al ejército, a la marina, a los voluntarios, lo mismo insulares que peninsulares, que han tomado las armas resueltos a perderlo todo menos la honra.”
Como toda rectificación ministerial, ésta de Ayala negaba noticia cierta. El proyecto a que se refiriera la Prensa neoyorquina existió. Prim había pensado deshacernos por venta de la isla de Cuba; del asunto habló con el ministro de los Estados Unidos, y hasta llegó a fijarse el precio en cien millones de reales. Pero muerto Prim, el nuevo ministro de Ultramar no quería sino que las colonias siguiesen existiendo para seguir él ministrándolas.
Y del modo que en su rugiente rectificación señalara: dispuesto a que se perdiese todo menos España su honra y él su cartera. Para evitar estas dos catástrofes correría la sangre del ejército, de la marina y de los voluntarios, “tanto insulares como peninsulares”, y, además, la de los cubanos, tan exigentes y abusivos, que no se satisfacían con que sus reclamaciones autonómicas se contestasen a estocadas y balazos. Así encauzó Ayala su gestión ministerial, declarándolo paladinamente reiteradas veces.
En el Congreso, contestando a sendas interpelaciones de los diputados Trelles y Labra, y en el Senado, respondiendo a una incitación del señor Méndez Vigo, dijo Ayala una y otra y otra vez que Cuba sería gobernada con mano de hierro hasta que los cubanos dejasen de reclamar o de vivir.
Muy largos son los tres discursos pronunciados por Ayala y por eso no juzgo posible transcribirlos. Sobre que sería inútil hacerlo, pues cuanto contienen de enjundioso dicho quedó en la furibunda réplica a Vildósola. Antes que ceder de modo alguno, el pleito colonial se resolvería anegándolo en sangre propia y ajena.
Y como lo decía, Ayala lo mandaba hacer. Siguiendo sus instrucciones, el intendente Alba oprimía y el general Balmaseda mataba. A eso llamaban los sostenedores del ministro de Ultramar ejercer
“una política levantada y justiciera, digna de las gloriosas tradiciones de España, que así afirma y consolida la estrechaunión de la Metrópoli con sus provincias ultramarinas, como aleja para siempre todo propósito o tendencia a su separación de la madre patria”. Pues Ayala, justo es decirlo, tenía quienes le sostuvieran con las palabras citadas precisamente.
Ayala, por sus declaraciones y los actos con que los delegados del ministerio de Ultramar las hacían buenas, en Cuba llegó a ser el ídolo de los elementos españolistas de la isla desdichada. Y señalado esto, ya se marca qué clase de ministro resultaba Ayala, pues bien sabido está la especie de gentes que tales elementos, los verdaderos autores de la pérdida de Cuba, eran por nuestro mal.
Pero no se trata tanto ahora de significar lo airado de la gestión de Ayala en esta su etapa ministerial del reinado de Amadeo, como de otra cosa indiscutiblemente peor. El transcurso de los años ha podido borrar las equivocaciones de una ministerial gestión; pero no borra ni borrará la inconsecuencia de una conducta política. Y aun cuando Ayala hubiese sido un excelente ministro de Amadeo, habría que reprocharle el que ministro con ese Rey hubiera sido, mientras Montpensier quedaba, defraudado y a los montpensieristas se perseguía.
Con esto Ayala acabaría de deshonrarse políticamente si no fuese porque todavía le quedaba por hacer algo más bajo en su vida política, que ya sabemos, y aun cuando no lo supiésemos podríamos suponerlo, hizo después.
Porque Ayala estuvo bajo el cetro de Am, dispuesto a ponerse bajo el cetro de cualquiera que a continuación lo empuñara.
Intermedio trágico
Sin embargo, Amadeo se sostenía en el trono. Y por más que el Ministerio de Conciliación se vino abajo, Ayala no se separó todavía del Monarca con que Prim substituyera a su candidato para Rey. Aun había de redactar un manifiesto donde se hablara de la necesidad de “velar por el prestigio de la dinastía de la ilustre casa de Saboya. De lo que se separó, claro está, es del Gobierno.
Y suponemos que con harto dolor de su corazón. Pero Serrano dimitía la presidencia del Consejo, llevándose a sus ministros, y no iba a quedarse quien, si en el Ministerio entró, fué a propuesta del Duque de la Torre. Sobre que no es de creer que Ruiz Zorrilla admitiese en su Gobierno radical a Ayala. Una de las cosas que se proponía ese Gobierno era cambiar completamente la política que en Ultramar venía realizándose. Por uno y otro motivo quedó fuera del Gobierno Ayala. Poniéndose en seguida frente a él, por el motivo eterno que llevaba a Ayala a combatir los Gobiernos de que no formaba parte. A que cayese aquél contribuiría.
Tal hizo en cuanto pudo. Ruiz Zorrilla suspendió, al encargarse del Poder, las sesiones de las Cámaras por dos meses. Y al reanudarlas, su Ministerio sucumbió.
El Gobierno presentaba candidato para la presidencia del Congreso a Rivero. Y los diputados eligieron a Sagasta, votando en su mayoría por derrotar al candidato gubernamental. Así votó Ayala, e indudablemente votó sólo por eso.
Ayala no tenía amistad ninguna con Sagasta, debiendo tener incluso enemistad si se considera que éste estuvo en la Revolución al lado de Prim. Y si no como antiguo montpensierista, como moderno serranista, nada le iba en el pleito que dividía el partido progresista entre las fracciones de partidarios de Ruiz Zorrilla y de Sagasta. Votando, pues, a Sagasta contra el candidato del jefe del Gobierno no hacía otra cosa que procurar que el Gobierno cayese. Sucedido esto, formóse un Ministerio bajo la presidencia del brigadier Malcampo, quien trató inútilmente de unir la dividida mayoría. Y no logrado tal empeño, la Corona encargó del Gobierno a Sagasta, dándole el decreto de disolución de las Cortes. En las elecciones que Sagasta convocó y amañó, Ayala fué elegido diputado, esta vez por Fregenal.
El Ministerio sagastino no podía durar, y por saber esto, acaso, Ayala no lo combatió. Pues por agradecimiento a que Sagasta le hubiese dado un acta, desde luego que no sería. La especialidad de Ayala visto queda que consistía en atacar a los Gobiernos que le encasillaban. Pero, en fin, el caso fué que el, diputado por Fregenal no asistió siquiera a las sesiones del Congreso.
Estaba enfermo, además, la dolencia que padecía de tiempo atrás y que había de llevarlo a la tumba se recrudeció en aquellos días. Para atender a su curación se ausentó Ayala de la Corte, buscando el clima benigno de Guadalcanal. Y ocupado de su dolor físico, sintió sin duda menos el dolor moral que había de producirle el que volviese Serrano al Poder y no le confiase una cartera. Pues Sagasta cayó entonces, y el Duque de la Torre formó un Ministerio sin contar con Ayala.
Pero se acercaba el verano, trayendo mejoría al enfermo del aparato respiratorio. Y el general Serrano dejaba de gobernar por la negativa del Rey a suspender las garantías constitucionales. Las esperanzas que Ayala pudiese concebir de ser ministro en una crisis parcial se desvanecían. Desvaneciéndose, además, la certeza de seguir siendo diputado. Otra vez estaba en el Poder Ruiz Zorrilla, con el decreto de disolución empuñado ferozmente. Que los votantes contra Rivero no iban a obtener acta era seguro.
Repuesto Ayala de salud y colmado de indignación se arrojó a la pelea. Tenía que decir que aquel Gobierno resultaba imposible, ¡y lo dijo! Se formaba entonces el partido constitucionalista, con la unión de las gentes de Sagasta y Serrano. Un manifiesto se daría al país, siendo encargado de redactarlo Ayala.
Este escrito es el aludido en el párrafo primero del capítulo presente. Y para nuestra obra sólo tiene de interesante la frase que allí se reprodujo. Hacer saber que Ayala todavía consideraba ilustre la dinastía saboyana y juzgaba un deber velar por su prestigio. De lo demás, no estando haciendo la crónica de la política de entonces, sino la biografía de don Adelardo… Diremos sólo que el manifiesto clamaba contra las reformas que el Gobierno de Ruiz Zorrilla anunciaba, suponiéndolas atentatorias al espíritu, si no a la letra, de la Constitución. Añadiendo únicamente, por todo comentario, lo divertido que debía resultar ver entrando en el partido constitucionalista a los que salieron del Poder ¡porque Amadeo no quiso suspender las garantías constitucionales! Si no se murió nadie de risa debió de ser porque todos estaban muriéndose de otras cosas.
Como era de esperar, Ayala no logró ocupar un escaño en las Cortes de 1872 y 73. El Gobierno de Ruiz Zorrilla no lo encasilló, y cuando no lo encasillaba un Gobierno; Ayala no salía diputado. Y respecto a esta exclusión del encasillado, hemos de rectificar una especie anteriormente insinuada. Acaso tal no ocurrió porque Ayala hubiera votado contra Rivero, sino debido a que no se encontraba ya distrito de Extremadura que darle. Agotados con las sucesivas representaciones de Ayala éstos, fuera excesivo, para región que no tuvo la culpa de que viniese al mundo, conferirle acta en ella. Si semejante consideración movió a Ruiz Zorrilla, de alabar es.
Y prosigamos. No formó parte Ayala de las Cortes referidas, y no pudo, por tanto, oponerse con su palabra a los avanzados proyectos que se discutieron en ellas. Sin embargo, uno de esos proyectos era tan liberal, tan democrático, tan noblemente humano, que Ayala no se resistió a la necesidad de combatirlo. Aludimos al de abolición de la esclavitud.
La esclavitud en tierra española estaba ya un tanto menguada; pero subsistía. Y el ministro de Ultramar, Sr. Mosquera, propuso que dejase en absoluto de existir. Según la ley que quería hacer votar, bajo la bandera española no quedaría un solo esclavo.
Los esclavistas se asustaron terriblemente.
¡Aquello era un horror! Ya habían aguantado que se declarase libre a los nacidos en territorio español, desde cinco años antes, y que se manutuviera a los mayores de sesenta años. Los niños y viejos después de todo no sirven para nada. También sufrieron pacientemente el que no pudiesen nacer esclavos en adelante, ni ser traídos de África. Esto pertenecía a lo porvenir que deja la esperanza de que se realice o no. Y hasta se encogieron de hombros al ver que se liberaban eslavos propiedad del Estado. Allá el Gobierno haciendo con lo suyo lo que quiera. Pero más de eso, ¡no hay corazón que lo resista! Entre paréntesis hemos de advertir que los esclavistas creían tener corazón.
Para evitar que les estallase las víscera cardiaca, con el sentimiento efervescente que había de producirles ver convertidos en hombres, en ciudadanos, los que eran sus bestias, sus cosas formaron una liga que de nacional atreviéronse a calificar. Y a fin de que, fuese encendido verbo de sus anhelos ardientes, buscando a Ayala, pues que, como poeta que era, por la Liga Nacional sabría entonar el himno del esclavizamiento.
Ayala aceptó el encargo sumamente complacido. No nos explicamos que dejara de cumplimentarlo en verso. Las octavas reales, que tan admirablemente sabia construir, estaban indicadísimas para el caso. Sin embargo, se decidió por la prosa. Pero ¡qué. prosa tan elevada, tan sublime, tan excelsa!
El alegato de Ayala para convencer a la nación de que libertar los esclavos constituiría una enormidad, encierra frases, conceptos y párrafos magnificentes. Todo, él es un monumento, junto al cual, desde las pirámides egipcias a los rascacielos neoyorquinos, cuanto ha producido el hombre, sobre la tierra resulta diminuto. Lo malo es que a su grandeza corresponde su extensión, y que, por esto último, reproducirlo íntegro ocuparía unas treinta páginas.
En clase de muestra sin valor consignaré que empieza diciendo: “Un nuevo infortunio, a cuyo solo anuncio se han convertido en desgracias secundaria las que no ha mucho tiempo parecían insufribles, pone en aventura el interés supremo de la patria.” Leído lo cual, ya podéis suponeros adónde habrá de llegarse partiendo de ahí.
Avala llegó a decir que, libertando a los esclavos, se desalentaría a quienes defendían nuestra permanencia en tierras donde ésta hacía posible la esclavitud. Y que la ley que a los negros hiciera libre, con lesión de los intereses de sus propietarios, demostraría que no merecíamos poseer colonias. Así terminaba, tras de asegurar que el proyecto del Gobierno no conduciría más que a “poner en manos de los rebeldes los recursos morales y políticos que necesitan para robarnos el prestigio, la confianza, la unidad, el pan y la pólvora”… Así terminaba rotundamente: “Mayor desgracia aún que perder las Antillas será para España mostrarse digna de haberlas perdido.” Como existe la publicación de este documento, el lapso de tiempo que Ayala permaneció, desde que fué ministro con Amadeo hasta decidirse a trabajar por la entronización de otro Soberano en cuyo Consejo introducirse, lleno de ansias grotescas y de temores ridículos, no puede llamarse intermedio cómico.
Ante la protesta de la Liga Nacional, el proyecto de Mosquera quedó sin aprobarse. Los esclavos permanecieron sometidos al látigo del negrero lo que tardó la República en venir a libertarlos. Para ellos, por lo menos, fué trágico el intermedio.
Y también lo fué para España. Rasgos de tragedia tiene para una nación que, quien pasaba por un político de altura, por un literato glorioso, pensase como Ayala al redactar su proclama esclavista. Porque esto no ocurría en tiempos bárbaros, sino el 10 de enero de 1873, cuya es la data del atroz documento.
Hacia los citados escombros
En esto Amadeo de Saboya llegó a convencerse de que regir España sin vocación de cómitre es labor dolorosísima. Y abdicó como un hombre honrado, marchándose como un turista aburrido. Las Cortes, reunidas en Asamblea Nacional, proclamaron la República por doscientos cincuenta y ocho votos contra treinta y dos.
Pero si hubiesen podido votar quienes carecían de representación parlamentaria, las papeletas contrarias al implantamiento del régimen republicano habrían sido treinta y tres. Pues que Ayala se pronuncia opuesto a la República, puede darse por seguro, considerando que cualquier régimen le sería tolerable mejor que régimen tal.
Porque para Ayala todas las formas de gobierno eran buenas, a condición de poder entrar -él en la comunidad gobernante; mas con la República esta condición no se había de dar. Y no a causa de que él tuviera escrúpulo ninguno en hacerse republicano, que comunista se hubiera hecho de haberse inventado entonces la fórmula de los Soviets y juzgar posible ser nombrado comisario del pueblo. ¡A causa de que los republicanos de entonces, menos transigentes que los de ahora, no le admitirían como correligionario!
Tuvo Ayala, pues, que meterse en lo privado de su hogar. Y allí debió de pasar horas angustiosas. La República cambiaba de ministros y hasta de presidente todos los días.
¡Qué fácil, en ella, volver al banco azul y aun para sentarse a la cabecera! Cuando así se sucedían las crisis parciales totales y totalísimas, a Ayala se le debía de hacer la boca agua. Más que agua: espuma. Pues espumajeando debía decirse: “¿Por qué, señor, pronunciaría yo aquel discurso contra el puebla soberano?”… Efectivamente… Aquel discurso fatal le costó salir de un Ministerio y le costaba, no poder entrar en otros, ¡en tantos otros! Había para desesperarse.
Y Ayala se desesperó. Se desesperó hasta el punto de no escribir siquiera. Contra su costumbre cuando las cosas le iban mal en política, ni pudo buscar consuelo con la literatura. Del período republicano no se conserva una sola línea de Ayala, ni trazando siquiera el plan de alguno de esos dramas que luego no escribía.
Estaba muerto. Más que muerto, pues pronto sabremos que estaba putrefacto. Aunque el título de este capítulo ya os lo habrá hecho oler. Eso sí, lectores.
El golpe de Estado del general Pavía, si no acabó con la República, la puso en trance de ser ya asequible para Ayala. Bajo la presidencia del general Serrano se formó un Gobierno al que nuestro biografiado hubiera podido pertenecer. El Duque de la Torre no era Figueras, ni Pi y Margall, ni Salmerón, ni Castelar, y hubiese acogido amoroso a su por duplicado ex ministro. Acaso le ofreció otra vez una cartera. Pero Ayala no podía entrar en el Gobierno. Estaba ya conspirando a favor del Príncipe Alfonso.
Se encaminaba a los “escombros de lo caído”, en busca de más que “un refugio”. El mismo, cuando aseguró que no la cometería, calificó tal conducta de “indignidad“. Y nosotros no vamos a ser menos duros en la calificación que el propio interesado.
Cometió, indudablemente, una indignidad Ayala contribuyendo al entronizamiento del hijo de Isabel II. Pero, no obstante… Los anteriores biógrafos del indigno confeso, y desde luego convicto, se han vuelto en este punto locos tratando de defenderle. Y no logran su piadoso propósito, porque para ello emplean razones de altura. Descendiendo, en cambio, podría encontrarse, si no excusa, explicación.
Dejemos aparte la apetencia del Poder que Ayala siempre tuvo. Ese afán de gobernar, constante en su carrera política, y exacerbado, desde que la República lo hizo imposible, por el rencor que los republicanos le guardaban. Y aun sin ello, que con ello no podríamos transigir, nos. explicamos la última y definitiva caída de Ayala.
Desde que triunfó en el comienzo de su vida, Ayala había entrado en lo que por antonomasia se llama la Sociedad. Era un hombre de moda, bien visto en los salones y favorito de las damas, que las leyes de la elegancia tenía que cumplir. Y el buen tono siguió hasta al hacerse revolucionario, pues conspiró con la hermana de la Reina y el esposo de la Infanta Luisa Fernanda, que era Príncipe francés e hijo de Soberano. Siempre así estuvo entre los aristócratas, encantado de alternar con ellos.
Y ocurrió que la aristocracia española, reacia a acudir a las gradas del trono de Amadeo, se pronunció furiosa contra la República. A Ayala lo desdeñaban los republicanos; pero aunque le hubiesen considerado, ¿podría irse con ellos?… Unirse a aquellos plebeyotes, a aquella gentuza, fuera separarse de los hombres escogidos. Y las mujeres selectas, sus amigas y admiradoras, hubiesen abominado de él. Esto, menos todavía que no ser ministro ni diputado siquiera, resultaría irresistible para el mundano señor.
Ahora bien; el gran mundo se inclinaba reverente ante el Príncipe Alfonso, y quien del gran mundo no quisiera separarse tenía que seguir la misma inclinación. Cierto que el citado Príncipe era hijo de Isabel II; pero los hijos no heredan las faltas de los padres, y bastante es que hereden sus dolencias. El futuro Alfonso XII ya sufría la tuberculosis que ser engendrado por el teniente coronel Puig Moltó le ocasionara, resultando excesivo culparle de que su madre hubiese tenido otros amantes además. Así, aun cuando Ayala hubiera creído que Isabel II no merecía reinar por su incontinencia sexual, podría creer que merecía el trono aquel producto de esta incontinencia. Con esto, quien redactó el manifiesto de Cádiz se puso a conspirar en favor del Puigmnoltejo.
Verdad que el hijo de la mujer tan cruelmente injuriada en el documento referido demostró una benevolencia grande admitiendo la amistad del autor de esas crueles injurias; pero esto podrá ser un mérito de Alfonso XII, mas no un demérito de Ayala, que es lo que nos interesa a nosotros.
Con lo dicho, dicho queda todo lo que para hacer entender la razón de la sinrazón por nuestro biografiado cometida ha de decirse. Y decir otras cosas es querer que sienten plaza de tontos los que leen o escuchan, y esto sólo se consigue si a los lectores o auditores les conviene. Por ejemplo, como ocurrió cuando Ayala hubo de explicar su conducta en las Cortes de la Restauración y desde el banco azul… Pero ya llegaremos a eso en el próximo capítulo.
El capítulo presente se dedica a la marcha de Ayala hacia los escombros donde aseguró que no se refugiaría. Ya se ha visto lo que en tal camino le puso y sólo hay que añadir que, por él iba triunfalmente.
Le acompañaban sus buenas amistades: los aristócratas de la sangre y del dinero y los políticos conservadores. Y que arribaría a la tierra; de promisión era no sólo indudable, sino inminente también. La República había, fracasado; la interinidad del trono vacío no podía sostenerse, y el hijo de su madre había de reinar.
Sin embargo, la restauración de la Monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII y la propia restauración dentro del Ministerio pillaron a Ayala de sorpresa. Puede decirse que, cuando marchaba hacia eso, en eso cayó, en eso fué arrojado, cumpliéndose de forma lo que por fondo merecía. El encumbramiento, aun cuando fuese tal, debía ser porrazo, y porrazo fue, pues que de golpe llegó.
Revolcándose en la indignidad
Cánovas del Castillo, jefe del partido restaurador, no deseaba traer al Príncipe Alfonso más que por la vía pacífica. La consigna que daba era esperar.
Aquella situación absurda, ni monárquica ni republicana, había de cesar fatalmente. El país se inclinaría hacia la Monarquía o hacia la República, y como inclinarse hacia la República llevaba donde nadie se atrevería. a volver… Esperando, llegaría Alfonso a serlo XII.
Ayala, creyéndolo así también, viajaba por Badajoz. Acaso buscaba solamente en aquel clima templado alivio a su dolencia crónica, y todo lo más se preparaba algún distrito para cuando, hubiese elecciones de nuevo. Pero en que, de momento, pudiese ocurrir nada, ni pensaba.
Y ocurrió todo. El día 28 de diciembre de 1874 efectuábase en un olivar de los campos de Sagunto, bajo la sombra del histórico algarrobo, la proclamación del Príncipe Alfonso como Rey de España. El general Martínez Campos había producido un alzamiento militar con la brigada Dabán. Y al grito de restauración dado por esta tropa respondieron seguidamente los soldados del general Jovellar. Pronto secundó ese grito todo el ejército español, que con la restauración tanto había de lucirse.
El Gobierno, que presidía Sagasta, ni intentó siquiera oponerse, entablando una lucha, sin duda estéril, pero indudablemente honrosa. Y se formó otro Gobierno, bajo la presidencia de Cánovas, que con Castro, Cárdenas, Jovellar, Molins, Salaverría, Romero Robledo y Orovio, llevó al Consejo de ministros a Ayala. El autor del manifiesto de Cádiz, el alma de la revolución que hizo saltar del trono a Isabel II, al primer Gabinete de. Alfonso XII pertenecía. Nada más, ¡ y nada menos!
Cuentan que cuando el nuevo Soberano entró en Madrid, entre los que le aclamaban entusiásticamente se hacía notar por sus estruendosos gritos un hombre del pueblo. Alfonso XII, medio ensordecido y medio halagado, escuchaba a aquel vociferador, y quiso felicitarle por su lealtad y por su garganta.
—Bien grita usted —le dijo.
Y el. interpelado así, contestó:
—Pues esto no es nada comparado con lo que grité cuando echamos a la madre de Vuestra Majestad.
¡Se trataba, por lo visto, de. un avalista! Estaba el ciudadano en su caso, al menos…
Ayala debió de gritar igualmente. Lo que ocurre es que no se le oyó. Éncontrábase, según dicho queda, en los extremeños campos. Allí le llegó el número de la Gaceta que publicaba su nombramiento de ministro de Ultramar. Con que estaba en la Restauración, y restaurado, además, se vio sorprendido. Y de que su sorpresa fué grata no cabe dudar. Se le escaparon, sí tuvieron que escapársele gritos de júbilo.
De lo que pudiera haber de inconsecuencia en su conducta, ¿qué pensó?… Probablemente no pensó nada, pues tras de cometer tantas inconsecuencias en su vida, es de creer que las cometía sin pensar. Sin embargo, tenemos ante los ojos. un escrito que trata de reflejar los posibles pensamientos de Ayala en tal trance. Y vamos a. reproducirlo, por si, como su autor había creído, sirve de descargo.
“Ayala trabajó por la revolución para derrumbar, no a una dinastía, sino a una Reina que había levantado contra sí el encono de toda la nación. Ayala no había combatido nunca a la Monarquía, sino a la persona que, ocupando el trono, no acertó a servir los altos intereses de la patria. Ayala no fué jamás enemigo de los Borbones, y prueba de ello dio con su simpatía y su lucha en favor de la candidatura de la Infanta Luisa Fernanda para ocupar el trono que dejase vacante Isabel II. De aquí los trabajos de Ayala en pro de Montpensier, que sólo hubieron de cesar cuando la esperanza cesó de que el país acogiera con beneplácito la elevación al solio de aquellos Príncipes”.
“Votó Ayala a don Amadeo y gobernó con aquel Rey, siempre consecuente con el principio monárquico. Y cuando la propia voluntad del de Saboya, forzada por la campaña de injusticias y desprecios, que atacaba su doble condición de extranjero y demócrata, de intrigas y ambiciones en pugna, que anulaban sus buenos deseos, renunció al trono español más con sentimiento de impotencia que con gesto de despecho, Ayala, convencido de que la República llevaba a España a la bancarrota, por faltas del temperamento español y de la educación del pueblo, indignado ante hechos que repugnaban a su conciencia de hombre leal y a su levantado patriotismo, pensó en la necesidad de cambiar aquel estado de cosas, que faltamente arrastraban a una catástrofe”.
“Demasiado noble para exigir que las culpas de los padres caigan sobre los hijos, demasiado perspicaz para no darse cuenta de los inconvenientes que tiene un trono desocupado, Ayala volvió los ojos a la realidad y vio una esperanza salvadora únicamente: un joven Príncipe, un hombre nuevo, que traería el estímulo de hacer olvidar con virtudes propias ajenos pecados.”
Si pensó así o de otra manera Ayala, puede dudarse. De lo que no cabe dudar es de cómo habló. En el Diario de Sesiones está el discurso que se decidió a pronunciar… ¡año y medio más tarde! Y eso, acosado para que se justificase.
Se discutía sobre la situación creada a la Prensa para evitar los ataques de algunos periódicos contra la Restauración. Tratábase de hacer aprobar un voto de confianza al Gobierno por el ejercicio de la dictadura a fin de imponerse a los elementos mal avenidos con el nuevo, estado de cosas; de que la Cámara se rnanifestase conforme con la suspensión de las garantías constitucionales. Y para evitar aquella conformidad, tan parecida al conformismo, el marqués de Sardoal acometió al Gobierno con crudeza.
En su acometida arremetió contra Ayala, deseoso de causar el mayor daño posible a la situación. De los antecedentes del ministro de Ultramar se deducía todo lo indigno del Ministerio en que aquel hombre estaba. Y Sardoal sacó a relucir esos vergonzosos antecedentes y hasta otros antecedentes que se pudieran considerar gloriosos. Aludió a los triunfos escénicos de Ayala, citando los títulos de tres de sus obras: El tejado ¡de vidrio, Un hambre de Estado y El tanto por ciento. Para hacer entender, claro está, que el ministro era un hombre de Estado, que de nada podía resguardar por tener el tejado de. vidrio, y que para cobrar el tanto por ciento se incorporaba a todas las situaciones. Así, hasta de la labor teatral del político sacaba frases críticas para sus farsas, ya revolucionarias, ya gubernamentales.
El atacado se defendió hábilmente. Defenderse de otro modo le hubiera sido imposible. Comprendiéndolo, acudió a la habilidad. Y consistió ésta en hacer entender a quienes le oían la conveniencia de no pasarse de listos. Comenzó su discurso como terminó Carrier, el convencional, aquel desesperado alegato para escapar de la guillotina. Lo mismo, sino que colocando al principio lo que el otro no encontró hasta el fin.
El convencional Carrier, más conocido por el tigre de Nantes, durante el terror de la Revolución francesa actuó como delegado del Comité de Salud Pública, realizando verdaderos horrores. Y a la caída de Robespierre, los termidorianos pidieron para él a la Convención la pena de muerte, porque no había penalidad mayor que aplicarle. Se le acusaba de crueldad, y Carrier, tras de haber intentado justificarse inútilmente, acabó gritando: “¿Juzgarme y condenarme aquí por crueldad?… Aquí es culpable de crueldad hasta la campanilla del presidente.”
En las Cortes primeras de la Restauración, era culpable de inconsecuencia la propia campanilla presidencial. Acaso sólo se habían salvado de caer en ese delito Cánovas y algunos pocos borbónicos siempre fieles. Pero ésos habían acogido a Ayala entre ellos… Respecto a los republicanos, a los que por la República lucharon desde el primer momento, con la República cayeron, y no tenían asiento en los escaños, ni siquiera lugar en el país. Desterrados o escondidos, ni para interrumpir desde las tribunas podían asomarse al Congreso. Y 1os demás, todos los demás, si no tanto como Ayala, estaban también manchados de inconsecuencia.
Por eso Ayala, apenas alzado para hablar, colocó el párrafo siguiente: “Por grandes azares ha pasado nuestro país: grandes perturbaciones han ocurrido”. Desgraciadamente hemos visto en el campo de batalla alternativamente a todos las partidos con las armas en la mano. En semejantes circunstancias es más ardiente que nunca el amor a la patria, es más vivo el deseo de su bien, como también es más difícil distinguir el camino que directamente conduce a realizarlo. No es posible que ningún hombre que haya intervenido en tan varios y accidentados acontecimientos políticos; no es posible que ningún hombre que conserve la integridad de su sentido moral esté igualmente satisfecho de todos los actos de su vida; no es posible que esté contento por igual de todos los detalles y accidentes de su conducta. Si hay alguno que se jacte de tan íntima y constante satisfacción, no le envidio. De seguro es un monstruo de soberbia o de maldad”
La apostilla puesta aquí en el Diario de Sesiones dice: “Sensación.” Y dice seguramente la verdad. Sensación, y sensación grande, debió de producir en todos los tránsfugas de las situaciones pasadas que se acogieron la presente verse así acusados; más todavía ver que, si no fuesen como eran serían monstruos nada menos. Escucharon, pues, desde entonces decidido a no encontrar monstruoso a Ayala.
El orador pudo decir que había escrito efectivamente el manifiesto de Cádiz. Añadiendo que no estaba “plenamente satisfecho dé la revolución de Septiembre”. ¿Era esto suficiente en clase de rectificación? Por si o por no, puso un latiguillo detrás. Del banco azul no saldrían en todo caso elogios a la revolución: “En este sitio, con respecto a todas las revoluciones, no hay más que un deber: el deber reprimirlas o de morir” Lo que, en otras palabras, era decir que mientras ocupase el puesto de ministro no se revolucionaría.
Le aplaudieron, no obstante. Y siguieron ya aplaudiéndole, cuando continuó reseñando todo lo que tras escribir el manifiesto de Cádiz hizo. Entrar en el Gobierno Provisional
“para abogar por sus ideas de siempre”; salir de él “viendo que llegaba algo con lo que no podía estar conforme”, y entrar a servir a Amadeo “por las circunstancias críticas en que la patria se hallaba”. Después ¡le aplaudieron más y más!
Ayala decía:
“Proclamada la República, no creo que, en concepto de todos los monárquicos constitucionales, pudiere haber otra salvación para la patria que el restablecimiento de la Monarquía legitima.”
Por eso conspiró con los alfonsinos y ministros de Alfonso XII.
Y no tuvo más que decir: Ni aludir siquiera a que pugnó por la liberta de imprenta, defendiendo el Padre Cobos cuando someter a censura los periódicos era de lo que se trataba. Ya dijo que la salvación de la patria estribaba en haber traído al Borbón, por parte de madre, con todas sus consecuencias. Explicado que hizo eso, y admira la explicación, ¡ni una palabra más!
Así se revolcó Ayala en la indignidad. Los escombros de lo caído, con sangre y lágrimas, formaron una ciénaga. Y allá se tendía y volviase, buscando cómodas posturas, el ex revolucionario. Pero como en aquel cieno tantos chapoteaban…
Paz y aventura
Y ya fué feliz Ayala, con dicha que había de durarle hasta la muerte. Un poeta ha dicho que:
Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan y cualquier zoólogo puede explicar que hay pieles para las que el lodo constituye balsámica untura. Ambas condiciones se dan en la especie humana, que no es sino una de tantas especies animales. Tuviese la primera o la segunda condición —nosotros creemos que ésta— Ayala, entre el barro restaurador vivió siempre venturoso.
No había de combatírsele más. El ataque de que le hizo objeto Sardoal fué único. Se consideraba al nuevo fiel de Alfonso XII como una de las fatalidades de la Restauración. Y con él transigieron amigos y enemigos.
Del Rey abajo. El propio hijo de Isabel II encargó que la pluma infamadora de su madre fuese la destinada a cantar los éxitos que obtenía. Y a petición del Monarca, Ayala redactó la alocución que leyó Alfonso XII ante las tropas reunidas en Somorrostro a la terminación de la guerra contra los carlistas. Es un curioso documento que merece copiarse íntegro.
Decía así don Alfonso con palabras de Ayala, o Ayala por boca de don Alfonso, que “tanto monta”:
“Soldados: No puedo alejarme de vuestra presencia sin manifestaros la profunda gratitud de mi alma. Merced a vuestro esfuerzo ha sucedido a la proclamación de mi nombre, primero, el predominio de vuestras armas; después, la terminación de la guerra civil.
“Vuestras virtudes militares han restablecido la paz y me han alcanzado el título más glorioso a que puede aspirar un Monarca.
“Cuando ayer, en tierra extranjera, contemplaba, lleno de angustia, la discordia y la ruina de España, sólo me consolaba el considerarme en todo punto ajeno a tanta desventura. Hoy aquel triste consuelo lo habéis convertido en inmenso júbilo, dándome ocasión de remediar desgracias acontecidas en mi ausencia, y de enjugar lágrimas que, gracias al cielo, no han corrido por causa mía. Debo a la Providencia el haber permanecido lejos del mal, y a vosotros, la pura satisfacción de haber contribuido a su remedio.
“Gracias, soldados. Grabados quedan en el corazón de vuestro Rey los rudos sacrificios de que habéis dado tan constante ejemplo en la presente guerra. Dios hará que no sean estériles para el bien. Su recuerdo no se apartará nunca de mi memoria; él me estimulará constantemente a cumplir como bueno los altos deberes que la Providencia me ha confiado, y mantendrá viva mi fe en el porvenir de la patria, que bien merece y puede alcanzar un poco siquiera de bienestar y sosiego la que es madre de tan honrados hijos; y harto demuestran los recientes sucesos que las enconadas pasiones, contrarias a la salud de la patria, no han infeccionado el corazón del pueblo español, que, afortunadamente, en los grandes conflictos aparece siempre, como hoy en vosotros, valeroso y sencillo. lleno de abnegación y de bravura, sensible a los estímulos del pundonor y de la gloria, y enriquecido, en fin, de todas las cualidades que forman soldados dignos de este nombre y capaces de garantizar el progreso y la prosperidad de las naciones.
“Mejor asunto merecían vuestras proezas que el funesto que os ha dado la guerra civil. Horrible guerra en que el golpe que se da y el que se recibe, todos, causan dolor: desgracia superior a todas, y que, para mayor amargura de vuestros corazones, sólo España le ofrece ya en el mundo frecuentado teatro.
“Espero en Dios que no ha de repetirse, y si común ha sido la pena, los beneficios de la paz que habéis conseguido alcanzan en cambio a todos los españoles, y a ninguno debe humillarle la derrota, que, al fin, hermano del vencedor es el vencido.
“Soldados: Los ásperos trabajos que habéis soportado; las continuas lágrimas que vuestras honradas madres han vertido; el triste espectáculo de tantos compañeros que gimen en el lecho del dolor, o descansan en el seno de la muerte, todos estos males, aunque espantosos y por todo extremo lamentables, quedan reducidos al espacio de una generación; pero fundada por vuestro heroísmo la unidad constitucional de España, hasta las más remotas generaciones llegará el fruto y la bendición de vuestras victorias.
“Pocos ejércitos han tenido ocasión de prestar un servicio de tal importancia. Tanta sangre, tantas fatigas, merecían este premio.
“Soldados: Con pena me separo de vosotros. Jamás olvidaré vuestros hechos. No olvidéis vosotros, en cambio, que siempre me hallaréis dispuesto a dejar el palacio de mis mayores para ocupar una tienda en vuestros campamentos, a ponerme al frente de vosotros y a que en servicio de la patria corra, si es preciso, mezclada con la vuestra, la sangre de vuestro Rey.”
Al regocijado espíritu de los lectores dejamos el comentar esta alocución, en que el ex desterrado Príncipe se alegraba de haber permanecido ausente, con las frases del que le hizo ausentarse siguiendo a su madre al destierro, y en que el principal autor de la Revolución y ministro de Amadeo hacía declamar al nuevo Rey por los dolores que la guerra desatada con el movimiento, liberal .y la proclamación del de Saboya provocó.
Y volvamos al objeto del capítulo. Ayala era dichoso en puesto preeminente y sin que nadie le combatiera. Contra su misma gestión ministerial no se alzaban voces.
Varias veces, claro está, ya en el Congreso, ya en el Senado, fué interpelado sobre los asuntos de Ultramar; pero lo fué con toda, cortesía y t do respeto, empleándose para ello esos torneos de fineza que constituyen las partes de las sesiones parlamentarias dedicadas a “ruegos y preguntas”.
Por lo demás, la tercera etapa de la vida ministerial de Ayala fué tan equivocada como la primera y segunda. En Ultramar seguían las cosas tan mal como siempre y aun el ministro las empeoraba todo lo posible. Así, por ejemplo, autorizó al general Malcampo para que encendiese una nueva guerra, marchando a combatir contra los moros de Joló.
En la isla de Joló no se nos había perdido cosa ninguna. Siempre fué independiente, bajo el gobierno de sultanes, con su población musulmana. Cierto que de Joló partían barcos piratas; pero lo mismo ocurría de otras muchas islas de los diversos archipiélagos próximos y de todo el vecino litoral chinesco. La misma razón había, pues, para ir a conquistar Joló que para emprender la conquista de Malasia y de China. Sobre que, naturalmente, no conquistamos Joló ni mucho menos.
El pretexto para la expedición fué que un sultán de Joló, muchos años antes, reconoció- la soberanía de España, comprometiéndose a tener enhiesta la bandera española. Y. hacía cinco años, su sucesor, porque se le hubiese estropeado el lienzo rojo y gualda o porque se cansase de ver esos dos colores tan chillones, dejó de enarbolar nuestro pabellón. Nadie se preocupó por eso ni nadie de eso se ocupó siquiera; pero, al cabo de un lustro, el general Malcampo juzgó que debía vengar tal injuria.
A Ayala le pareció muy bien. Autorizó una expedición que costó sangre y dinero. Se obtuvo, según el ministro dijo en el Congreso, “gran gloria para el general Malcampo y para España”. Y fueron construidos un fuerte y una factoría en Joló, que nunca sirvieron para nada. Esto, de momento. Luego se perdieron la factoría y el fuerte, siguiendo la piratería jolones como siempre. Pero se pasó el rato.
También siguió pasándose el rato en Cuba, con la insurrección ya hecha crónica, y en Puerto Rico, donde iba fomentándose el descontento. Cánovas del Castillo, partidario de gastar en las luchas coloniales “hasta el último hombre y la última peseta“, apoyaba a Ayala en su política intransigente. Y como en el Gobierno, Cánovas, más .que presidir, imperaba, y como en las primeras Cortes de la Restauración contra Cánovas no había quien alzase la voz, Ayala tan a. gusto. Seguía su sistema funesto para la conservación de las colonias, bien respaldado por el que todo lo podía y sin que nadie se atreviera a oponerse en serio.
Además, Ayala no era hombre que sintiese sus ideas con esa enorme fe a la que ninguna concesión satisface y cualquier contrariedad exaspera. Contento de gobernar, gobernaba a su modo mientras esto podía hacer, y cuando no podía gobernar así, pues gobernaba de otro modo, tan tranquilamente. Por ejemplo, la República había abolido la esclavitud. Según recordaréis, Ayala fué el portavoz de los que contra el proyecto clamaron desesperados. Y llegó a decir que:
“eso sería para España la mayor desgracia posible: una ruina y una vergüenza. Pero al volver a ser ministro de Ultramar y encontrarse con que los esclavos habían sido declarados libres y la libertad había quedarles, lo hizo sin pena. ¡Qué sin pena! Lo hizo honrándose de hacerlo… Palabras suyas son éstas: El Gobierno actual ha tenido la honra de realizar la ley de abolición de la esclavitud.”
Dos años casi completos fué ministro así, plácida y venturosamente. Y al dejar de serlo no sufrió el dolor del despido ni el golpe de la caída. Empeorado el estado de su salud, abandonó voluntariamente la cartera, en la que no se le dio siquiera substituto. Un compañero, el ministro de Gracia y Justicia, Martín de Herrera, quedó encargado de la firma de Ultramar. Ayala permanecía, pues, siendo como miembro honorario del Gabinete.
Y podía ocuparse de cuidar su dolencia, y dedicarse a lucir y figurar, sin trabajos ni fatigas y con influjos y glorias. Le fué dado entonces el placer de contribuir a la boda de Alfonso XII, apoyando la elección que éste hizo de novia. Y obtuvo la satisfacción, al cabo, de ver sentar en el trono de España a una hija de Montpensier. Ahí debieron de colmarse las aspiraciones del nuevo alfonsino y antiguo montpensierista.
La Revolución de Septiembre y el golpe de Estado de Sagunto hacían más que darse la mano: se casaban. Y si de esto no se alegraba. Ayala, después de los contrayentes no sabemos quién podía alegrarse más. De aquella luna de miel, rayos luminosos y dulces gotas correspondían de derecho a nuestro biografiado.
En la cúspide política
Encontrándose Ayala en tan grata situación, dispúsose que abrieran las Cortes su segunda legislatura del año 78. Y Cánovas del Castillo, árbitro absoluto de la política, aprovechó tal circunstancia para colmar las aspiraciones de su antiguo amigo y nuevo correligionario. Este había confesado que ningún puesto público le atraía como la presidencia del Congreso.
La verdad que sobre cargo tan elevado sólo existe la jefatura del Gobierno. Y aun, aun…, pues que las fórmulas parlamentarias, dentro de las Cámaras, colocan a quienes las presiden por encima del mismo presidente del Consejo de ministros, siendo más numeroso y más popular el Congreso que el Senado, y, por tanto, más presidente el del primero que el del segundo. Pero, aparte de esto, para hombre como Ayala, lugar ninguno existe mejor que aquel donde quien preside nuestro Congreso se sienta.
Porque no hay sitio más apropiado para colocar en él un fantoche. Alto estrado, larga mesa y en el centro empinado sillón. De frente los escaños y las tribunas pero dominados los primeros, y las segundas, sólo más levantadas para contemplar. El banco de los ministros tan por bajo que hay que inclinarse para mirarlo. La mesa de los pobres taquígrafos como en el fondo de un estanque. Los maceros detrás, en arcaica guardia de honor. Y por arriba, únicamente, el dosel y la claraboya: palio y cielo.
Un hombre que en lo físico sea vulgar y corriente, aun cuando en lo espiritual constituya excepción, allí no luce por exceso de escaparate. Pero ¡qué adecuadamente se exhibirá allí quien esté dotado de excepcionales condiciones físicas y tenga humor para hacer que resalten! Imaginaos, lectores, a Ayala, ocultas sus piernas cortas bajo la mesa, y enseñando su torso de gigante, coronado por su testa de guerrero y trovador a la para imagináoslo, y os sentiréis niños, otra vez en el Guiñol de vuestra infancia, admirados ante el muñeco formidable.
Ayala se debió de considerar allá subido, y encontrarse muy bien. Su presencia impondría. Y luego, su vozarrón encauzando los debates… “Ahí quiero ir”, se diría a sí mismo, primero. Después, animóse hasta decírselo a los demás. Cánovas, que gustaba de servir a su gente, le complació.
Algún trabajo hubo de costarle esto al que todo lo podía entonces en España. La cosa resultaba un poco fuerte para los diputados, entre los que habíalos de las diversas facciones políticas abandonadas, sucesivamente, por el campeón de la inconsecuencia, en sus múltiples cambios de partido. Los antiguos moderados no asistieron a la sesión del 16 de febrero de 1878, día en que había de .votarse a Ayala. Y de los 282 diputados que tomaron parte en la votación, si bien 177 dieron sus votos al candidato ministerial, 81 se los otorgaron a Sagasta, uno a Posada Herrera y 21 depositaron las papeletas en blanco. También recibió la urna dos papeletas “desechadas para los efectos del escrutinio”, según el Diario de Sesiones. Esto, en el eufémico lenguaje oficial, quería decir que contenían burlas crueles.
No obtuvo, pues, una votación brillante Ayala en su elevación a la presidencia del Congreso. Este cargo suele proveerse de acuerdo mayoría y minorías y se acostumbra a votar por unanimidad casi completa. Sin embargo, hasta diputados ministeriales omitieron dar sus votos a Ayala o los dieron en contra. No tenían razón, empero. Es decir, razón y aun razones sobraban en abono de su conducta, por la conducta del candidato de Cánovas. Con todo, procedieron los opositores equivocadamente.
¡Jamás había tenido ni tendría el Congreso un presidente tan decorativo! Insistimos en mantener esta opinión nuestra. Pero, además, no fué Ayala un mal presidente, ni muchísimo menos. Y todavía, por ser presidente, Ayala pronunció lo que se ha llamado “el más bello discurso que oyó el Congreso”. De ambos extremos nos ocuparemos después.
Por el momento hemos de consignar, en apoyo de que los contrarios en el Congreso a que les presidiese Ayala se equivocaron, las opiniones emitidas sobre el caso por los periódicos. Son interesantes no sólo como muestra de que ya la Prensa iba tomando la costumbre de apoyar al Gobierno, sino también porque dieron lugar a un gran suceso literario. Entendemos nosotros que, inspirado por tales reseñas .periodísticas, se lanzó Ayala a escribir Consuelo y a estrenarla en seguida.
Los articulistas “sacaron el caballo”, según frase del oficio tomada del arte… taurómaco, prodigando elogios al literato, ya que no era posible dedicar ninguno al político. Así quedaban bien con Cánovas, que dispensaba mercedes a los chicos de la Prensa, sin demostrar que traicionaban las idealogías de sus diarios. Y son de leer —para reírse, claro está— los piropos que Ayala recibió como dramaturgo con motivo de su subida al sillón presidencial congresil. Ni cuan- do pasó a ocupar el otro elevado sillón, el de la Academia de la Lengua, se alabó tanto su literatura.
Así, El, Imparcial decía haber sido nombrado presidente del Congreso “el eminente poeta don Adelardo López de Ayala”; El Mundo Político hablaba del “talento sin igual del laureado autor de El tanto por ciento”; Los Debates no creyeron posible dejar de aludir a “su fenomenal inteligencia, la entereza de su genio, su profundo conocimiento de las pasiones humanas“, y hasta El Globo, el periódico de más sañuda oposición, tras de censurarle por “sus contradicciones e inconsecuencias como hombre de partido”, dijo que alzaba su voz “para ponderar las glorias y grandezas literarias del más inspirado y vigoroso dramaturgo”.
Y aun quedaban “los chicos de la Prensa”, los humildes gacetilleros, que juzgaron deber hacer algo por el “maestro de periodismo”. Y lo hicieron, según la noticia que copiamos de El Diario Español: “Los redactores de los, periódicos que asisten a la tribuna para reseñar las sesiones felicitaron ayer, por medio de una carta, que firmaron todos, al Sr. Ayala con motivo de su elección de presidente del Congreso.”
De este modo, al verse Ayala culminando políticamente, comprendió lo que allí podía sostenerle, y se apoyó con firmeza en la literatura, tomándola al fin como puntal.
El presidente del Congreso a escena
Y sin más, en el empinado sillón, sobre la larga mesa, y desde el alto estrado, el excelentísimo e ilustrísimo señor presidente del Congreso se puso a dialogar en verso una comedia dramática. Decimos sin más, porque juzgamos que tarea debió de emprenderla Ayala, si no el mismo día de su elección, al siguiente cuando menos. Téngase en cuenta que fué elegido el 16 de febrero de 1878 y considérese que Consuelo se estrerenó el 30 de marzo del mismo año. Claro que obra es como es; pero tiene tres actos y versificada de punta a punta. Dejemos un par de semanas para los ensayos y quedará un mes escaso para escribirla, que no es mucho ciertamente.
Pues probado está que Ayala escribió Consuelo siendo presidente del Congreso. El plan de la comedia se trazó mucho antes: en Lisboa, durante el destierro de su autor. Fué uno de tantos proyectos de Ayala, para, si la revolución salía mal, triunfar en la dramaturgia. Pero la revolución salió bien y el revolucionario triunfante no se ocupó más de los asuntos escénicos. Sólo diez años después, según indicado queda…
Vió, con arreglo a esta indicación, el partido que todavía podía sacar del “tablado de la antigua farsa”. Y en el tablado de la farsa política se puso a desarrollar el argumento que tenía trazado.
Las sesiones del Congreso, si alguna vez eran tumultuosas, la mayor parte de las veces se deslizaban en paz. Muchos ratos de ellas, y aun algunas de ellas enteras, se transcurrían tranquilamente. La palabra de cualquier orador, fría y monótona divagaba sobre un asunto vulgar y falto de interés en la soledad de escaños y tribunas. Sólo los taquígrafos oían para tomar sus notas. Un secretario se entregaba a los recuerdos de la niñez. Los ujieres dormitaban. Y el presidente, aprovechando este recogimiento general, escribía renglones cortos con sus consonantes en los extremos.
Así lo afirman testigos presenciales y así lo recogen biógrafos documentados. Algunos de los primeros dieron a uno de los segundos la anécdota que sigue:
El presidente, entregado a la tarea de versificar, versificaba ya sin darse cuenta. Un diputado alude a otro en forma descomedida. Este protesta contra que se le trate así. El primero dice que no fué su propósito ofender al segundo. Y a Ayala, al intervenir, se le escapan dos octosílabos:
Con tan franca explicación,
queda el agravio deshecho.
El diputado que ha de hablar se contagia del metro y del consonante y declara:
Yo me doy por satisfecho.
A lo que el presidente agrega, completando la redondilla:
Se levanta la sesión.
Entregado a la tarea de escribir Consuelo, hasta el extremo de poner en verso también el Diario de Sesiones, el presidente del Congreso termina su obra. La termina con los maceros detrás, igualmente, pues consta que la escena final fué escrita por Ayala durante los Ruegos y Preguntas del día 18 de marzo. En plena sesión del Congreso, que, sin duda por referirse a reclamaciones regionales, no estaba muy concurrida, hubo de escribirse aquel verso concluyente:
¡Qué espantosa soledad!
Y en seguida.., ¡a estrenar se ha dicho! Pero ¿todo un presidente del Congreso de los Diputados iba a exponerse al fallo del público de los estrenos? ¿Por qué no? Ese fallo tenía que ser favorable.
A las gentes sencillas de entonces no les parecía así. Copiamos de una de ellas:
“El elevado puesto que en la política había alcanzado tendría forzosamente que restarle aplausos, si acertaba, o que provocar sátiras de las que más dañan un prestigio y una gloria, en caso de error. Si triunfaba el drama, poco añadía al autor de tantas otras producciones valiosas; pero si Consuelo fracasaba, el fracaso sería, más que para el autor equivocado, para el político que ocupando tan alto puesto exponía la rígida seriedad del cargo a una exhibición entre telones y bambalinas.” Y decimos a continuación que en aquellos felices tiempos se sabía poco del asunto.
Ayala estaba mejor enterado. ¿Cómo había de fracasar el drama de un personaje de la situación ?… ¡De ningún modo! Los espectadores irían al teatro convencidos de que el autor tenía mucho talento, ya que la presidencia del Congreso había obtenido. Después hemos visto que libros de literatos, para los que jamás hubo un lector, han tenido lectores al conseguir quienes los escribieron puestos en la rebatiña de la llegada de la República. El público se deja deslumbrar por cualquier espejuelo.
En cuanto a lo de exponer la seriedad del cargo en las tablas, Ayala iba a salvar ese trance con una magnífica postura, de la que daremos cuenta a su debido tiempo. Y los que hasta ese momento hayan dejado de admirar al colosal figurón, se entregarán, rendidos, presos, a una admiración sin límites para él. Lo fío desde ahora, y continúo mientras con lo que ahora estamos.
Ayala pensó que el público le aplaudiría, que la crítica le elogiaría y que obtendría más aún. Aquellos diputados que no quisieron votarle para presidente sufrirían remordimientos. ¡Tendrían pena de haber negado sus votos a un autor ilustre! Esto ya debió de escocerles cuando leyeron los periódicos al día siguiente de la votación; pero iba a escocerles luego del estreno más y más. Eso quería Ayala, y eso logró.
El estreno de Consuelo fué una sucesión de aplausos, no interrumpida por silbido alguno. ¡Como tenía que ser! Al teatro asistía aquella noche Su Majestad. Y el Rey estaba obligado a aplaudir, porque hacer lo contrario sería faltar a la Constitución. El que estrenaba era uno de los que habían de aconsejarle en los casos de crisis ministerial. Imposible que el Monarca patease al que tenía por consejero obligado para la regia prerrogativa de separar y nombrar los ministros. Significar que ese hombre era un bruto, temblaría el régimen, socava uno de sus cimientos.
Don Alfonso XII sabía que un Soberano constitucional debe respaldar siempre a sus auxiliares. Su hijo, el don Alfonso ex XIII, realizó la labor opuesta y dejó de ser constitucional, primero, y Soberano, después. Pero el padre tenía más talento que el hijo, entre otras razones porque tener menos fuera imposible.
Aplaudió, pues, el Rey desde las primeras escenas de la obra. Y el resto del público, ¿iba a expresar opinión distinta de la de su señor?…
Expresó la misma, y con entusiasmo, con delirio, con convulsiones.
Llamado así por el Rey y sus fieles súbditos, el autor de Consuelo había de pisar las tablas. Tenía que exhibirse entre los telones y las bambalinas! Y entonces fué cuando Ayala realizó el gesto que opinamos debieron perpetuar, si no escultores y pintores, por lo menos esos artífices que construyen y coloran las figuras de cera.
Para un museo como el de Carnavalet estuvo el muñeco, imponente y ridículo.
Ayala salió al escenario sin el acostumbrado acompañamiento de los actores. ¡Y entre ellos se contaba Antonio Vico! Pero es sabido que, cuando éste intentó atraerle con él ante los espectadores, Ayala soltó la mano que Vico le asía y le dijo: “Hoy, yo solo; desde mañana, vosotros solos.” Hizo inmediatamente desalojar la escena a los cómicos para, más cómico él que tunos los cómicos juntos, presentarse en augusta soledad. Así apareció, vestido de levita, con el sombrero en una mano y en la otra el bastón. Le faltó llevar una escolta oficial de hombres de maza.
Pero aun sin los maceros debió de resultar imponente el presidente del Congreso en aquella ocasión. Demostró que le venía chico el tablado; ese tablado tan enorme que puede contener las gigantescas concepciones de Esquilo, Shakespeare y Calderón de la Barca. Para que cupiese él, López de Ayala, el autor de Consuelo, tenían que salirse los intérpretes de las obras, geniales a voces como las obras mismas.
Y aquella vez, claro, mucho, muchísimo, infinitamente más geniales. Porque Consuelo… romo a la obra cumbre de Ayala la dedicaremos un título aparte. Este tratará solamente del hecho de que todo un presidente del Congreso estrenara como un simple mortal. ¡Como uno de osos tres simples mortales cuyos nombres figura en el párrafo anterior! Consignado queda sobre el caso que Ayala, por presidir lo que presumía, no quiso rozarse con Vico, el actor genial, borla de la escena española. Bastaría esto si no hubiese que añadir algo.
Ayala condescendió a rozarse con el Rey. Alonso XII, al terminar el acto primero, le llamó n su palco y le invitó a que allí permaneciese. Y allí quedó el autor, tan orondo, considerando puesto mejor junto al Soberano que entre 1os actores. Se juzgaba más que otra cosa presides te del Congreso.
En lo cual, después de .todo, tenía razón. S: quiera eso le había votado la mayoría de los diputados. Indiscutiblemente eso era, mientras que otra cosa…
Revista y explicación de “Consuelo”
Llega el momento de dar a conocer esa comedia dramática, que un día se creyó la producción cumbre del más eminente de nuestros autores teatrales. Y es momento de perplejidad. ¿Cómo hacer semejante cosa?… Los juicios de los críticos de entonces nos nos parecen admisibles. El que nosotros formásemos ahora tampoco habría de serlo. Interesados fueron los unos e interesado sería el otro. Explicadas están las circunstancias en que escribieron aquéllos, y con decir que tan interesadas son las en que escribimos nosotros… En su época había que alabar a Ayala, y en ésta hay que machacarle. Y no porque ambas épocas sean distintas, sino porque se parecen demasiado.
Pero estamos divagando. Y en camino de que la divagación nos lleve demasiado lejos. Dejemos de divagar, pues.
Es el caso concreto que no nos creemos en condiciones de juzgar Consuelo, ni admitimos qué se encontraran en condiciones de juzgarla los que a raíz de su estreno hicieron tal. ¿Remitimos los lectores a la obra?… Esto estaría bien si no fuese porque los lectores ni podrán ni querrán ir a ella.
No podrán, porque ni Consuelo ni las otras obras de Ayala se representan. ¡Hace tanto tiempo que se estrenó y se aplaudió! Considerad que no es contemporánea de las de Calderón, ni de las de Shakespeare, ni de las de Esquilo. ¡Es muy anterior! Es de nuestro final del siglo xix, el cual, literariamente, está mucho más alejado de nosotros que la misma Grecia quinientos años antes de Jesucristo. Asistir a una representación de Consuelo no cabe en lo posible.
Cabe, sí, leer la obra. Pero nos tememos que nadie va a querer. Sí, sí; vosotros lo prometeríais. Y nosotros ¡no nos fiamos! Sabemos, por dolorosa experiencia, lo duro que resulta eso. A la segunda escena del primer acto lo dejabais.
Sin embargo, hay un modo de que podáis enteraros de lo que Consuelo es, aunque no la veáis representar ni os sea necesario leerla. Y este modo consiste en dar un extracto, como el de los libretillos de las zarzuelas vendidos durante los entreactos. Vamos a daros la “revista y explicación de Consuelo, con todos los cuadros, chistes y cantables que tiene la obra”.
Y reseña tal no va a estar hecha por nosotros. ¡No se piense que deformamos el argumento a nuestro gusto! La reseña que vamos a reproducir ha sido escrita por Armando Palacio Valdés. De su obra Nuevo viaje al Parnaso copiamos a la letra:
“Consuelo era uno de esos ángeles que piensan mucho en su porvenir” y no se empalagan nunca de sí mismos cuando se miran al espejo. Fernando la amaba con toda su alma, cómo aman los hombres sensibles y honrados, sin empalagarse jamás de pensar en ella. Fernando llega un día a casa de su amada después de la larga ausencia. Consuelo se desmaya al verlo. ¡Qué corazón tan puro! Examinad bien ese corazón, no obstante; dadle muchas vueltas en la mano y percibiréis en cierto, paraje una ligera picadura. Por ahí ha penetrado el gusano de la vanidad. Arrojad, arrojad pronto ese corazón. Dentro de él ya no hay más que podredumbre.
“!Pobre Fernando! Acaba de recibir la primera pedrada que el egoísmo arroja a la inocencia en este mundo. Consuelo, que había visto por primera vez sentada al piano, muy sorprendida y risueña de que mano tan pequeña moviese tan grande estruendo, aquella niña que se había filtrado en su alma como un rayo de luz, no era un rayo de luz de los cielos, sino de las hogueras del infierno. El oro que Fernando despreciara por no manchar su conciencia lo había recogido Ricardo. Y Ricardo había decidido pedir la mano de Consuelo, por conducto de Fulgencio, el mismo día que llegó Fernando. Consuelo, a su vez, había decidido casarse con Ricardo. ¡Qué tiene esto de particular! ¿Acaso es la primera niña que deja un novio y toma otro? Así razona ella con profundidad que encanta y admira a Fulgencio, hombre muy bien afinado en el sentido moral predominante en nuestra sociedad”.
“Hay una escena violenta entre Consuelo, Antonia, su madre, y Fernando. Antonia, que amaba ya a éste como a un hijo, se desmaya; pero Consuelo se había comprometido a salir en carruaje con Fulgencio, la señora de éste y Ricardo, y no tiene más remedio que marcharse apenas vuelve su madre a la vida. ¡Ay! Fernando la ha perdido para siempre y su madre también. Así termina el acto primero”.
“Ricardo era un hombre frío, imperioso y egoísta. Nada tiene de extraño que Consuelo se enamorase de él perdidamente. Ricardo, pasada la luna de miel, considera a su mujer como un mueble más elegante de su casa. Una vez satisfecha su vanidad por esta parte, era imprescindible satisfacerla por otras, y al efecto, dedica su amor y sus brazaletes a una renombrada cantante. Consuelo sorprende una carta y paladea todo el amargor de los celos. Fulgencio, el dulcísimo Fulgencio, tiene la buena ocurrencia de convidar a comer en su casa (donde comían también Ricardo y Consuelo) a Fernando, ¡Con jovial indiferencia había escuchado Consuelo esta noticia! Al saber Fernando que va a sentarse a la mesa en compañía de Ricardo y Consuelo trata de irse”.
“Ya es tarde. Consuelo penetra en la habitación y experimenta una ligera sorpresa, de la cual bien pronto se repone. Mientras Consuelo habla con Fulgencio para informarse del concierto en que canta su rival, Fernando, apoyado en una silla, no despliega los labios. En este silencio, tan natural, tan delicado, tan conmovedor, se revela bien claramente lo poeta que es el señor Ayala. Un autor observador no hubiese dejado nunca de hacer prorrumpir al desdichado amante en desesperadas exclamaciones, que desvirtuarían enteramente el efecto de esta interesantísima escena”.
“Fernando no quiere quedarse a comer, y Consuelo le despide diciéndole:
Pues, Fernando, que nos veas antes de irte; no seas ingrato…”
“Todos nos hemos oído llamar ingratos de esta suerte por alguna hermosa dama; pero todos conocemos también la trascendencia de la suave y distraída sonrisa que suele acompañar a este adjetivo. Por eso Fernando cae desolado en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¡Cómo la ama todavía!”
“Consuelo, ofuscada por los celos, se arroja a dárselos a su marido con Fernando, suponiendo que éste, amante suyo en otro tiempo, era el mejor para el caso. En presencia de Ricardo le escribe una carta invitándole a que venga a visitarla, y entrega el billete a Ricardo para que lo remita a su destino (esto es, para que lo lea). Pero Ricardo no lee el billete, porque había leído ya todo lo que necesitaba en el alma de Consuelo, y lo deja intacto sobre la mesa. Llega Fernando, y Fulgencio, que había recogido el billete, se lo entrega”.
“!Por qué se había escrito una carta tan infame! Parece increíble que dos renglones de una letra menuda y desigual vuelvan el entendimiento y hasta el corazón del revés. Yo, sin embargo, lo creo a pies juntillas. Fernando se sorprende, se acalora, se llama infame, delira… y resuelve acudir a la cita. Da fin el acto segundo”.
“Es de noche. Lorenzo, el criado de Ricardo, después de haber acompañado al Teatro Real a Consuelo, se entretiene en coloquio amoroso con Rita, la doncella. Algunos tildan de larga esta escena. Yo la encuentro tan extraordinariamente bella, que nunca me he fijado en sus dimensiones. El suave donaire, el sosiego y la frescura de esta escena son medios artísticos para que la oposición del drama cause efecto más seguro. El drama aparece con la entrada violenta y repentina de Consuelo. Se dirige al armario de sus joyas y pide con voz temblorosa la llave a Rita. En el teatro ha visto a su rival luciendo un aderezo muy semejante a. uno suyo y viene a saber si es el mismo. El aderezo no está en el armario. En el mismo instante aparece Fulgencio, que, de acuerdo con Ricardo, era portador de otro aderezo igual y una mentira. El portador recibe en pago de sus buenos oficios algunas injurias, y Consuelo queda a solas con su amargura y sus celos abrasadores. ¡Cuán lejos estaba su pensamiento en aquel instante de Fernando! Y, sin embargo, en aquel instante Fernando entraba en la casa, subía la escalera, alzaba la cortina del gabinete. ¿Qué venía a hacer allí? Consuelo, la misma Consuelo, cuya mano había escrito una carta llamándolo, se lo pregunta con sorpresa”.
“Fernando venía a apurar las heces de aquel cáliz que el destino le presentó al enamorarse de Consuelo. Venía a saber que no sólo no había sido amado jamás, sino que su amor había servido en esta ocasión de señuelo para atraer al preciso e irresistible Ricardo. ¡Y la mujer que se cebara con tanta saña en su pobre corazón estaba allí, la tenía delante de los ojos, siempre ron su rostro dulce y angelical! Fernando se para a meditar el estrago que aquel rostro dulce y angelical ha hecho en su alma y se sienta con tranquilidad aterradora en una silla. ¿Qué intenta? ¿No repara que Ricardo vendrá muy pronto? ¡Qué importa! “Hoy habrá penas para todos”, dice con sonrisa feroz el desdichado amante. Y ni las amenazas ni las súplicas de Consuelo le conmueven. Mas al fin, le disuaden de su propósito las lágrimas de Antonia, de aquella pobre madre que había. protegido su amor en otro tiempo.
¡Triunfa el crimen!
¿Quién lo duda? ¡Si hasta le prestan su ayud a la virtud y la bondad!
exclama Fernando al partir. Llega Ricardo, y sin sospechar siquiera, o, si lo sospecha, sin dársele nada de los atroces tormentos que sufre Consuelo, se despide de ella para París. Se va a París con su querida. La infeliz esposa se arroja a los pies del marido, y con ruegos y con lágrimas quiere retenerlo. Todo es en vano. Las lágrimas pueden mucho con los hombres que tienen corazón, pero nada con los que no lo tienen. Se va Ricardo, y aparece Fernando, que, por haber hallado la puerta cerrada, tuvo necesidad de presenciar la escena anterior desde la habitación contigua”.
“A él se dirige la infeliz Consuelo pidiéndole perdón. Pero Fernando, el humillado y escarnecido Fernando, ¡cómo se ha de compadecer de sus tormentos! Se va Fernando como se había ido Ricardo. En aquel amargo trance, ¿a quién acudir? ¿Quién podía compartir con la desventurada esposa el dolor de aquel fiero abandono’ Tan sólo su madre, su tierna madre, que ,tanto, la amaba. Mas al dirigirse a su habitación, Rita sale de ella dando gritos y pidiendo socorro…. !Su madre se había ido también a otro’ mundo mejor!
¡Dios mío!
(exclama Consuelo desplomándose),
¡Qué espantosa soledad!”
Así es Consuelo. No; no digáis nada. Nosotros sí tenemos algo que añadir. Ese asunto desarrollado de tal manera, según indicamos, se dialogó con verso. Acaso sea cosa de añadir un juicio sobre los versos en que Ayala envolvió tan poética acción. Pero en la reseña copiada se han reproducido algunos. No muchos. A ver. Nueve y pico. Sin embargo, como para muestra basta un botón… Ya sabéis, pues, qué clase de versos. empleó en Consuelo su autor.
Los que tenía que emplear, desde luego. Versos prosaicos, ya que prosa y de la más vil habían de contener. Pero eran todos de recio metro y de rima rotunda. Con eso, al menos estrepitosamente. Semejante ruido entonces del Rey abajo.
Y del Rey arriba. Parece ser que a Palacio Valdés también le gustó. Bien que entonces don Armando era un joven inocente.
La gloria nacional se impone
En las Aleluyas de Calderón de la Barca, publicadas con motivo de la celebración del III Centenario de su nacimiento, el año de gracia de 1900, tuvimos ocasión de leer las dos que siguen:
Y después de gran empeño
estrena La vida es sueño.
Y la Prensa al día siguiente
le da un bombo sorprendente.
Tal efecto nos produjo la lectura de estas aleas, verdaderamente magníficas, que se nos mearon grabadas en nuestro cerebro infantil. ahora, al cabo de treinta y dos años corridos, recordamos puestos a escribir sobre el escoyo de Consuelo.
El recuerdo es doblemente oportuno. Ya he-s visto que a. Ayala se le consideró un día Calderón resucitado. Y al siguiente de estrenarse su última obra la Prensa le bombeó bien, bien. Esto no lo vamos a ver, porque más vale no mirarlo. Ha sido, es y será el periodismo el amor de nuestros amores y sus extravíos nos acongojan. Apartemos la vista, pues, de los que cometieron los periódicos alabando esa comedia llamada dramática y bufa en realidad. Pero hay que aludir a esas alabanzas, diciendo siquiera que existieron.
Porque existieron, Ayala fué, mientras le duró el cargo, que ocuparía lo que le restaba de vida, un buen presidente del Congreso. Y es qué tuvo lo que para presidir cualquier reunión, incluso la de los diputados españoles, se necesita: autoridad. Ayala, apenas elevado al sitial congresil, fué confirmado gloria nacional por su triunfo escénico.
¿Quién con una gloria nacional se atreve?… Vamos a contarlo, sí. Vamos a contarlo, aunque sabemos que se indignarán muchos. Pero es más fuerte que nosotros esto de referir las cosas que nos vienen a la punta de la pluma. Ya nos ha causado tal debilidad disgustos serios. Conque… ¡uno más! Adelante, pues, y sea lo que Dios y los devotos de Pérez Galdós quieran.
Porque se trata de Pérez Galdós. Hemos de decir lo que opinamos de Pérez Galdós como novelista. Le creemos el más grande de España y uno de los mayores del mundo. Pero se puede ser eso y que le gusten a uno las mujeres hasta los alrededores del crimen, y aun hasta el crimen mismo. Don Benito no llegó a lo segundo; mas lo primero hubo de rondarlo varias veces. Y lo que nos ocupa ocurrió una de éstas.
El excelso novelista y mujeriego empecatado había seducido más o menos a una chulilla y la había abandonado del todo. Ella le perseguía encarnizadamente, y, aun cuando él la esquivaba con habilidad, al cabo se encontraron. Sucedió esto de frente y en sitio tan estrecho como lo es la acera de la calle de la Montera. El choque era inminente, teniendo que efectuarse con resultados catastróficos.
Porque, en efecto, la chulilla, al hallarse de cara ante su presunto seductor y abandonador cierto, prorrumpió en insultos. Insultos y amenazas tremendas, tras de lo que había de seguir la puñalada, el vitriolo o los arañazos por lo menos. Así lo esperaba tanto don Benito como el amigo que con él iba y a quien debemos la referencia.
Pero en el ánimo enfurecido de aquella mujer pesó lo que la Prensa decía del ilustre autor de los Episodios. Y refrenando su justa cólera con el tributo de admiración de los periódicos, le dejó pasar indemne, diciendo:
—Si no fueses una gloria nacional…
Este ejemplo —no muy ejemplar, nos apresuramos a confesarlo— prueba que atreverse con una gloria nacional es algo superior al descaro humano. Y apoya nuestra tesis de que siendo una gloria nacional aquel presidente del Congreso, sus presididos no tuvieron más remedio que acatarle y, venerarle. La autoridad de Ayala en el sitial de la Cámara popular jamás fue desconocida.
Cierto que contra Ayala se presentó un voto de censura en el Congreso. Pero el tal voto iba a molestar a Cánovas más que a ofender al presidente. Los diputados de la oposición se propusieron crear dificultades al Gobierno dividiéndole la mayoría.
Era que el vicepresidente primero del Congreso Sr. Silvela, había dimitido. Para cubrir la vacante se presentaban varios candidatos y Cánovas no sabía por cuál decidirse. Dos de ellos contaban con fuertes apoyos entre, los diputados ministeriales. Y el jefe de todos se tomaba tiempo para decidir a quién debía elegirse. Sabido esto, la minoría constitucional planteó debate pidiendo la inmediata provisión de la vicepresidencia y censurando al presidente por no haberla puesto a votación en los días transcurridos. Claro estaba, contra Cánovas se procedía.
Pero Ayala dio el pecho al enemigo. No había puesto en la orden del día la elección de vicepresidente porque ponerla o dejarla de poner entraba en sus atribuciones. Y como creía conveniente, dejar pasar un cierto espacio de tiempo antes de cubrir la vacante, lo había hecho así y así había de seguir haciéndolo. Tras de eso, que se votase la proposición, y si los votos iban a favor de ella, se elegiría presidente además de vicepresidente. Con el asunto no tenían nada que ver ni la mayoría, ni el Gobierno, ni el jefe de éste.
Planteado de tal modo el asunto, los propios firmantes de la proposición, señores Núñez de Arce, Balaguer, Barca, Sagasta, Marqués de Sardoal, Moyano y Marqués de la Vega de Armijo, la retiraron inmediatamente. Y todavía hubo más, pues otra proposición se presentó en el acto, por la que declaraba el Congreso que el presidente de la Cámara “le merecía la más absoluta confianza”. Esta nueva proposición pasó a votarse, logrando doscientos ocho votos a favor contra sólo cuatro en contrario.
Triunfó, pues, Ayala plenamente en la única ocasión que, aun cuando con muy diverso objetivo, por razones de estrategia política, algunos diputados osaron combatir su labor presidencial. Por ello ha podido decirse, y se ha dicho, que:
“la figura de don Adelardo López de Ayala alcanzó el más alto relieve con el acierto en su gestión como presidente del Congreso. Mereció como tal la consideración, el respeto y la admiración de amigos y adversarios políticos; sirvió a la institución recién restaurada y al Gobierno en la suprema medida de la habilidad y de la fuerza, sin que en ningún instante provocase protestas su conducta, ni recelos ni suspicacias su actitud frente a ningún diputado. Hasta la suerte le acompañó en su empeño de mostrarse en todo momento imparcial y tolerante a la par que enérgico, y la casualidad hizo que fuera él algunas veces el encargado de resolver cuestiones que a otros pudieran afectar“. Era que se imponía con el prestigio de su éxito literario.
El repetidamente citado Conrado Solsona dice sobre este punto: “La tolerancia y la energía eran los dos polos de su conducta. Convenía. fuera del sillón cuanto debía convenir con las oposiciones; acordaba fuera de la mesa cuanto debía acordar con el Gobierno; pero en el alto sitial ya no había oposición ni Gobierno; ya no había más que Ayala.” Y Ayala, el glorioso autor de Consuelo, demostrado queda que resultaba indiscutible.
No se le discutió nunca más. Tras de las Cortes en que fué elegido presidente del Congreso, otras Cortes se reunieron, y en ellas presidente del Congreso volvió a elegírsele, primero para la mesa interina, y para la mesa definitiva después, sin que ya se pensase siquiera en que ningún otro diputado ocupase el sitial, que se consideró pertenecía a Ayala por juro. Pero antes de referir esto, corresponde ocuparse de algo que a la primera etapa presidencial de nuestro biografiado pertenece.
Y como este algo es de mucho bulto, un capítulo para ello solo vamos a dedicarle. Con que doblando la hoja pasemos a ver lo que se ha considerado como “el más bello discurso que oyó Congreso”. Preparaos, lectores, a contemplar belleza tanta.
Ese bellísimo discurso…
Pero preguntaréis: ¿será verdad tanta belleza?… Y en conciencia hemos de responderos que ni con mucho.
Entonces se consideró tal, y tal ha venido considerándose luego. Quienes lo escucharon cuando se pronunció y quienes lo leyeron al siguiente día llegaron a equipararlo con las oraciones fúnebres de Bossuet. Después, tradicionalmente, se conviene en que constituyó una soberbia pieza parlamentaria. Ahora, que habría que confirmar las tradiciones.
Ha de advertirse que trátase de una improvisación, lo que le da ventaja sobre todos los bellos discursos, que suelen estar preparados, y sobados y ajados por eso mismo. Además, Ayala, al pronunciarlo, sentía emoción verdadera y fácil había de serle expresarla a los que la sentían también. El asunto, lo mismo para quien lo trataba que para aquello ante los que se trataba, era conmovedor hondamente.
¡Murió la Reina doña Mercedes! La joven y bella esposa de Alfonso XII, cuyo casamiento tanto alegró al viejo montpensierista y reciente alfonsino. Aquella novia soberana por la que España entera sintió simpatía y cariño. Y Ayala habló de eso el mismo día de la muerte; tres horas no más después.
Se abrió la sesión del Congreso con la lectura del comunicado participando la infausta nueva. Y el presidente, que llegaba a la Cámara desde el palacio mortuorio, habló así:
“Ya lo oís, señores diputados: nuestra bondadosa Reina, nuestra cándida y malograda Reina Mercedes, ya no existe. Ayer celebrábamos sus bodas; hoy lloramos su muerte.
“Tan general es el dolor como inesperado ha sido el infortunio; a todos nos alcanza; todos lo manifiestan; parece que cada uno se encuentra desposeído de algo que ya le era propio, de algo que ya amaba, de algo que ya aumentaba el dulce tesoro de los afectos íntimos; y al verlo arrebatado por tan súbita muerte, todos nos sentimos como maltratados por lo violento del despojo, por lo brusco del desengaño.
“Joven, modesta, candorosa, coronada de virtudes antes que de la real diadema, estímulo de halagüeñas esperanzas, dulce y consoladora aparición…, ¡quién no siente lo poco que ha durado!
“No sé, señores diputados, si la profunda emoción que embarga mi espíritu en este momento me consentirá decir las pocas palabras con que pienso, con que debo cumplir la obligación que este puesto me impone. No es porque yo crea sentir más vivamente el funesto suceso que ninguno de los que me escuchan, porque son tantas, son tan variadas, tan acerbas las circunstancias que contribuyen a hacer por todo extremo lamentable la desgracia presente, que no hay alma tan empedernida que le cierre sus puertas. Pero concurre una tristísima circunstancia, que nunca olvidaré, a que yo lo sienta con más intensidad en este momento.
“Testigo presencial de los últimos instantes de nuestra Reina sin ventura, aun tengo delante de mis ojos el lúgubre cuadro de su agonía; aun está fresca en mi mente la imagen de la pena, de la horrible y silenciosa pena, que con varios semblantes y diversas formas rodeaba el lecho mortuorio: he visto el dolor en todas sus esferas.
“Allí nuestro amado Rey, hoy más digno de ser amado que nunca, apelaba a sus deberes, a sus obligaciones de Príncipe, a todo el valor de su magnánimo pecho para permanecer al lado de la que fué elegida de su corazón, y para reprimir, aunque a duras penas, el alma conturbada y viuda, que pugnaba por salir a sus ojos.
“Allí los aterrados padres de la ilustre moribunda, viva estatua del dolor, inclinaban su frente ante el Eterno, que a tan dura prueba les sometía, y con cristiana resignación le ofrecían en holocausto la más honda amargura que puede experimentarse en la vida.
“Incansables en su amor, la Princesa de Asturias y sus tiernas hermanas seguían con atónita mirada todos los movimientos de la doliente Reina, como ansiosas de acompañarla en la última partida.
“Allí, la presencia del Gobierno de Su Majestad representaba el duelo del Estado; los presidentes de los Cuerpos colegisladores, el luto del país; y todos de rodillas, sobre todos se levantaban los cantos de la Iglesia, que, dirigiéndose al cielo, señalaban el único medio de consolar tantas y tan inmensas desgracias.
“Y en tanto, señores, todas las clases sociales llevaban el testimonio de su tristeza a la regia morada. En tanto, de ella aparecía el pueblo español, magnánimo, como siempre; de sus Reyes: con todos sus caracteres distintivos, partícipe de todas las penas generosas y compañero de todos los infortunios inmerecidos.
“¿Quién puede permanecer insensible en medio de este espectáculo? Intérprete de vuestro dolor, me atrevo a proponer que fue nuestra Reina, a la que ocupó el trono el tiempo sucintamente necesario para reinar sin límite en los corazones, en tanto que las exequias se verifiquen, esta tribuna permanezca muda en señal de duelo, convidando con su silencio al recogimiento y a la oración.
“Propongo, además, señores diputados, que una Comisión del seno de la Cámara, cuando las circunstancias tristes que nos rodean lo consientan, llegue a S. M. el Rey para significarle que todos participamos de su pena, que este es el único consuelo que cabe en tan grandes aflicciones.
“¿Quién será insensible a la presente? Sólo el infeliz que se encuentre incomunicado con la Humanidad.”
Esto fué todo lo que Ayala dijo. Y, desde luego, no alcanza la elevación que El águila de Meaux. ¡Como que no tiene ni la gracia de los gorriones de Madrid! También la musa callejera tocó el asunto, venciendo al poeta laureado y finchado. Pero que venciéndole en toda la línea.
Comparemos lo que Ayala declamó en el Congreso con lo que cantaban los ciegos en las esquinas:
| ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes que ayer tarde no la vi. Si Mercedes ya se ha muerto; muerta está que yo la vi: cuatro Duques la llevaban por las calles de Madrid. Su carita era de virgen, sus manitas de marfil, y el velo que la cubría era rico carmesí. Los zapatos que llevaba eran de rico charol; se los regaló su madre el día que se casó. El manto que la envolvía era rico terciopelo, y en letras de oro decía: Ha muerto cara de cielo. Los faroles de Palacio ya no quieren alumbrar porque Mercedes ha muerto y luto quieren guardar. Junto a las gradas del trono una sombra negra vi; cuanto más me retiraba más se aproximaba a mí. No te retires, Alfonso; no te retires de mí, que soy tu esposa querida y no me aparto de ti. |
En toda la peroración del señor de la Cámara baja no hay una imagen tan deliciosa como esa del popular cantor los faroles de Palacio negándose para guardar luto por el prematuro fallecimiento. Y menos hay una sentencia tan como aquella de ”¡ También mueren los reyes!” que el gran predicador francés lanzó ante los cortesanos de Luis XIV y ante el propio Rey Sol.
Sin embargo, de lo que ponderativamente dijo cuando Ayala pronunció su lamentación funeraria puede admitirse todavía buena parte.
Sí; la frase por nosotros copiada y recopilada que constituye “el más bello discurso que oyó el Congreso”. Porque el célebre discurso de Ayala no es ninguna maravilla; pero el Congreso ha oído, oye y oirá tanta pedantería y estupidez..
A punto de subir más
Hemos indicado que Ayala volvió a ser elegido presidente del Congreso en las Cortes siguientes a las de su primera elección para puesto tan alto, y también que ello ocurrió ya sin dificultad ninguna, diciendo que ni se pensó siquiera que pudiese substituírsele en el elevadísimo sitial. Y es el momento de referir cómo y por qué fueron convocadas las nuevas Cortes, para hacer ver no sólo que el presidente del Congreso era insubstituible, sino que, además, en él hubo de pensarse cuando se trató de buscar substituto al presidente del Consejo de ministros, elevándole más de lo que estaba todavía.
Cánovas del Castillo, el jefe absoluto, completo y definitivo del partido conservador, creyó conveniente retirarse del Gobierno, siquiera fuese momentáneamente, haciendo una de esas falsas salidas que en el teatro llevan la acotación de “hace que se va y vuelve”.
Martínez Campos había pactado con los jefes de la insurrección cubana aquella paz de Zanjón, al estilo del convenio de Vergara, cuyas estipulaciones tenía el Gobierno que convertir en leyes. Y Cánovas, que no quería hacer semejante cosa, ni podía tampoco negarse a hacerla sin disgustar al general pactante, dispuso que éste lo intentara. Sin perjuicio, claro es, de trabajar solapadamente para que Martínez Campos fracasase en el intento, aunque sin poder quejarse del fracaso.
Cedió, pues, la presidencia del Consejo a quien se pronunció en Sagunto y firmó convenio en Cuba. Y el cándido guerrero, que lo mismo sublevaba las tropas españolas y pactaba con las partidas enemigas, creyendo igualmente fácil manejar a los políticos, empezó a gobernar. Reunió sus Cortes, convencido de que éstas harían lo que él quisiese.
Así pareció al principio. El propio Ayala, ex ministro de Ultramar, cuya actuación intransigente ya conocemos, en el discurso con que tomó posesión de la presidencia de la Cámara popular dedicó un especial saludo a los recientes diputados cubanos. Y aludiendo inclusive a que iba a hacerles caso… Véase si no:
“Bien venidos sean, señores diputados, a intervenir con sus hermanos de la Península en todos los negocios de la Monarquía, los representantes de la gran Antilla. La madre patria los recibe con los brazos abiertos, que hace ya tiempo que tenía acordada el derecho de que ahora se posesionan; consignado está en la Constitución vigente;, guerra fratricida impidió su ejercicio; la, paz lo facilita, y pues que han nacido con la paz, bien venidos sean a ayudarnos a consolidarla, a armonizar todos los intereses, a crear nuevos vínculos y a persuadir a todos que la sangre vertida no nos divide, porque toda ha brotado del mismo corazón, y antes nos une y estrecha con los lazos del común dolor que nos inspira.”
Pero Martínez Campos no había de lograr su propósito. Las mayorías del Congreso y del Senado estaban con Cánovas, y Cánovas sabido es cómo pensaba y pensó hasta el día de su muerte respecto a la autonomía de las colonias. El que gobernaba in partibus, como se empeñase en eso, dejaría de gobernar.
Y así se verificó. La discusión de las capitulaciones de Cuba iba pasando sin grandes incidentes ni mayores trastornos. Pero surgió la crisis. Una disconformidad entre dos ministros sobre cierto proyecto de tributación. Poca cosa. Mas la suficiente para que el Gobierno Martínez Campos cayera.
Entonces… Pero antes viene algo que en la biografía de Ayala no hay que pasar por alto. Alfonso XII se casaba otra vez. Ya había olvidado a su muy amada Mercedes. Y hasta la había substituido en su corazón con Elena Sanz. Más no ha de tratarse aquí de las inconsecuencias de Alfonso XII, sino de las de Ayala. Vamos, pues, con la última.
Alfonso XII se casaba .de nuevo para dar un heredero legítimo a la corona de España. Y la elegida con este fin era la Archiduquesa de Austria doña María Cristina de Habsburgo-Lorena., Buena elección, ¿eh?… Pero a lo que estamos, que no es cantar las glorias de la mamá del ex Monarca precisamente.
De eso, con anticipación, claro está, había de encargarse Ayala. Presidiendo una Comisión de diputados visitó a la futura Reina. Y le coloco un discurso, con el cual demostró que nada tenía de debate, al menos en la significación de adivino que esta palabra encierra. Pues dijo a la letra: “Acepte V. A. benévolamente esta felicitación que hoy sale de nuestras almas y con igual vehemencia saldrá con el tiempo del corazón de todos los españoles.” Si esto no es equivocarse, ustedes dirán.
Más no; no digan ustedes nada. Ya ¿para qué?… Y como Ayala fué el primero en pagar su equivocación… La visita que hizo a El Pardo, donde la futura Reina se alojaba, aquella frigidísima mañana del 28 de noviembre de 1879, le produjo un catarro que, complicándose con su enfermedad crónica del aparato respiratorio, había de arrastrarle a la tumba. ¡Justo castigo a su perversidad! Esto, sin embargo, no había de ocurrir hasta mes y pico después: Y antes, a los nueve días, el 7 de diciembre, ocurrió lo otro. Martínez Campos se veía precisado a abandonar el Poder, ¿Quién le substituiría en` la presciencia de Gobierno? Cánovas pensaba —y pensaba bien, según veremos enseguida– que era pronto para terminar su medio mutis. Aconsejó, pues, al Soberano la formación de un Gobierno presidido por Ayala. El Rey dio a ello su conformidad, y, llamó al presidente del Congreso a Palacio.
Dejando el lecho en que yacía acudió Ayala al requerimiento del Monarca. Conferenció con don Alfonso largamente… Y cuando todos daban por seguro que un Ministerio Ayala-Jovellar o Ayala-Quesada se encargaría del Gobierno; otra vez subió al Poder Cánovas del Castillo. Ayala había declinado el honor de formar Gabinete que el Rey le hizo.
Fué el pretexto su estado de salud. Pero la causa se la reservaba. Ayala no atribuía gravedad a su indisposición. ¡Y estaba herido de muerte! Mas acostumbrado a vencer su dolencia constante… Sobre que se sentía fuerte siempre, y era joven aún, pues apenas contaba cincuenta años. En cambio, sí que consideraba grave la situación política.
Por ello aconsejó a Alfonso XII que fuese Cánovas, “el jefe insubstituible del partido conservador”, quien sucediera a Martínez Campos en las labores del Gobierno. Y se libró él así de la mala acogida que en el Congreso tuvo cuando, apremiado para que diese explicaciones sobre la crisis, no atinó a hacer otra cosa que ponerse el sombrero y marcharse. El conflicto llamado del sombrerazo, que produjo la retirada de las minorías parlamentarias, Ayala debió tenerlo en vez de Cánovas.
No lo tuvo. Y hasta tuvo la satisfacción de contribuir con sus buenos oficios de presidente del Congreso a que se resolviera. Pero tampoco la gloria final de acabar siendo presidente del Consejo de ministros. Habíase reservado en esa ocasión, esperando otra menor gravedad. Siendo la mayor gravedad estado.
Malogramiento indiscutible
Habiendo abandonado Ayala su prudente reclusión para ir a evacuar la consulta con el Rey, decidió reanudar su vida acostumbrada. Y durante algunos días asistió al Congreso y ocupó la presidencia del mismo, esforzando su voz fatigando su garganta. Con eso, el ataque agudo al aparato respiratorio, que parecía haber cedido a los cuidados; se exacerbó terriblemente. Era médico de cabecera de Ayala el doctor Callejo, quien, desde luego, se dio cuenta de la gravedad del caso. Pidió ayuda a varios compañeros, siendo la opinión general que había de cederse con energía. Así, se aplicaron cauterios al pecho del doliente y el fuerte revulsivo obró de manera que fue juzgada satisfactoria.
En el espacio de diez días alternativas diversas dieron pábulo a esperanzas de salvación.
Aun el 29 de diciembre, veinticuatro horas antes del fallecimiento, los médicos permitieron a Ayala dejar por tres horas el lecho y confiaban… Pero todo fué inútil, pues la progresión del ataque aquella noche se apoderó del enfermo. Y a las tres y media de la tarde del día siguiente, 30 de diciembre de 1879, Ayala había dejado de existir.
El curso de la enfermedad de Ayala había sido seguido con palpitante interés. El Rey enviaba diariamente al domicilio del paciente a su edecán el. Marqués de Alcañices. Y del Rey abajo todos los personajes de la situación, todos los escritores y artistas, todos los amigos particulares convertían en romería elegante la calle de San Quintín. Además, como los periódicos tenían una sección para ocuparse del estado del enfermo… El pueblo en masa vivió pendiente de si moriría o no hombre, tan ilustre.
Ese hombre : insigne, del que se decía fuera desgracia grande para la patria perderle, pues los años de duración normal de la vida que le quedaban, conservando sus facultades y su capacidad de trabajo, podrían haber dado mucha gloria, tanto, política, como literaria, a nuestra nación.
Considerando esto, al dar cuenta, de su fallecimiento, aquella noche La Correspondencia de España llegó a publicar que Ayala “se había malogrado”. Y nosotros sostenemos la afirmación Pasando a probarla.- Sí, eso; vamos a probar qué el hombre cuya doble carrera política y literaria nos ha ocupado tantas páginas con el relato de sus triunfos pudo obtener triunfos mayores.
En política, ya lo hemos visto. Pudo ocupar la presidencia del Consejo de ministros. La hubiese ocupado seguramente en cualquiera de las sucesivas crisis del partido conservador, pues que Cánovas, como ya le ofreció una vez su puesto, se lo hubiese ofrecido otras. Y si no con el partido conservador, con el partido liberal… El cambiar de partido no habría presentado para él consecuente inconsecuente dificultad ninguna.
También en la literatura pudo .subir. Cierto que ya era académico y que se le consideraba un genio. Pero con todo… Pudo, por ejemplo, si se aplicaba a ello, haber escrito una obra dramática buena de verdad. Hoy ya sabemos, pese a cuanto en sus tiempos se dijo, que tal no consiguió.
Y todavía cabe considerarle malogrado, a pesar de su indiscutiblemente enorme cabeza “recuérdese el incidente con Hartzenbush”, crió cabeza… de familia. Ayala murió soltero, y no cuando hubiese ya renunciado a casarse, Sino precisamente cuando de casarse estaba a punto. En su nueva asistencia a los escenarios había tenido ocasión de tratar a la joven y bella actriz Elisa Mendoza Tenorio, prendándose de su belleza y juventud hasta el punto de entablar con ella relaciones formales, de esas qué acaban en boda para tal boda se estaban haciendo los preparativos cuando la muerte arrebató al novio
¡Lástima grande! Y no lo decimos por el novio, quien se evitó la peligrosa situación en que se colocan los que contraen matrimonio a la edad detener nietos. Ni tampoco por la novia, la cual, si perdió tan buena proporción, encontró otra mejor todavía, pues que llegó a casarse con el doctor Tolosa Latour que era el Marañón de aquellos tiempos. Lo decimos por quienes pudieron presenciar la nupcial ceremonia. estos se perdieron algo digno de verse.
Pues en la frustrada, boda se hubiese dado el caso de que se colocase ante el sacerdote el novio solo. Como os lo decimos. Ayala hubiera dejado a la Mendoza Tenorio en la sacristía, igual que antes la dejó entre bastidores. Esta actriz tomó parte en el estreno de Consuelo, desempeñando el papel de la protagonista, Y sabido es que el presidente del Congreso se negó a alternar con los cómicos en el palco escénico, diciendo a Vico la lapidaria frase que definía lo augusto de su soledad. Lógico es suponer, por tanto, que menos habría admitido alternar con una cómica en el altar mayor.
Ni en lo grotescos siquiera llegó, pues, Ayala a todo lo que habría podido alcanzar de no haber truncado la muerte aquella vida que prometía extenderse, y siempre hacia arriba, más y más. Se malogró, por tanto, Ayala, pese a morir de cincuenta años cumplidos, pese a saberlos aprovechar tan bien y pese a que se le daba todo cuanto apeteció. Sí se malogró Ayala indiscutiblemente, aun con lo que hemos visto obtuvo en su existencia, y lo que veremos, terminada ésta, se le otorgó ¡de propina
Apoteosis final
En el mismo día del fallecimiento de Ayala decretó el Rey que se tributasen al cadáver los más grandes honores, y así, tras de embalsamársele, aquella noche fué trasladado al Palacio del Congreso, cuyo salón de conferencias habíase convertido en capilla ardiente.
Fuerzas de la Guardia civil y del Ejército permanecieron custodiando el túmulo. Y desde el amanecer hasta las doce del día siguiente dijéronse misas por el sufragio del alma en altares levantados en cada uno de los cuatro ángulos del salón. A estas misas asistieron los personajes más ilustres de la política, la literatura y el arte, haciéndolo a una de ellas Sus Majestades.
Luego se permitió la entrada al público por el vestíbulo, dándose salida por la calle de Floridablanca, después que desfilaba ante el féretro donde Ayala yacía vestido de frac y con la medalla de la Academia de la Lengua sobre el pecho.
El entierro verificóse el día 2 de enero de 1880 como el de un capitán general muerto en campaña. En todo el trayecto, desde el Congreso hasta la Cuesta de la Vega, formaron las tropas de la guarnición.
Formase el cortejo fúnebre del modo siguiente:
Una batería de artillería. Doce compañías de distintos Cuerpos del Ejército. Clero parroquial.
Carroza tirada por seis caballos enlutados. Del féretro que en ella iba llevaban las cintas los ex presidentes de las Cámaras señores Posada Herrera, Castelar, Martos, Marqués de Cabra, Sagasta y D. Fernando Álvarez, a más de los académicos Núñez de Arce y Tamayo. Ocho soldados con fusiles a la funerala y los porteros del Congreso y del Senado franqueaban el carruaje.
Guardia de honor y materos del Congreso.
Presidencia del duelo, que formaban, en representación del Rey, el Duque de Sexto, la familia del difunto, la Mesa del Congreso y el Gobierno en pleno.
Un regimiento de caballería, como escolta. Coche de la real casa.
Coche de gala de la Presidencia del Congreso.
Coche particular del finado.
Seis coches de gala del Congreso.
Coches de los invitados.
El fúnebre cortejo se dirigió por la calle del Prado al Teatro Español. Frente al coliseo, bajo los balcones enlutados, desde donde las actrices de la compañía echaron flores sobre el carro fúnebre, esperaban para unirse a la comitiva poetas, escritores y cómicos célebres en apiñado grupo. Allí estaban Valera, García Gutiérrez, Grilo, Herranz, Bustillo, Coello, Velarde, Frontaura, Marcos Zapata, Calvo, Vito, Mariano Fernández…
Y en, la acera opuesta aguardaba el féretro que conducía los restos del adaptador del alcalde de Zalamea otra comitiva oficial. Era el Ayuntamiento de Madrid en corporación, con su presidente el Marqués de Torneros a la cabeza, rodeando un monumento cubierto todavía por una cortina. ¡La estatua de Calderón de la Barca que iba a descubrirse haciendo coincidir esta ceremonia con el entierro de Ayala! Ya se había dicho, como supimos con la natural sorpresa, que Calderón resucitó al estrenar Avala, y ahora se inauguraba el monumento a Calderón, ¡cuando a Ayala se daba sepultura! Con esto se pretendió dejar unidos en la inmortalidad al autor de La vida es sueño y al de Un hombre de Estado.
Pero prosigamos, que el entierro prosiguió. Continuó su camino por la calle del Príncipe, Carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol y calle Mayor, hasta llegar delante de la redacción de La Correspondencia de España. Allí se detuvo nuevamente la funeraria carroza para que el director del entonces más importante diario, Luis María de Santa Ana, depositase sobre la caja una corona más. La Prensa dedicaba un homenaje al difunto, como antes lo\hicieron los artistas y los poetas, los políticos y los literatos, el Ayuntamiento y el Gobierno.
Otro alto hizo aún el coche que conducía los restos de Ayala. Fué, éste en la Cuesta de la Vega, para el desfile de las tropas. Pasaban los regimientos, se inclinaban las banderas, sonaron las descargas de ordenanza…
Pero aun cuando ya sólo siguieron el cadáver hasta el cementerio de San Justo, donde recibió sepultura a la obscura hora del crepúsculo, la familia y los amigos particulares, todavía no cesaron los oficiales honores.
El 10 de enero, primer día de sesión en el Congreso después de las vacaciones de Navidad, fué dedicada toda ella, a honrar a Ayala, y aun con una prolongación de setenta y dos horas, ya que se acordó finalmente estuviesen tres días suspendidas las sesiones en señal de duelo.
Se leyó una comunicación del hermano del difunto dando cuenta de la desgracia, é inmediatamente habló Moreno Nieto, que como vicepresidente primero ocupaba la presidencia. Tras de éste hizo uso de la palabra, por el estado llano, de la Cámara, el diputado señor Cisneros, terminó, hablando por el Gobierno, Cánovas del Castillo.
Y los discursos de estos tres oradores constituyeron un match, disputándose el campeonato del homenajeamiento, tan reñido que no sabemos a cuál otorgar la palma de la victoria.
Según Moreno Nieto, Ayala había sido “una de esos genios que ilustran y ennoblecen las naciones“. Y al elogiarle, llegó hasta hacerlo por su físico, diciendo: “Su grande alma, dotada de valerosos alientos, reflejábase en aquel bustos soberbio, lleno de varonil expresión y de sin igual majestad.” No olvidaba la actuación literaria del difunto presidente, pues que consignaba:”Su potente espíritu hizo revivir en escena las grandes creaciones de Rojas y Alarcón, de Lope de Vega y de Calderón de la Barca.” Pero, daba aún mayor realce al Ayala político, del que, como no podía humanamente decir que fue nada grande en el presente, decía que lo hubiese sido en el pasado: “Nacido en otros tiempos, su carácter, tan propio para nobilísimos empeños; su valor, que rayaba en el heroísmo; su grande y magnánimo corazón, habrían hecho de Ayala una de esas figuras que descansan en elevado pedestal.” Terminando con más piropos, de esos que hacen ruborizarse: “Pronto le elevasteis a la presidencia. ¡Y qué bien ocupaba este puesto! Aquella figura escultural…” En fin, que asusta seguir copiando.
Al señor Cisneros le dio llorona. Empezó, elegíacamente: “Increíble parece que, bajo estas mismas bóvedas, donde todavía vibra, y palpita la gran palabra de nuestro último presidente, se haya podido, decir: Avala ha muerto: ¡Qué pérdida, señores diputados, para la patria! Luto llevan las letras españolas, luto los hombres políticos, luto sus numerosos amigos, luto esa tribuna.,..” Reaccionó luego un poco para cintas las glorias escénicas y oratorias del finado, diciendo que “no parecía sino qué se había apoderado del cincel de Fidias y que con él tallaba en mármol sus dramas y sus discursos”. Y hasta encontrando qué la comparación con el escultor de la Grecia antigua resultaba escasa, quiso parangonar a Ayala con un héroe nacional y le llamó “Cid de la inteligencia”. Pero pronto le ganó el dolor de nuevo, sin que le consolase de la pérdida de Ayala pensar que “sus obras le aseguran la inmortalidad”. “Hoy es día de llorar sobre su tumba”, terminó desolado.
Cánovas del Castillo no habló largamente, pero suplió la extensión con la intensidad. Y en su breve peroración encontró la frase justa, exacta, precisa. Esa frase de concisa elocuencia que reseña una situación, que pinta a un hombre. Tras de hacer constar que el Gobierno se asociaba a aquel duelo, y que él, su jefe, sentía la muerte del amigo, señaló el vacío que tal de función dejara: “López de Ayala hará falta en el porvenir al país, la hará a las letras españolas como la hará a la política española; pero aun mas que por todo eso, desde este instante mismo esa falta la estamos sintiendo: para una muerte como la suya, no había más voz que la suya capaz de dirigirnos la palabra.” ¡Magnífico hallazgo! Pues en verdad que nadie había sacado tanto partido de aquella muerte como el mismo que tanto partido sacó de su propia vida.
Aun cuando poco o nada se podría añadir a tan magníficas honras fúnebres. Constituyeran una verdadera, apoteosis, como con las que sé deificaba a los héroes antiguos o como con las que se terminan las revistas teatrales modernas. Ayala, pese a su insaciable afán de figurar, debió de sentirse satisfecho de ese fin esplendoroso.
Y después…
Decía Enrique Heine del autor de Hugonotes y La Africana: “La inmortalidad de Meyerbeer durará dos o tres años después de su muerte.” Y si el agudo satírico casi acertó, quien le parodiase, aplicando la frase mordaz a Ayala, habría acertado sin casi. No fueron, ciertamente, inmarcesibles lauros las hojas de las coronas llevadas al entierro reseñado en el capítulo anterior.
No lo fueron, no. Flores de pétalos livianos que el viento pronto arranca; hojarasca que el sol reseca y en polvo se convierte. 0 mejor, ratos artificiales de trapo y papel que la lluvia destiñe, arruga, pudre. Así fueron, sin duda, las coronas depositadas sobre la tumba de Ayala.
Y también fueron así los elogios que se le dedicaron con motivo de su muerte.
Corta resonancia tuvieron y no tuvieron eco ninguno. Apenas si muerto y sepultado aquel hombre, que con su fama literaria y política llenaba la nación, volvió a hablarse de él. Tal cual voz por compromiso obligado. Al tomar posesión sus sucesores del sillón presidencial del Congreso y del puesto en la Academia de la Lengua. Alguna otra a esfuerzos de la amistad y el compadrazgo. Como cuando Cañete, Tamayo y Catalina coleccionaron sus obras o Cánovas en el prólogo de la serie “Autores dramáticos contemporáneos” le recordó. Luego, ni una palabra, nunca jamás.
Si acaso algún viejo parlamentario dice aún que el discurso de Ayala a la muerte de la Reina Mercedes fué magnífico. Y con ello se logra que el parlamentario novel, si lo busca en los tomos atrasados del Diario de Sesiones, se llene de polvo y de desilusión. También algún espíritu revolucionario, lanzado a examinar el origen de la “Gloriosa”, lee el manifiesto de Cádiz. Extrañado ese investigador de que los generales que lo firman fuesen tan cursis, sigue investigando, halla que lo escribió Ayala y se ríe de él.
Eso en política, que en literatura… No se han vuelto á representar las obras de Ayala. Y más ha valido así, pues caso de representarse padecería la integridad del local de espectáculos en que tan arriesgado experimento se realizara. Sólo se representa de Ayala hoy la adaptación de El alcalde de Zalamea, y esto, no porque en Ayala resucitase Calderón, sino porque Calderón no puede morir ni acometido por Ayala. La inmortalidad del creador de Pedro Crespo sí que es verdadera.
Pero no mezclemos más al figurón con la figura. Dejemos a Calderón en su estatua de la plaza de Santa Ana, asombrado de que lo primero que vio fué el paso del entierro de Ayala. Y dejemos a Ayala en su olvidada sepultura de la Sacramental de San Justo. Pero no sin remarcar la lección que aquí se encierra. Quedan las figuras perpetuadas en bronce y mármol y más perpetuadas aún en la memoria de las generaciones, mientras los figurones pasan hacia el olvido. ¡Como debe ser! Pues sería demasiado que, además, quedase su recuerdo.
No; a Ayala únicamente hay que recordarle por su habilidad para simultanear dos actuaciones, apoyándose en una como escala de la otra, y viceversa, y por su desaprensión, que le llevara a medrar en todos los regímenes. Así es el modo de que merece ser recordado y así se le recuerda en esta biografía para hacer ver el antecedente de nuestros presentes “duplicados” y “enchufistas”, a los que se pudiera creer de generación espontánea.
Y no hay tal. Ayala es su padre. Como hijos, y aun como hijos que han heredado, deben respetarle. Los otros solamente debemos burlarnos de él y de ellos visto está lo que ha restado del uno y cabe verse lo que restará de los otros.
Pulvis, cinis, nihil. ¡No faltaba más!
Fin
