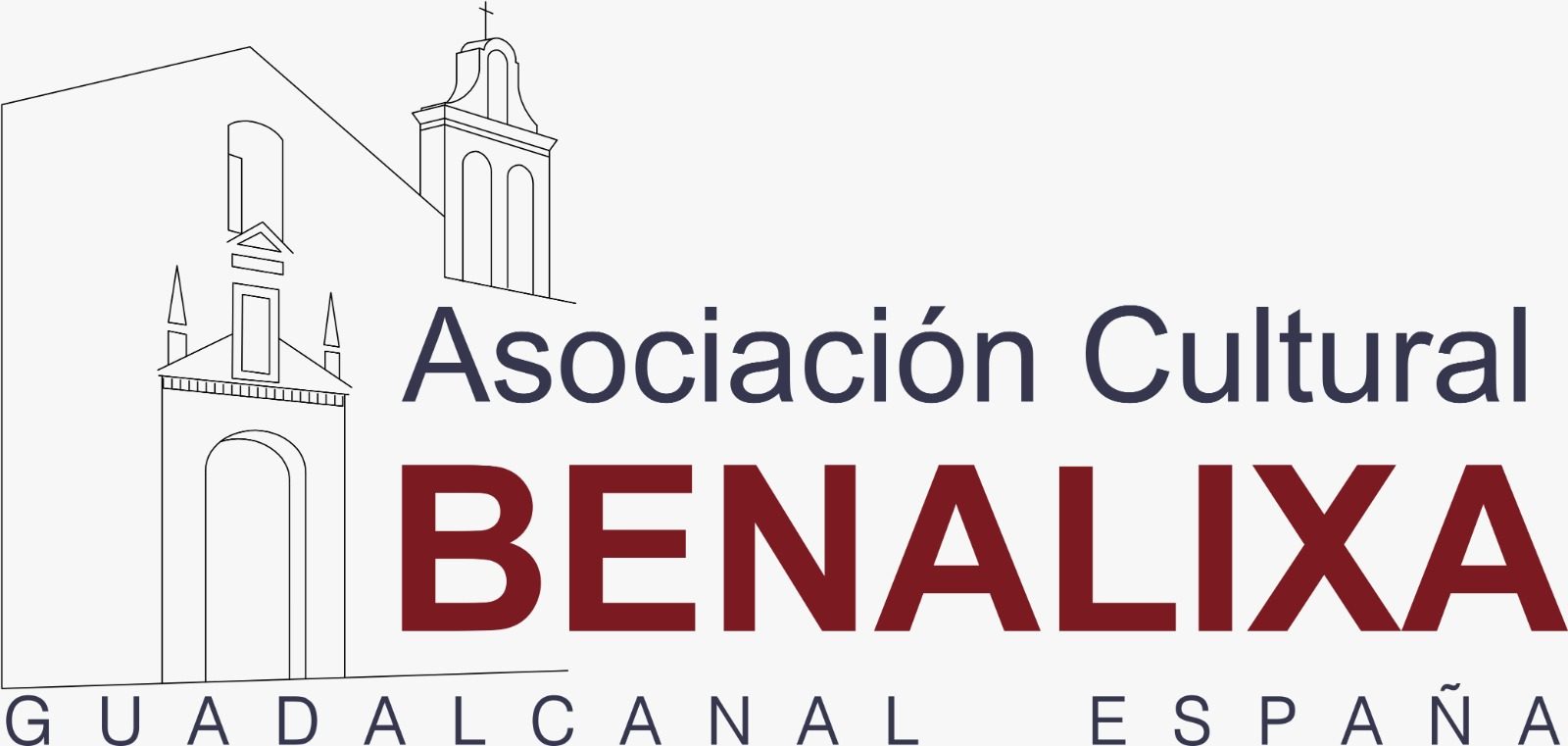Mª Dolores Gordón Peral – Universidad de Sevilla
INTRODUCCIÓN
Como recuerda J. Martínez Ruiz[1], ya en 1948 señalaba Piel que para organizar un Thesaurus nominum de Hispania era indispensable la publicación de los más importantes cartularios y de todas las fuentes históricas necesarias. Porque, en efecto, son los testimonios escritos no literarios, los que se guardan en los archivos locales, los que más preciosos datos pueden suministrar para la catalogación y la posterior investigación de la onomástica. El progreso en el estudio histórico de esta vertiente del léxico de la lengua depende en gran medida de la utilización de este tipo de fuentes, que, además de revelar con rigor de autenticidad el estado de las formas en su época, permiten situarlas convenientemente en el marco histórico adecuado, de lo que se puede obtener no poco provecho, como tendremos ocasión de comprobar en este trabajo.
Los documentos de que nos hemos servido para el estudio de la onomástica personal usada en Guadalcanal a lo largo de tres siglos proceden, en su mayor parte, de los fondos del Archivo Eclesiástico de la población -en donde se hallan reunidos los de las Parroquias de Santa Ana, Santa María y San Sebastián- y, en menor grado, de los Archivos de Protocolos y Municipal. Son los que siguen[2]:
Parroquia de Santa Ana:
- Libro de Matrimonios. 1578. Su título reza así: «Libro de las personas q(ue) se an uelado en esta Sta. Yglesia de S.ª Sta. Ama (sic) en este año de 1578 años. Digo yo Antoño Ortega clerigo”. Se halla en pésimo estado de conservación, cosido y sin encuadernar.
- Libro de Bautismos. 1607-1612. Consta de 41 fols., cosidos y sin encuadernar. A partir del fol. 42 r., comienza un
- Libro de Matrimonios de 1607-1608, cuyo título dice: “Libro d(e) desposorios y uelaciones q(ue) se haze(n) en esta Sta. Ygle(si)a d(e) Sra. Sta. Anna d(e) Guad(alcana)l. Desde el año de 1607 a(ño)s»[3].
Parroquia de Santa María:
- Libro de Matrimonios. 1586-1608. “Libro de la Yglesia de Nuestra Señora Santa Maria de la uilla de Guadalcanal para asentar los casamientos que en esta yglesia se hizieren. Comiença desde primero de henero de mill y quinientos y ochenta y seis años. Mandolo hazer el señor doctor Diego Martinez cura desta Santa Yglesia. Laus Deo”. Cosido y encuadernado en cuero. A lo largo de sus páginas, siempre al margen izquierdo y bajo los nombres de los desposados, aparecen de modo esporádico varios signos[4], algunos de los cuales parecen indicar una llamada de atención -para el posterior reconocimiento por la Inquisición- sobre la etnia de los implicados en la ceremonia[5].
- Libro de Matrimonios. 1762. Empieza a numerarse en el fol. 300 -por lo que debe suponerse que faltan hojas-. Está cosido y encuadernado en cuero.
Archivo de Protocolos Notariales:
- Libro Registro de Escrituras Públicas. 1633-1636. Escribano: Juan Vázquez Tamayo. Encuadernado en cuero.
- Libro Registro de Escrituras Públicas. 1727-1766. Escribanos: Pedro González de Figueroa, Manuel Castillo, Andrés Jiménez y Miguel Jerónimo Escutia. Encuadernado en cuero.
Archivo Municipal:
- Padrones Vecinales de los años 1673, 1686 y 1689. Constan con la signatura 334. A1 comienzo de ellos se indica: “Libro Repartimiento de las alcaualas y centenas deste año de”… Como lo ordenaban las autoridades, en ellos se da cuenta tanto de los vecinos (ordenados por calles) como de los bienes que tocan a cada uno, las cantidades que deben satisfacer ante el fisco y otros muchos datos curiosos referentes a la condición o circunstancias particulares de los nombrados.
EL SISTEMA ONOMÁSTICO DE LA ÉPOCA[6]
Al hojear los mencionados legajos nos llamó poderosamente la atención la anarquía antroponímica que parecía reinar en aquel tiempo. Unos, contadísimos nombres de bautismo se repetían hasta la saciedad[7] al lado de otros no más variados patronímicos -así los de Catalina Rodríguez, Juan González o Pedro Hernández, por citar ejemplos- y, al considerar con más detenimiento su aparición, resultaban designar a individuos de diferentes familias. De otro lado, nos percatamos de la poquísima rigidez con que se transfería el nombre de familia: mientras que en algunos casos, los menos, el hijo tomaba el primer apellido del padre y el segundo de la madre (p.e.: “Pedro Martin Xuarez, hijo de Pedro Martin del Freyle y del Elbira Xuarez”: 41v.1586), en otros el hijo recibía el apellido materno (p.c.: “Xpoual. Muñoz, hijo de Pedro Gil y de Chatalina Muñoz”: 45r.1586), o bien el hijo varón heredaba el patronímico y la hija el matronímico (v.g.: “Franqisco Hernandes, hijo de Franqisco Gaffia y de su mujer Teresa Hernandes”: 8r.1578; “Ana Garçia hija de Françisco Garçia y de Teresa Hernandes”: 30v.1578), o ya, en último término, los hijos tomaban un apellido distinto al de sus progenitores (v.g.: “Françisco Rodrigues, hijo de Joan Blasques y de Catalina Garsia, su mujer”: 66r.1586; “Juana Rodrigues, hija de Alonso Gomes y de Mencia Gutieres”: 10r.1586). Asimismo, y en una muy alta línea de frecuencia, veíamos sucederse sobrenombres, apodos u otro tipo de suplementos antroponónicos como gentilicios[8], etc. -ya como únicas denominaciones, ya pospuestos al nombre de bautismo o bien al nombre de familiares, que las más de las veces se transmitían de generación en generación, sufriendo o no las variaciones formales propias del apelativo: cambio de morfema en el género[9], presencia o ausencia de artículo…
El sistema onomástico se estaba transformando, pues. Era obvio que con el anterior, el del nombre + patronímico, tan inestable, anárquico y empobrecido[10], resultaría muy difícil precisar la individualidad de la persona. A ello vendría a añadirse la escasa plasticidad de los patronímicos usuales -faltos de contenido semántico-, que no cumplían ya con la tarea de singularizar a los individuos portadores[11]. Tal falta de plasticidad y singularidad se solucionó así, de dos formas: mientras que el pueblo optó por la creación de sobrenombres o apodos que, siendo apelativos de la lengua, estaban provistos de significado, la justicia remediaba más o menos la dificultad indicando la filiación, condición o procedencia (si es que no se limitaba a transcribir en las actas los sobrenombres creados en el uso corriente).
Por medio de tales procedimientos se lograba la identificación de la unidad -el individuo- dentro de su género[12], conseguida tanto a base del rasgo distintivo que significaban sus características individuales, como por su relación con las demás unidades del género.
A continuación damos la relación de los sobrenombres documentados. Efectuamos la clasificación de acuerdo con las categorías semánticas establecidas por Dauzat[13], si bien conseguimos el orden del esquema por nosotros referido; esto es:
1.°) Sobrenombres forjados en el uso popular (apodos o motes) y referidos a cualidades físicas, morales o con connotación sexual.
2.°) Criterios usados por la justicia para determinar la identidad de las personas implicadas en las acciones civiles o penales[14]: denominaciones referentes a vínculos familiares, a vínculos sociales y laborales, a la etnia y a la condición social, al oficio o profesión y al lugar de origen.
Dentro del primer grupo distinguimos los sobrenombres -en cada subgrupo- según sus características formales[15]: sustantivos de valor metafórico o metonímico (con o sin artículo), adjetivos calificativos sustantivados, compuestos y pequeñas frases elípticas. Dentro del segundo, sólo diferenciamos los antropónimos del subgrupo VIII, los sobrenombres tomados del lugar de origen, según sean indicativos de regiones o poblaciones (con o sin preposición antepuesta) o vayan provistos de un sufijo, convertidos así en gentilicios (con o sin artículo).
CATEGORÍAS DE ANTROPÓNIMOS
I. Sobrenombres o apodos referidos a cualidades físicas
a) Sustantivos con valor metafórico o metonímico: Agujeta, Francisco Gomez (26v.1673). Alaxa, Josef (89r.1727), Xpoual. de (50r.1727); Alhaja, Franzisca Rodriges de la, Marina Rodriges de (6v.1578); Aljaja, Pedro Sanches (6r.1608). Anchura, Ysauel Yanes (261v.1727). Baba, Maria de la (103r.1727). Barba, Gonzalo Muñoz de la (8r.1578). Barua, Diego Hernandez de la (7r.1586), Pedro de la Cueua (67r.1586). Barva, Xpoual. Muñoz de la, Françisco Muñoz de la (2r.1673). Barriga, Pedro Martin, Xpoual. Martin (123r.1586). Botella, la uiuda de (23r.1689). Botello, Domingo Garçia (34r.1673). Cabeza, Alonso (107r.1727), Maria (129r.1727), Ysauel (48r.1727). Cauezas, Juan (135v.1727). Calzones, Françisco (42v.1727). Canasto, Matias (39r.1673). Cascos, Françisco (43r.1673). Caçuelas, Franzisco Gonçalez (40r.1673). Cebolla, Maria la (18v.1586). Cebollo, Franzisco (134v.1727). Coçina, Gonçalo de Hortega (16v.1673). Cuchara, Alonso (148r.1727), Maria Orttiz (234v.1727). Chanca, Ana Rodriguez la (der. de la nomat. chanc., `chancla[16]: DRAE, s. v.; 3v.1673). Expeso, Francisco (114r.1727), Josef (50r.1727). Garrapiña, Maria la (16v.1607; de garapiña “galón adornado”, y éste del it. ant. y dial. carapignare `rascar’: DECH, s.v. garapiñar). Guanta, Ysauel Delgada de la (40r.1586). Guante, Pedro Gonçalez el (45v.1608). Liebre, Manuel de la (36r.1586). Lucero, Pedro (4v.1673). Naranja, Leonor Hernandez la (106v.1586). Ojitos, Catalina (25v.1586). Pancho, Juan Nuñez (9r.1727; var. jocosa, que Corominas supone forma mozárabe -DECH, s.v. panza-, del cast. panza, y éste del lat. PANTEX, -ICIS `tripa’, `barriga’). Pinçel, Manuel (5v.1673). Pistolete, Juan Gonzalez (12r.1686), Lorenzo Muños (56r.1627). Pulgarin, Francisco (109v.1586). Rauaço, Bartolome (20r.1673). Rocho, Juan (54v., 100r.1727; alteración del ár. rúh que Corominas -DECH, s.v.- considera cultismo mal pronunciado, no haIlándolo empleado en cast. fuera del ejemplo aislado del prólogo de la Celestina; el DRAE lo define por `ave fabulosa a la cual se atribuye desmesurado tamaño y extraordinaria fuerza’ -s.v.-). Ropa, el yerno de la (29r.1673). Rosa, Ana Muñoz la (12r.1686). Suelas, Pedro (15r.1607). Tasaja, Ana Gonzales la (116r.1727). Tasajo, Francisco Gonzalez (38v.1586; voz del mismo origen incierto que el port. tassalho y val. tassall y que el etimólogo catalán no documenta antes de 1591 -Percivale-; además, no lo encuentra como sinónimo de cecina antes de Covarrubias y Vélez de Guevara, y cita como caso ejemplificador el de El Diablo Cojuelo: “aquel cavallero tasajo que tiene el alma en cecina”, aclarando que se habla de “un hombre seco o delgado” -DCEH, s.v.-). Vaca, Juan Martines (12v.1586). Zancada, Juan Gonzalez (15v.1727), Antonio (36r.1727); Çancada, Alonso Gonçalez (“hijo de Alonso Gonçalez Çancada”: 14v.1586).
De un total de 57 antropónimos documentados, 30, es decir, el 52,6 por 100, funcionan como segundo apellido o sobrenombre apuesto al patronímico; 25, el 43,8 por 100, como primer apellido o sobrenombre, y sólo 2, el 3,5 por 100, como única denominación -aunque debe tenerse en cuenta que en ambos casos se citan indirectamente, esto es, al nombrar a un familiar de los designados: “la uiuda de Botella” y el “yerno de la Ropa”. Llevan artículo, precedido de la prep. de, 8 antropónimos, pero entre ellos hay que distinguir 3 que posiblemente contengan, funcionando como núcleos de los sintagmas preposicionales correspondientes, apodos o apellidos propiamente dichos, con lo que la preposición actuará señalizando un vínculo familiar, y no una mera cualidad física; contrapónganse, si no, los antropónimos de la Alhaja, de la Guanta (cf. el Guante, vid. supra) y de la Liebre a los varios de la Barba y a de la Baba. Llevan artículo directamente (sin preposición) otros 8 antropónimos, dos de los cuales funcionan como primer sobrenombre (Maria la Cebolla, Maria la Garrapiña) y un tercero, ya señalado, como denominación exclusiva (la Ropa). Los restantes van apuestos a los patronímicos correspondientes y solamente aparece un caso masculino (Pedro Gonçalez el Guante). Resulta muy difícil decidir si se trata de sobrenombres iniciales -apodos- o si son heredados o tomados del cónyuge[17], lo cual es extensible al resto de los antropónimos que veamos. De otro lado, debe subrayarse el hecho del exacerbado uso del sobrenombre en los documentos públicos, que a menudo provocaría confusiones al identificar a los portadores. Un ejemplo curioso de ello se documenta en el año 1727, y precisamente se refiere a uno de los casos analizados arriba. En el fol. 89r. del Libro de Escrituras de tal año, dice el escribano: «Al folio veinte y uno esta vna nota por la que fundo Cathalina Hernandez de la Paua que dize no estar en la segunda operacion. Y consta al folio treinta y nueve estar hecho asiento de ella a Don Joseph Alaxa que es el misimo Don Joseph Ximenez Cavallero por usar tambien de este apellido”. Y más adelante, en el fol. 93v. del mismo lugar, insiste: `Don Joseph Ximenez Cavallero Alaxa, que al (folio) treinta y nueve se evaqua con el nombre de Don Joseph Alaxa su capellan, por lo que y por tener estos apellidos se conprueva ser una misma persona…”[18]. Sirva este ejemplo para dar fe del papel predominante que representaba el sobrenombre popular en la época, haciendo pasar a tan segundo plano el patronímico que, a veces, era desconocido incluso para las autoridades mismas.
b) Adjetivos sustantivados: Alto, Alonso Martin el (27v.1689; al margen: “es quebrado”), Francisco Martin el (26r.1673). Blanca, Ysabel (96r.1586). Blanco, Francisco (52r.1727). Bermejo, Anton (10r.1586). Cabeçudo, Alonso Sanches (18v.1607); Caveçuda, la (“declaro que me deue Alonso Sanchez Caueçudo y su tia la Caueçuda”: 185r.1633). Çarca, Ana Gonçalez la (63v.1586; del ár ´zarqá´ ‘mujer de ojos azules’, zarco, ca es un adjetivo que designa lo que es `de color azul claro’; se usa para hablar de las aguas y, con más frecuencia, de los ojos: DRAE, s.v.). Calua, Pedro Yanes de la (76r.1727). Caluillo, Martín Hernandez (31v.1673). Caluo, Rodrigo (9v.1586). Cana, Ana la (61v.1586), Xpoual. Mateos de la (8v.1607), Francisco de la (3r.1608). Coxo, Domingo Rodriguez el (16v.1586). Delgada, Ana, Maria (52v.1586), Teresa Yanes la (70v.1633). Delgado, Francisco, Juan (25r.,120v.1586), Melchor (115v.1727). Galana, Maria (14r.1686). Gallarda, Gonzalo Rodriguez de la (123v.1633). Garboça, Juan de la (195r.1633). Garrio, Juana (126r.1727; por Garri(d)o). Gordilla, la (23r.1673). Gordillo, Antonio (18r.1689). Gordo, el (52v.1727). Grueso, Maria (38r.1762). Hermosillo, Diego Rodriguez (7r.1586). Horejon, Diego Rodriguez (34r.1673). Luengo, Juan Martin (7r.1727). Mellado, Juan del Madroño el (109v. 1633), Pedro Gonçalez (207v.1633). Morena, Eluira, Juan Gonzalez la (96v.,107r.1586). Moreno, Francisco, Gonçalo (92r.,93v.1586), el (2r.1727). Negro, el (91r.1727)[19]. Patón, Diego el (12r.1586). Redondo, Pedro Martin (30v.1607), Xpoual. Martin (101r.1727). Roia, Josefa la (46v.1727). Romo, Juan Mexia (200r.1673)[20] Ruuia, Catalina Hernandez la, Maria Rodriguez la (6r., 36v.1607), Juan Garcia de la (36r.1727). Ruuio, Juan (“hijo de Juan Ruuio”: 102r.1586)), Juan Gonzalez (10r.1586). Ziego, Pedro Xil (23r.1689). Zurdo, Franzisco Rodriguez el (al margen: “manco”; 4r.1689).
De un total de 52 antropónimos documentados, 24, es decir, el 46,1 por 100 funciona como segundo apellido o sobrenombre pospuesto al patronímico, 23, el 44,2 por 100, como primer apellido o sobrenombre, y 5, el 9,6 por 100, como única denominación. Llevan artículo, precedido de la preposición de, 6 antropónimos, pero en 5 de ellos la preposición indica vínculo familiar, y sólo en el caso de “de la Calua” se referirá quizá a una cualidad física. Llevan artículo directamente (sin preposición) 18 antropónimos, de los cuales 9 corresponden a hombres y otros 9 a mujeres, en igual proporción. Por las aclaraciones de los escribanos sabemos que, en el caso del sobrenombre el Zurdo, el antropónimo es todavía apodo, mientras que en el de Caueçudo el sobrenombre es heredado. En los que restan, como ya hemos dicho, cabe la posibilidad de que se trate de apodo heredado, rozando ya con las fronteras del apellido; la excepción se halla en los ejemplos de antropónimos de género masculino portados por mujeres (caso de Garrio y de Grueso), en los que es obvio el carácter heredado, así como en el de “el Negro”, donde se transparentan referencias étnicas que descartan toda posibilidad de herencia onomástica[21].
c) Compuestos: Baruablanca, Alonso Gonzalez de la (9r.1586). Baruancho, Francisco Martin (barba + ancho; 26v.1673). Cintancha, Pedro Hernandez (cinta + ancha; 5r.1586). Denana, Francisco (38r.1586; de + enana). Guenaño, Licenciado (buen + año,- seguramente con elipsis de la prep. de, pues es alocución adverbial que significa `gordo, saludable’: DRAE, s.v. año; 388v.1633). Media Cuchara, la uiuda de (44r.1633; cf. supra Cuchara). Munchotrigo, Francisco Muñoz (23r.1727; epéntesis vulgar de n sobre mucho). Panduro, Francisco Rodriguez (20r.1673). Pie de Hierro, Lorenzo (128v.1586). Piernagorda, Juan Ximenez (185r. 1633). Ropa Santa, Francisco Garçia (5v.1673; cf. supra Ropa).
d) Frases elípticas (compuestos a base de verbos): Abarranca, Francisco (43v.1727; haba + arranca). Barrunta, Francisco Nuñez (34r.1673). Mataconejos, Pedro Garçia (5r.1673). Rebusco, Alonso Garçia, Francisco Garcia (14v., 38r.1607).
II. Sobrenombres o apodos referidos a cualidades morales
a) Sustantivos con valor metafórico o metonímico: Angorilla, Juan Gomez (8v.1607). Avesilla, Veatriz (5v.1727); Avezilla, Anton de (2r.1586). Carranca, Maria Hernandez la (“hija de Alonso Yanes de la Pava y Maria Hernandez”: 5v.1578). Gaçapo, Sebastian Gonçalez, Simon Gonçalez (44r., 52v.1586; `hombre disimulado y astuto’). Loba, Ysavel Muñoz la (20r.1586). Lobato, Juan Marmolexo (71r.1586). Lobos, Christobal de (20v.1586). Pajaron, Martin (9r.1673). Paloma, Catalina Rodriguez la (148v.1586). Palomina, Maria Hernandez la (56v.1586). Palomino, Xpoual. Martin (53v.1586). Palomo, Juan Abril (9r.1727). Pena, Francisco (6v.1586). Ruçio, Christoual Muñoz el (“harriero”: 29v.1689). Xabato, Xpoual. Ortegas allias (“vezino desta villa y de excerzicio cabrero”: 58r.1727; `hombre valiente, osado, atrevido’). Zorro, Juan (7r.1608), Juan Lopez (31v.1607), Rodriguez Lopez (43r.1586).
En lo que precede hemos mencionado algunos nombres de animales que probablemente entren a formar parte de los antropónimos con valor connotativo, translaticio aludiendo bien a las características morales de los nombrados, bien a alguna de sus posesiones (puede ser éste el caso del arriero que es nombrado por el Rulio). Otros nombres de animales en los que no se manifiesta tan netamente el significado metafórico son: Conejo, Juan Sanchez (5r.1589). Cordero, Francisco (107v.1727). Grilla, Mari Gonçalez la (392r.1633).
De un total de 23 sobrenombres reseñados, 15, el 65,2 por 100, funcionan en posposición al patronímico a manera de segundo apellido; 9, el 39,1 por 100, como primer apellido o sobrenombre, y 1, el 4,3 por 100, como denominación secundaria y exenta, apuesta al nombre y patronímico y precedida de allias (obsérvese que Corominas -DECH, s.v. alias-, después de indicar el significado de la voz -, `por otro nombre’- y su étimo -el lat. ALIAS-, no añade más documentación que la de unos inventarios de los siglos XIV y XVI, apostillando: “aunque tratándose de inventarios, donde abundan las inserciones latinas -del tipo item-, esto apenas puede tomarse como prueba del uso en romance). Del total referido, seis ejemplos llevan artículo -siempre actuando en posposición al patronímico-, y de ellos, cinco, la gran mayoría, corresponden a mujeres y sólo uno a hombres.
b) Adjetivos sustantivados: Baliente, Juan, Pedro Muñoz (19r., 20v.1673). Beata, Juana Lopez (22v.1586). Bueno, Pedro (“hijo de Hieronimo Bueno”: 52v.1586). Farsante, Juan de la Puebla (22r.1586). Fresco, Josep (“sirviente de Don Pedro Ortega”: 14v.1727). Gastado, Alonso Hernandez (11r.1689). Golfo, Juan del (6v.1586). Guisado, Gaspar (“hijo de Pedro Guisado”: 8r.1586; “persona dispuesta”). Holgada, Ana Lopez la, Juan Gonzalez (“hijo de Ana Lopez la Holgada”: 30r.1586). Holguin, Francisco (20r.1673). Honrados, los (185r.1633). Leal, Pedro (48r.1673). Paua, la (“y su mujer la Paua”: 7r.1586), Cathalina Hernandez de la (21r., 89r.1727). Penoso, Francisco (6v.1586). Penquilla, la (28v.1727), Francisco (107r.1727). Porro, Pedro Miguel el (1v.1673; `sujeto torpe, rudo y necio’). Rufian, Franzisco Muñoz (30v.1607). Rufo, Alonso Lopez el (35r.1727). Santa, Juana la (99v.1727). Serena, la (“comadre”: 45r.1607). Temeron, Juan Gomez (26r.1673).
De un total de 27 nombres documentados, 11, el 40,7 por 100, funcionan como segundo apellido o sobrenombre; 12, el 44,4 por 100, lo hacen como primer apellido, y, finalmente, 4, el 14,8 por 100, funcionan como único onomástico, precedido, naturalmente, de artículo. De los últimos, tres son apodos o sobrenombres femeninos y otro es colectivo (los Honrados). Llevan artículo, además, cuatro casos, de los cuales dos corresponden a hombres, y otros dos, a mujeres. Como raro se presenta el ejemplo de un sobrenombre femenino heredado por un varón (así: Juan Gonzalez Holgada, hijo de Ana Lopez la Holgada”), pues suele ocurrir frecuentemente la adaptación del género a la persona portadora. Por último, podemos destacar por su plasticidad el ejemplo de sobrenombre la Serena, atribuido a una comadrona.
c) Compuestos: Almatriste, Lorenço (24v.1727). Buenavida (var. Buenavia), Christoual Sanches (17r., 18v.1607). Malagana, Francisco (“y Josefa Malagana, su mujer”: 31v.1727). Malgrado, el (423r.1633)[22].
- Sobrenombres o apodos con connotación sexual
Aba, Pedro Matheos del (81r.1585); Haba, Juan de la (28v.1689); Haba Media, Juan Nuñez de la (52v.1689); Malaba, el (36r.1727). Todos ellos pueden contener haba (lat. FABA) en el sentido figurado de `glande del pene’, como el arag. y cat. faba, fava, respectivamente, según Corominas (DECH, s.v.). Otros: Arreoia, Catalina la (47v.1727); tal vez se trate de un original la Rejodida (prefijo re- de intensidad sobre el participio de pasado femenino de joder, que antiguamente fue hoder (lat. FÜTÜËRE; ‘practicar el coito’); la a- protética podría deberse a falso análisis con la final del artículo, mientras que la terminación -ía procedería de -i(d)a, con característica pérdida de la -d-, fenómeno tan vulgar y propio de las hablas meridionales como el de la aspiración de la velar (en este caso, de rejo(d)i(d)a>re(j)oía; cf. las grafías con que se representa la aspiración en estos mismos documentos: Anhela (58r.1586), Hacinto (5r.1686), Havian (de Fabián; 85r.1586), Horge (por Jorge; 86v.1586), muher (25v., 26v., 27r.1607), muer (39v.1586); el fenómeno contrario, la velarización de F-, también se documenta: Jernando (123r.1727), Gernandez (1r.1607); e incluso, lo que es más llamativo, la aspiración o pérdida de /g/: Hutieres (27r.1607), Greorio (por Gregorio; 125v.1727)[23]. Compárese asimismo, esta otra grafía, que puede ayudar a explicar el caso del sobrenombre Arreoia: Guaytoca (por Guaditoca; 4r.1762); al contrario que allí, ocurre aféresis en Maria Polonia (por Apolonia), e inserción de -d- en Estanislado (por Estanislao), ambos en documento de 1727 (46r., 131v.).
Finalmente, tendrán connotación sexual los sobrenombres: Puñetas, Francisco Martin (38r.1683; de puñeta `masturbación’, der. de puño, lat. PUGNUS íd. DECH, s.v.-); Puchato, Lucas (de pucha, eufemismo por puta).
- Denominaciones referentes a vínculos familiares
Con anterioridad nos hemos referido al hecho de que son múltiples los criterios usados por las autoridades civiles y eclesiásticas para determinar la identidad de las personas implicadas en las acciones. Al resultar prácticamente imposible la identificación por el solo nombre de bautismo, o incluso por éste seguido del patronímico, la justicia se veía obligada a recurrir al parentesco genealógico directo o colateral: De este modo eran posibles denominaciones personales del tipo: Juan Delgado cuñado de Pereda” (33r.1673), “Antonio Dias entenado de Yssidro” (34r.1673), “Pedro del Poço hierno de Francisco Rodriguez el sastre” (185r.1633), “Francisco Martin yerno de Feliçiana”, “Xpoual. Rodriguez yerno de Feliçiana” (12v., 23r.1673), “Christoual Gonçales yerno de la comadre” (31r.1673), “Pedro nieto de la cardadora” (15v.1607), “los sobrinos del liçençiado Quintero” (44r.1673), “Pedro Peña regidor y Alonso Peña su hermano” (17r.1586). En otros ejemplos la denominación parece haber pasado a ser apodo, o incluso apellido; así: “Maria Rafaela la Parienta” (37v.1727), “la Madrasta” (37v.1727), “Francisco Hernandez Nieto, hijo de Francisco Hernandez Nieto” (2r.1607). No faltaban casos en que los lazos familiares eran incógnitos para las autoridades eclesiásticas, que, resueltamente, daban al individuo una nueva genealogía: “baptize a Antonio hijo de la Iglesia porque no pacieron (sic) sus padres. Fue su padrino que lo saco de pila Alonso de Valencia de Ortega y traxolo una muger que no se supo quien era” (8v.1607). Lo mismo ocurriría en los demás ejemplos: “a Juan hijo de la Iglesia’; “a Maria hija de la Iglesia” (17v., 32r.1607), entre otros. Un caso se presenta en que se describe la circunstancia del hallazgo del neófito: “baptize a Ana hallada a la puerta” (26r.1607).
Con bastante frecuencia, seguramente por deseo de abreviar, se procedía elidiendo el tipo de parentesco, dando lugar a construcciones onomásticas como: “Alonso Ximenez Chavero Rodriguez de Ortega” (109r.1727), “Franzisco Sanchez de Esteban Sanchez’; “Thome Martin de Martin Gil”; “Christoual Martines el de Uenagas” (5r., 35v., 185r.1633).
La fijación hereditaria del nombre de bautismo hacía a menudo necesaria una segunda denominación tras el patronímico, que posibilitaba la diferenciación de dos familiares con el mismo nombre. A esta causa responden onomásticos del tipo: “Francisco Ximenes Carretero el menor’; “Juan Gonçalez Merchan el mayor” (146r., 151v.1633), “Francisco Yanes el moço’; “Francisco Yanes el biexo” (185r.1633). Cf. “la morisca uieja” (21r.1607).
- Denominaciones referentes a vínculos sociales y laborales
Más inusitado era el procedimiento de la identificación a partir de la datación de circunstancias externas, como la del lugar donde moraba el individuo. Pero a él se acudía cuando faltaban otras referencias genealógicas, pues generalmente se trataba de denominar así a los mozos albarranes o forasteros, que habitaban el lugar temporalmente por motivos laborales. Así: “Christoual Gonçales al Berocal Chio” (por Chico; 15v.1607), “Manuel Castaño en las Tres Bodegas”, “Antonio Garçia en casa de la çerrajera”, “Manuel questa en cassa de Marcos Riaño” (47r., 50r., 185r.1673). En sólo una ocasión ocurre la identificación de una mujer con este método, pero, evidentemente, se trataba de una sirvienta[24]: “Petrona Gonçalez en casa de Francisco Gomez Romero baruero” (31r.1586). Otras veces bastaba con indicar la relación habida con otro individuo de la misma escala profesional: “Antonio el boiero y Gonçalo su compañero” (20r.1686).
Los individuos pertenecientes a clases sociales subyugadas, como la de los esclavos, recibían por lo común un solo nombre, al que se añadía como sobrenombre el oficio o profesión que desempeñaban o su condición con respecto a los dueños o patrones. Ejemplos de ello son los siguientes: “Manuel criado de Christoual Caueça” (6v.1673), “Lucas moço de Gallardo” (20r.1686), “Catalina criada de Mari Ramos” (100r.1586), “un criado de Francisco de Pantoxa que se llamaua Juan Lorenço” (35r.1586). El vínculo sociolaboral llegaba incluso a hacerse apellido en casos como el de Juan Criado” o el de “Pedro Moço” (116r., 120v.1586), donde representaba el papel de único identificador, a falta de un patronímico u otro tipo de onomástico. Ejemplo de nombre exento, al que todavía no se había apuesto sobrenombre -aparece en una escritura de venta-, es el que sigue: «un esclabo que a por nonbre Joan abido de buena guerra sujeto a servidumbre perpetua” (194v.1633).
A veces, no obstante, ocurre que dichos sujetos poseían ya un patronímico propio, por lo que el oficio o condición se pospone a aquél: “Marina Muñoz criada del dicho Luis de Ortega”, “Gonçalo Lopez criado de Diego Gonçalez”, “Maria Rodriguez ama del Licenciado Carranco” (8r., 86v., 114v. 1586), “Francisco Montexo esclavo” (12v.1689), “Juan Martin y Maria Gonzalez criados de Hieronimo de Ortega y no se supo hijos de quien fuecen (sic)’; “Juan Garçia ropero de Sebastian de Ribera” (8r., 34r.1586).
- Sobrenombres o apellidos referidos a la etnia y a la condición social
Albarran, Alonso, Manuel, Miguel (8r., 14r., 45r.1727). Albarrana, Catalina la (14v.1607). Barragan, Joaquin, Narcisa (51v.1727). Barragana, Maria (24r.1608). Cauallera, Ana Nuñez la (“hija de Bartolome Sanchez Cavallero: 6v.1578), Beatriz Ramos la (“hija de Garçia Sanchez la Cauallera”: 60v.1586), Marianes la (3v.1586). Cavallero, Juan, Tomas (103r., 120v.1586), Josep Ximenez (39r., 89r., 93v.1727). Conda, Josefa la (2r.1727). Conde, Pedro Martin el (“hijo de Diego Martin Conde”: 1v.1578), Xpoual. Muñoz el (13r.1686). Criado, Juan (116r.1586). Donzella, Maria de Ortega, Leonor de la Torre (113v., 114r.1727). Esclavo, Francisco Montexo (12v.1689). Escudero, Diego (75r.1633). Freire, Joan de Castilla (494r.1633). Garçona, Lorenço Martin de la (10r.1727). Garçon, Juan (42v.1727). Hidalga, Beatriz de Ortega la, Francisca Lopez la (42v., 63r.1586). Hidalgo, Alonso, Juan Diego, Manuel (50r.1727). Judio, el (14r.1727). Infançon, Diego Rodriguez (28r.1686). Marquesa, Rosalea (16r.1727). Mendrugero, Pedro Gomez (50r.1673). Ministril, Francisco Holguin (20r.1673). Monago, Alonso (149r.1727). Morilla, Josepha (35r.1727), la (185r.1633). Morillo, Alonso Garçia, Pedro Gonzalez, Rui Garçia (112v., 4r., 18r.1586). Morillon, Pedro Gomez (“morisco”: 7v.1607). Morisca, Ana, Bartola (21r., 30r.1586), la (“comadre”: 21r.1607), Maria Gonçalez (casada con Garcia Hacen, ambos “criados de Doña Leonor de Caçalla”: 60r.1586). Morisco, Françisco Ximenez, Juan Gonçalez, Gaspar Hernandez (70v., 5v., 35r.1586). Moro, Françisco Gomez Torrado el (6r.1689), Josef Velez, Juan Velez (51r., 94r.1727), Juan Gomez, Maria (25r.1689). Pelegrin, Juan Sanchez; Peregrino, Sevastian Sanchez (16v., 54r.1686). Rey, Joseph del (4v.1608). Rica, Ana de Bonilla la, Maria Hernandez la (“hija de Maria Rodriguez la Rica”), Ana Rodriguez la (9r., 15r., 96r.1586). Rico, Jironjmo Gonçalez, Franzisco Martinez (5r., 20r.1586), Diego Ramos el (117r.1727). Sangrelinda, Ana Muñoz, Maria Muñoz (ambas, hijas de Juan Muñoz Sangrelinda; 17r.25v.1586. Compuesto de sangre + linda, donde el adjetivo significa `legítima’, `pura’, `sin mezcla’ -der. del lat. LEGITlMUS `legal, legítimo’: DECH, s.v.-; contiene claras referencias a la preocupación que por la limpieza de sangre se tenía por esas fechas)[25]. Seglares, los (13v.1686). Siglar, Anton Lucas el (4r.1727).
De un total de 69 antropónimos documentados, 40, el 57,9 por 100 funciona a manera de sobrenombre pospuesto al patronímico; 25, el 36,2 por 100 lo hace como primer apellido o sobrenombre, y 4, el 5,79 por 100 como único onomástico. De los últimos, dos son femeninos; uno, masculino, y otro colectivo (los Seglares). Por otro lado, llevan artículo antepuesto 18 sobrenombres, de los cuales 12 son femeninos (aunque uno de ellos es heredado por un varón: de la Garçona) y sólo seis, masculinos. Se heredan con el artículo (lo cual significa que no son propiamente apodos individuales) los sobrenombres la Rica y la Cavallera; al contrario, el antropónimo el Conde lleva artículo reciente, pues falta en el precedente (Conde). En cuanto al apellido Marquesa, cabe la posibilidad de que se trate de la adaptación al femenino del patronímico Márquez, dado que no hemos hallado otra forma paralela, que en los testimonios aparece casi continuamente documentada la neutralización de -s y -z y que nunca se grafía el acento; por otro lado, también es posible que en la pronunciación ordinaria y por etimología popular, se haya trocado el acento, creándose un apodo a partir de lo que inicialmente fue un patronímico.
Adelantábamos al principio del estudio que en el Libro de Matrimonios de 1586, siempre debajo de los nombres de los desposados y únicamente de manera esporádica, aparecen ciertos signos[26]. A veces, estas señalizaciones al margen van acompañadas de subrayados y de otras anotaciones al estilo de “otra a la bta.” (= “otra a la vuelta”)[27]. No son más que llamadas de atención que los clérigos que asistían la ceremonia efectuaban, para reconocer con posterioridad a los conversos, judíos o moriscos que habían tomado nombres cristianos para pasar inadvertidos ante el Tribunal del Santo Oficio. Sin embargo, son también muchas las ocasiones en las que los clérigos aclaran explícitamente la etnia.. Por ello sabemos que apellidos del estilo de Alguaçil, Moreno, Luna (de), España (de), Leon (de), Tapia (de), Haro (de), o Castilla (de), amén de otros patronímicos más frecuentes como Hernandez, Ximenez o Rodriguez, fueron los elegidos por los moriscos de Guadalcanal para ocultar su ascendencia islámica[28]. Quizá tuvieran la misma etnia los muchos de la Cruz, de Monsalue y de Santiago[29], que curiosamente suelen aparecer como testigos en las bodas de moriscos.
- Sobrenombres o apellidos motivados por el oficio o profesión
Albañir, Juan Sanchez (20r.1586). Arbañir, Xpoual. Hernandes (15v.1607). Alguaçil, Alonso, Juan, Luis (“moriscos”: 54r., 91v., 20r.1586). Aparcero, Juan (14v.1686). Arcabuzero, Sevastian (197v.1633). Arriero, Juan Gonçalez Merchan el mayor (151v.1633). Baruero, Alonso, Francisco Gomez, Juan Rodriguez (15r., 31v., 48r.1586). Batanero, Rui Gonçales (8v.1578). Boticario, Juana Pareja, Martin Sanchez (12r., 13v.1586). Boiero, Antonio el (20r.1686). Cabrera, Catalina, Francisco de (42r., 47r.1727). Cantera, Maria Rodriguez la (2v.1607). Cantero, Pedro Yanes (13v.1673). Capataz, Juan Rodriguez (13r.1673). Capatero, Alonso, Christoval Rodrigues (2r., 26r.1586). Carnicero, Juan Ramos (31r.1586). Carpintero, Antonio Hernandez (45v.1586). Carretero, Françisco (5r.1727). Carttero, Diego Yanes (122r.1727). Cardadora, la (8r.1607). Cepera, Cathalina Rodriguez la (54v.1727). Çepero, Miguel Martin (35v.1586). Çerajero, Françisco Gonçalez (115v.1586). Cestera, Cathalina Rodriguez la (3r.1727). Comadre, Beatriz Gonçalez la (“y la comadre Beatriz Gonçalez la comadre”: 10r.1607; cf. “yerno de la comadre”.- 31r.1673). Cordonero, Juan Gomez (40v.1586). Çurrador, Juan Ramirez (48r.1586). Doctero, Xpoual. Muñoz (“hijo de Juan de Galvez Doctero”: 67v.1586; equivalente a doctor, si no es etimología popular por de Otero)[30]. Enxaldador, Ygnacio Melgarexo (36v.1727). Espadador, Mateo Rodriguez (19v.1689). Herrero, Blas Hernandez (5r.1586). Habonero, Lorenzo Hernandez (40r.1673; por jabonero, con aspiración de la velar inicial; cf. otros casos, § III). Hortolano, Diego Luis, Lorenço (por hortelano; 151v.1686). Ladrillero, Juan de Balsilla (34r.1727). Mercader, Juan (11r.1586). Mesonero, Gaspar Hernandez Morisco, Hernan Gonçalez (35r., 55v.1586). Molinero, Juan Gonçalez, Juan Sanchez, Pablos Garçia (9v., 14v.1586). Obejero, Pedro Martin (19v.1607). Odrero, Xpoual. Martin, Juan Castillo (28r.1673). Olleros, los (459r.1633). Pastor, Juan Blas (7r.1673). Pastora, Francisco Gomes de la (23v.1586). Pecadero, Antonio Hernandez (42r.1586; por pescadero, con aspiración de -s implosiva final de sílaba). Pescadora, Juana Ximenez la, (“yerno de la pescadora”: 24r.1673). Pezero, Lucas (“hijo de Alonso Martin Pezero y Maria Lucas”: 2r.1586). Pintor, Diego Gonçalez el (8r.1607). Piñera, Maria (433r.1762). Platero, Andres Gutierrez (44r.1633). Rehidor, Fernando Ramos (por regidor, con aspiración de la velar, cf. otros casos, § III; 39r.1607). Reloxero, Pedro Martin (“pobre”: 8r.1689). Sastre, Diego Sanchez (22v.1586), Francisco Rodriguez el (115v.1586). Sonbrerero, Alonso Sanches (115v.1586). Texedor, Lorenço Martin (22v.1586). Tonelero, Francisco Rodriguez (199v. 1633). Tornera, Juana Hernandez la (51r.1633). Tundidor, Pedro Gonçalez (8v.1586). Vaquera, Mari (3r.1607), Ysabel Yanes de la (113r.1727). Vaquero, Alonso (5v.1647). Zapatera, Hernan Muñoz de la (8r.1578).
De un total de 75 antropónimos documentados, 55, el 73,3 por 100 va pospuesto al patronímico o a otro onomástico; 17, el 22,6 por 100 funciona como primer apellido o sobrenombre, y sólo 3, el 4 por 100 es onomástico único. De estos tres, dos corresponden a mujeres, y uno es colectivo (los Olleros). Llevan artículo 12 sobrenombres de oficio, nueve son femeninos (si bien dos de ellos son heredados por hombres) y tres, masculinos. Naturalmente, y como ocurría en los otros grupos, no es posible decidir hasta qué punto los sobrenombres son realmente onomásticos o meros indicativos de profesión. No obstante, en algunos casos puede deducirse la naturaleza del antropónimo; así en el apellido masculino portado por una mujer (v.g. Boticario), en la doble mención del oficio (v.g. la comadre) y en la muy secundaria posición del sobrenombre (v. g. Arriero). De otro lado, es menester distinguir entre las fuentes de donde se extraen las formas, pues siempre se mencionarán más apelativos de profesión en padrones y censos que en libros parroquiales o de protocolos.
Finalmente, otros onomásticos relativos a la dedicación se forjan mediante un sintagma prepositivo que alude al lugar donde se ejerce el oficio. Ejemplos de ello son: “Bartolome de Galeras” (89r.1586), Juan Sanchez de la Guerra” (120r.1727), “Pedro Yanes de la Mar” (o “la Mar”: 6v.1578).
VIII. Sobrenombres o apellidos tomados del lugar de origen
a) Indicativos de regiones o poblaciones: Alanis, Juan de (8v.1586). Alcala, Diego de (“morisco”: 114r.1586). Alcocer, Antoño de (4r.1586). Almonte, Aluar Nuñez de (55v.1586). Aragon, Juan Ximenez de (91r.1633). Auila, Josef de (131v.1727). Azuaga, Martin de (18r.1586). Baeça, Hernando de (51r.1586). Belgara, Juan de (por Vergara; 42v.1673). Brenes, Martin de (93r.1633). Burgos, Andres Martin de, Baltasar de (92r.,42r.1727). Caçalla, Leonor de (53v.1586). Casas, Brianda de las (por Casas de Reina, en Badajoz; 2v.1586). Castilla, Maria Hernandez la (43r.1727), Maria de (“morisca”: 106r.1586). Castroverde, Juan Martin de (92v.1586). Cazeres, Diego Rodriguez de (50v.1727). Constantina, Juan (33v.1727). Chillon, Alonso (4v.1586). Dauila, D. Pedro (95v.1727). Despaña, Leonor (“hija de Fernando Despaña”: 5v.1586). Eçija, Franqisco Gonçalez de, Martin de (132v.1727). España, Hernando de (“morisco”: 30r.1586). Florensia, Catalina Melendes de (“hija de Sebastian Melendes de Florensia”: 99r.1586). Funes, Diego de (123v.1727)[31]. Jixon, Hacinto (5r.1686). Leon, Ana de (“hija de Alonso de Leon”: 35r.1586), Benito de (34v.1586), Maria de (“hija de Gracia de Leon, moriscas”: 103r.1586). Lima, Bernardo de, Françisco de (20v., 150r.1633). Lora, Maria de (23r.1586). Lorca, Diego (10v.1686). Llerena, Juan Rodriguez de (400v.1633). Medina, Alonso de, la (38v.1607). Merida, Gaspar de (“hijo de Andres de Merida”: 83v.1586). Montanches, Christoual de (35v.1607). Moron, Alonso, Antoño, Martin (19r., 35r.1586). Olmedo, Diego Gonçalez (21v.1673). Oviedo, Andres Ruis, Juan Ruis, Ignacio Ruis (73v.-74r.1727), Francisco Martin de (57v.1586). Palencia, Francisco (99r.1727). Palermo, Manuel (24v.1673). Puebla, Juan de la (22r.1586). Roma, Francisco de (9v.1673). Saluatierra, Maria de (115v.1586). Soria, Juan de (38v.1586). Tarifa, Juan de, Francisco de (2r.1586). Truxillo, D. Alonso (128r.1727). Valençia, Catalina Rodriguez de (96r.1586). Velez, Josef, Juan (51r., 94r.1727). Vigo, Francisco del Castillo de (37v.1727). Zalamea, Diego (2r.1727).
De un total de 67 antropónimos documentados, 47, el 70,1 por 100 aparece precedido de la preposición de (integrada en los casos Dauila, Despaña). 17, el 25,3 por 100 se yuxtapone al nombre de bautismo sin mediar preposición, y 2, el 2,9 por 100 va precedido de artículo (la Castilla, la Medina).
b) Gentilicios: Alvarrazina, Ana Ximenez la, Leonor la (235r., 258v.1727). Bejarano, Pedro Miguel (53r.1727). Blasco, Juan (19v.1607). Burbana, la (gentilicio de la Bureba; 110v.1727). Burgalés, el (68r.1727). Canario, Juan (49r.1673). Çamorano, Pedro Hernandez (36r.1586). Gala, Bartolome de la (44r.1727). Galego, Bartolome Gonçalez (19r.1689). Galiano, Juan (82r.1586). Gallega, la, Maria (4v., 79v.1586). Gallego, Xpoual (“hijo de Diego Gallego y de Maria Gallega”: 79v.1586), Pedro (“natural de Candemiño en Portugal”: 20v.1586). Moxina, la (sobrenombre que reciben los naturales de Alanís, población vecina; 23v.1727). Moxino, Andres (37v.1727). Napolitano, Jusepe (407v.1633). Nauarro, Cristoual, Françisco, Lorença (39r.1727), Ysavel (“hija de Hernando Nauarro y de Leonor Velasco”: 54r.1586). Perulero, ,Joan Gomes el (del Perú; 23r.1607). Portugues, Juan Lorenço (“natural de Galiçia”: 13r.1586). Juan Rodriguez (“natural de Çarapicos en el rreino de Portugal”: 193r.1633). Portugesa, Martiña (193r.1633). Portugues, Domingo, Catalina (19r.1586). Sevillana, Zecilia (37v.1727). Sevillano, Alonso (Çapatero el (2r.1586). Tarifo, Françisco Garçia, Juan Gomez (5r., 8r.1608). Toledano, Juan (“hijo de Miguel Gomez Toledano”: 59r.1586). Romana, la (23r.1727). Uejarano, Xpoual. Martin (2r.1607). Velasco, Leonor (54r.1586).
De un total de 39 gentilicios reseñados, 22, el 56,4 por 100 funciona como primer apellido; 12, el 30,3 por 100, lo hace como segundo apellido, y 5, el 12,8 por 100, como único onomástico (precedido, naturalmente, de artículo); de este último grupo, cuatro son femeninos y sólo uno masculino. Llevan artículo diez, es decir, el 25,6 por 100 de los gentilicios; se reparten con igual proporción las denominaciones únicas (ya mencionadas) y las que funcionan, como primer o segundo apellido, junto al nombre de bautismo. De éstas, tres corresponden a mujeres (si bien una es heredada por un hombre: de la Gala) y dos, a hombres.
En el conjunto de los antropónimos de origen predominan los referidos a la parte occidental de la Península, portugueses y gallegos sobre todo (que parecen confundirse a la hora de ser designados; vid. supra), aunque no son menos los del Reino de León, al que pertenecía Guadalcanal entonces. En menor número aparecen los de la parte oriental, que remiten con más frecuencia a lugares de la mitad norte (Aragón y Navarra), que de la mitad sur (Murcia y Andalucía Oriental). Merecen ser destacados los alusivos a zonas extrapeninsulares como Lima (cf. Perulero), Canario, Florensia, Palermo, Roma (cf. Romana, Napolitano). Gala, Galiano.
Creemos haber mostrado en estas líneas lo interesante y sugestivo que puede resultar el estudio de esta antroponimia en su contexto histórico y social, pues, además de revelar los mecanismos básicos de la creación o adopción onomástica (con criterios inusitados a veces), acaba por facilitar la investigación genealógica. Esto, por no hablar de los otros muchos aspectos que la antroponimia puede ilustrar, tanto de carácter lingüístico (morfología, léxico-semántica, fonética andaluza incipiente) como no lingüístico (sociología, historia, etnología…). Esperemos que otros trabajos sobre la materia acaben de llenar el vacío existente en cuanto a la investigación de la onomástica histórica de la región meridional[32]. `
[1] En su artículo “Antroponimia morisca granadina en el siglo XVI y su interés para la onomástica hispánica”, en Actas del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (Madrid, 1965), Madrid, 1969, págs. 1935-1955. La cita corresponde a la pág. 1935, nota 3.
[2] Los clasificamos por el orden de enumeración consignado arriba; en lo sucesivo, nos referiremos a los legajos por la fecha inicial -que irá pospuesta al número del folio cuando de citar los antropónimos se trate.
[3] Como la mayoría de los datos extraídos de este legajo corresponden a 1608, en adelante se citará por esta fecha.
[5] C£ § VI.
[6] Tomamos la nomenclatura de ALBERT DAUZAT: Les noms de famille de France. Traité d’anthroponymie française, Paris, Payot, 1945, pág. 19.
[7] No faltaban, con todo, otros nombres más “originales” del estilo de Maior, Mencia, Brianda, Violante, Pretona (grafiado a veces Petrona), Amaro (antropónimo de un gallego), que también estaban de moda en estos años. Véanse a este propósito IORGU IORDAN: “Influencie de la mode sur les noms de persone”, en Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences (Cracow, August, 21-25, 1978), ed. by K. Rymut, 1981, págs. 253-256; VOLKER KOHLHEIM: “Namenmode und Selektionsprinzipien”, en Berichte des XII. Internationalen Kongresses für Namenforcchung (Bern, 25.-29.; August 1975), Leuven, 1976, t. II, págs. 523-533.
[8] Cuya naturaleza no podía decidirse a primera vista, ya que en los textos el uso de las mayúsculas es anárquico; cf. lo que de ello dice JOSEPH PIEL en su trabajo “Consideraçöes gerais sobre toponímia e antroponímia galegas”, en Verba, t. VI (1979), págs. 5-11.
[9] A lo largo de nuestro estudio iremos viendo numerosos ejemplos de apellidos o sobrenombres con cambio morfológico de género al ser heredados o, al tratarse de nombres de profesión femeninos, refiriéndose quizá a “mujer de”. Son llamativos los casos de adaptación al femenino de apellidos -tal vez sentidos como apodos- del tipo: Calderon-Calderona, Galindo-Galinda, Bizuete-Bizueta, Gordon-Gordona. Nótese que en la práctica mayoría de estos ejemplos se antepone el artículo: la Galinda, la Gordona, etc.
[10] Nos referimos a la reiteración de unos mismos nombres para una proporción de individuos que iba creciendo lentamente, con lo que se multiplicarían las confusiones a la hora de identificarlos. Vid. la justificación que proponen DAUZAT (para el sistema francés: op. cit., págs. 34-35) y JOSÉ GODOY ALCÁNTARA: Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos, Madrid, 1871, págs. 40-41.
[11] Tanto es así, que las listas que encabezan los libros de Protocolo se efectúan, durante estos dos siglos, por orden alfabético de los nombres de bautismo, dada la poca fijeza y la falta de capacidad de identificación de los patronímicos.
[12] Vid. VINCENT BLANAR: “Gegenstand und Methoden der Onomastik”, en Proceedings… (cit, en la nota 7), págs. 211-215.
[13] Op. cit., págs. 19-20 y passim todo el libro.
[14] Vid. TRAIAN IONFSCU-NISCOV y AURELIAN CONSTANTINESCU: «Sur l’importance des attestations documentaires pour l`étude de la toponymie roumaine historique’, en Proceedings (op. -cit.), págs. 535-538.
[15] De nuevo seguimos el criterio aconsejado por DAUZAT: op. cit., pág. 50.
[16] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española (2 vols.), Madrid, Espasa-Calpe, 1984. Más adelante, y con la abreviatura DECH, citamos a JOAN COROMINAS: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (5 vols.), Madrid, Gredos, 1980-1983. Teniendo en cuenta la nitidez semántica de la mayor parte del léxico recogido en calidad de onomástico, únicamente damos una breve explicación en los ejemplos que presenten cierta peculiaridad morfológica, fonética o lexicosemántica.
[17] Vid. nota 9.
[18] Subrayados nuestros.
[19] Vid. el comentario de Martínez Ruiz en relación a los esclavos negros de Guinea: art. cit., Pág. 1950.
[20] Por `chato’, si es que no alude a un italiano (cf. la Romana, § VIII) o, simplemente, a uno que ha estado en Roma, como quiere GODOY ALCÁNTARA (op, cít., pág. 75).
[21] Pues los esclavos no recibían más que un nombre (cf. § V), y el apodo, si lo había, se tomaba de sus cualidades individuales (de las que daban buena cuenta las escrituras de venta), no heredándose generalmente.
[22] Sobrenombre que ha pasado a formar parte del patrimonio toponomástico local, denominando un lugar menor, con la forma Magrao, sin duda resultado de deformación fonética por etimología popular. Vid. MARIA DOLORES GORDÓN PERAL. Toponimia de la Sierra Norte de Sevilla. Estudio lexicológico, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1988.
[23] Cf. JUAN A. FRAGO GRACIA: “Valor histórico de las alternancias grafémicas en los fonemas del orden velar”, en Revista de Filología Española, t. LXV (1985), págs. 273-304.
[24] En otro lugar se le cita como “criada de Lope Hernandez Hidalgo” (32r.1586).
[25] Aunque es precisamente ese exacerbado deseo de indicar la genealogía el que hace levantar sospechas sobre la etnia del portador, cosa que ocurre también con los antropónimos que contienen nombres de santos o de virtudes (Santiago, Cruz, Santafé, Paz). vid. infra. En diferente orden de cosas, Sangrelinda es otro de los antropónimos tomados para dar nombre a lugares, pues en la toponimia guadalcanalense se halla un Arroyo de Sangrelinda (vid. MARIA DOLORES GORDÓN: op. cit., § 3.9).
[26] Específicamente, son señales de tres tipos: una de ellas, la más frecuente, parece significar una mano indicadora -aunque con un círculo en el centro, cuya razón ignoramos-, más o menos así: ******* ; otra consiste en líneas verticales y horizontales -cuyo número es variable- entrecruzadas III o I y, finalmente, otra, que resulta más inteligible, indica: “ojo”.
[27] Y, efectivamente, en el reverso del folio aparece una nueva señal de advertencia. Otras anotaciones que, como las anteriores y los subrayados, son de otra mano y están escritas en tinta más oscura a la del resto del texto, dicen así: “al com(isario) G(arci)a el auto de D. Pedro de Ayala a(ñ)o de 1715” (56v.1586): “al com(isario) G(arci)a las pruebas de D. Pedro de Ayala a(ñ)o de 1715” (112r.1586; puesta al margen y sobre el nombre del desposado, D. Pedro de Ayala). Por la fecha que se explicita debe pensarse que el Santo Oficio ordenaría la revisión de los libros de siglos anteriores para determinar con toda seguridad las genealogías, lo que se daría en llamar “pruebas de sangre”.
[28] Fue lo mismo que ocurrió con los moriscos de Granada, por ejemplo; vid. MARTINEZ RUIZ: art. cit., pág. 1947.
[29] Cf. GODOY ALCÁNTARA: Op. cit., págs. 154, 158. Algunos moriscos se contentaban con tomar un nombre (o apellido) cristiano, sirviéndole de apellido el arábigo, de lo que es buen ejemplo el Garcia Hacen (“morisco”) que casa con Maria GonÇalez Morisca (60r.1586).
[30] Como de otro modo, y con el mismo antropónimo (de Otero) ha ocurrido en la toponimia local; efectivamente, en la cartografía y en las hojas catastrales consta la Huerta del Pelotero (var. Peletero), que hemos hallado en documentos de esta fecha como «huerta de Pedro de Otero” (cf MARIA DOLORES GORDON: Op. Cit.., § 3.9).
[31] Que ha pasado al acervo toponímico denominando un lugar menor, pues en el sitio llamado Bodega de Diego de Funes no existe ya ningún tipo de construcción.
[32] Vid, lo que sobre ello exponemos, en MARíA DOLORES GORDÓN PERAL: “La Ciencia Onomástica en el Mediodía hispánico. Trabajo realizado y trabajo por realizar” (en prensa); MARÍA DOLORES GORDÓN PERAL: “De toponimia hispalense”, en Philologia Hispalensis, t. II (1988), págs. 141-151.