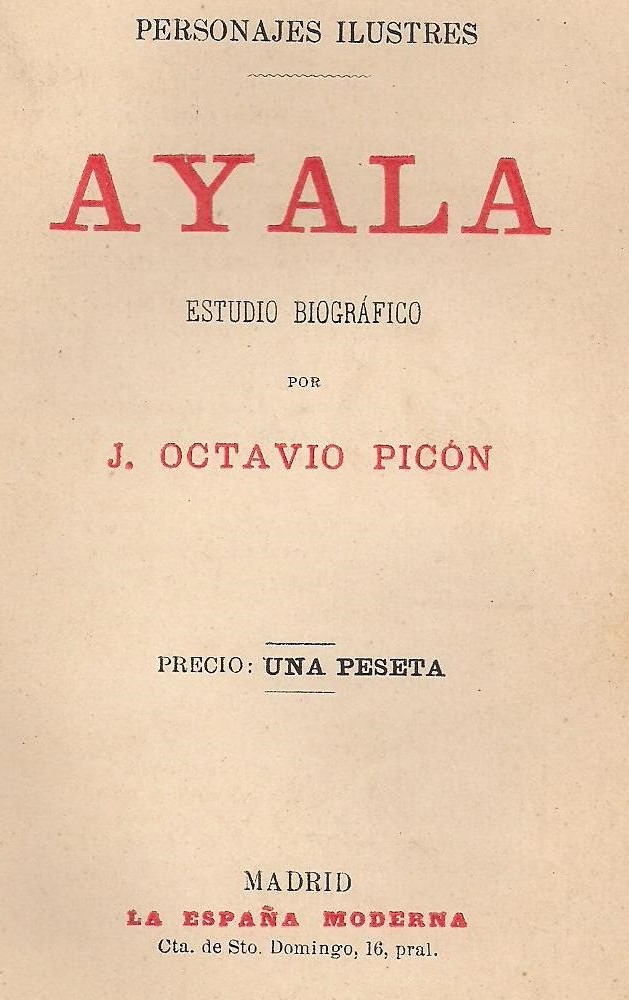
J. Octavio Picón
Tan imposible es juzgar una época o una personalidad literaria sin relacionarlas con las influencias que contribuyeron a su formación, como tratar de considerar aisladamente un suceso o una figura histórica. Los hechos engendran a los hechos, como los hombres a los hombres, las ideas a semejanza de las olas nacen unas de otras sin aquietarse nunca, y ni en la esfera de la realidad ni en el dominio del pensamiento hay generación espontánea. Cuanto en las sociedades acaece o conciben los hombres, aun los sucesos más inesperados y las creaciones que más originales parecen, todo está ligado a otros hechos y otros pensamientos, del mismo modo que en el seno de la Naturaleza hasta los seres más apartados en la gradación de la vida están unidos por misteriosos vínculos.
Así como en crítica histórica no es dado al juicio más sereno calcular la misión humanitaria de la Revolución francesa sin conocer de antemano el repugnante estado de la Francia bajo el cristianísimo Luis XV, ni pueden condenarse los excesos del Terror sino trayendo a la memoria los calabozos de la Bastilla y el Parque de los ciervos, así tampoco puede apreciarse el alcance de ciertas transformaciones literarias sin estudiar sus orígenes. En toda gran obra poética ha influido tanto la atmósfera social que envolvía al poeta como el impulso de su propia personalidad. Sólo pensando en los castigos que merecían sus contemporáneos, por olvidarse de la moral y de la patria, pudo el Dante imaginar los suplicios de su Infierno sólo la mal velada incredulidad de su siglo pudo inspirar a Voltaire la amarga ironía que luego derramó en todas sus obras: sin conocer e1 ciclo de la Tabla redonda, la pasión de Lanzarote del Lago por la reina Ginebra el amor de Leonis por la encantada Iseo, las estupendas magias de Merlín, las traiciones de Ganalón, las peleas de la Puente de Mantible, los amoríos de la infanta Briolanja por Amadis, las penitencias de éste en la Peña Pobre, sin recordar el Parcival, de Cristian de Troyes y el Tristán, de Godofredo de Strasburgo, podrá admirarse lo que atesora la obra de Cervantes, en cuanto es eternamente humana, pero a nadie será dado calcular la importancia que tiene para la historia de las letras el arrojo con que salió a deshacer agravios y enderezar tuertos del mal gusto El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ningún escritor ilustre ha obtenido los honores de la inmortalidad permaneciendo ajeno al espíritu de su siglo, o marchando al par de él, sino por adelantarse a los errores de su tiempo, ya castigándolos con la sátira, ya fundando en ellos la esperanza de un porvenir mejor. Y conforme las civilizaciones van con sus luchas y progresos dando motivos de inspiración, a medida que las literaturas se enriquecen; más difícil va siendo desentrañar la significación y tendencia de las personalidades. Además, según los ingenios son más originales y potentes, ya por observar la vida con criterio exclusivamente peculiar, ya por dar a la expresión estilo propio, van aumentando las dificultades para el estudio de su significación, pues es preciso fijar las corrientes que ejercieron influencia sobre ellos, desentrañar su sentido, y aquilatar, por último, la índole de las facultades del hombre para calcular hasta qué punto y por qué medios reflejó, o cómo consideró lo que le rodeaba. Sería loco empeño obstinarse en comprender lo que representa Lope de Vega, sin saber lo que era el teatro cuando él comenzó a escribir; no es posible apreciar a Moliére sin conocer la Francia literaria de Luis XIV; quien ignore hasta dónde había caído nuestra dramática nacional, no adivinará la importancia de Moratín, y por idénticas razones nadie puede, sin parar mientes en lo que era el drama español hace treinta años, determinar el influjo que ha ejercido en la escena española Adelardo López de Ayala.
De tres partes ha de constar este artículo. Recordaré en la primera el estado del teatro español contemporáneo al producir Ayala sus principales obras: en la segunda, con datos personalísimos e inéditos, haré que aparezca el poeta, no torpemente dibujado por mi pluma, sino esplendorosamente reflejado en sus propios pensamientos: y por último, trataré de estudiar el valor de la figura de Ayala teniendo en cuenta el estado en que halló el drama español y lo que influyó en su progreso.
En el siglo pasada estaba ya completamente bastardeado nuestro legítimo clasicismo dramático. Parece mentira hasta qué punto llegó el mal gusto literario de la época, o mejor dicho, hasta qué grado se confundieron, por extraño modo, la tradición genuinamente española y la influencia francesa que tomó entre nosotros aspecto de manía retórica. La turquesa en que se vaciaron El Alcalde de Zalamea y El médico de su honra fue poco a poco estrechándose, viniendo a ser molde mezquino y extranjerizado de donde sólo salían tragedias de acción anémica y lenguaje incoloro, reflejos pálidos de las de Alfieri: aquí, donde se habían escrito comedias tan admirables como Las paredes oyen y La verdad sospechosa, estas y otras obras parecidas se tacharon de sandias é inmorales. Se comprende que la tragedia; género que jamás entusiasmó a nuestros poetas, tuviese marcado carácter extranacional y por tanto no lograra levantar mucho el vuelo; pero es inconcebible que el drama se atrofiase y la comedia decayese hasta el punto de parecer El Barón, de Moratín, obra relativamente vigorosa comparada con muchas de su tiempo. Hubo por entonces quien dijo, aceptando la opinión de un escritor extranjero, que todas las piezas españolas estaban calcadas sobre las de Lope de Vega, Calderón o Moreto, y que, aunque no se podía negar talento a estos poetas, descubrían tanto la barbarie de su siglo por entre los rasgos de su ingenio, que no debían ser tomados por modelo. Tan bajo había caído la comedia, que un libro popularísimo, mal escrito, pero fielmente inspirado en las ideas de su tiempo, El Pensador matritense, identificándose con Ricobony, el autor de la Reforma del teatro francés, consideraba altamente perjudicial que el amor fuese el alma de las comedias. Las conversaciones entre amantes eran consideradas como licencioso desorden propio para despertar espíritus adormecidos y dar entrada a pasiones viciosas en el corazón de la juventud: a juicio de aquellos retóricos el amor pintado por los poetas nunca era consecuencia ni germen de virtudes, sino causa de usurpaciones, asesinatos, traiciones é infamias y para que se vea hasta dónde llegó la animadversión a toda concepción poética fundada en la observación del natural, El desdén con el desdén fue mirado con desprecio y calificado de ser una de tantas fábulas que sólo enseñan a burlar padres, hermanos o maridos; El mejor alcalde el rey fue tachada de inmoral; El príncipe perfecto, de pernicioso ejemplo; y de No puede ser el guardar una mujer, se dijeron cosas parecidas a las que hoy se dicen contra las obras del más exagerado naturalismo. Todo esto parece absurdo y sin embargo es cierto.
Los mismos ataques que ahora se dirigen a los dramas sacados de las novelas de Zola se prodigaron el siglo pasado contra Lope de Vega, Tirso y Moreto, pues a tales errores condujeron la mala imitación de los pseudoclásicos franceses v la educación frailuna. Tal fue la herencia literaria que nos dejó el siglo XVIII a pesar de haber producido hombres como Beaumarchais en Francia y Moratín en España.
Por fortuna, la tendencia relativamente progresiva de este último y la revolución romántica sacaron a las letras patrias de aquella postración, pues Moratín aun diciéndose esclavo de las reglas y condenando los fundamentos del teatro antiguo, volvió por los fueros de la verdad que sólo de la Naturaleza manan, y en cuanto al romanticismo, preciso es reconocer que sus mismos excesos brotaron del empeño en huir de los preceptos retóricos por acercarse a respirar inspiración en la realidad de las cosas. Y si alguien supone alocada o extraña esta aproximación de lo moratiniano a lo romántico, tenga presente que aunque por diverso camino y animado de opuesto carácter, el impulso de Moratín y el de la escuela romántica han tenido en el fondo análogo propósito: la reconciliación del arte dramático con la verdad. Moratín, considerando monstruoso el Hamlet, sacrificándolo todo a la sencillez, y los románticos tratando de animar la acción y la expresión que veían atacadas de parálisis en la tragedia de su tiempo, marcharon hacia el mismo punto animados de propósitos semejantes, sino que el autor de El sí de las niñas vio la salvación del teatro en el desarrollo lógico, reposado de la acción dramática, mientras los innovadores del año 30 creyeron lograrla con la exuberancia de vida, la agitación del movimiento y el vigor de la expresión poética. En el fondo aquél y estos trataron de acercarse a la verdad, pero ni el anotador del Hamlet, ni los apasionados de Hernani la lograron: Moratín consiguió llegar a ella, más siempre la vio pálida, débil en obras y palabras: los románticos también se le acercaron, pero a1 querer pintarla la retrataron pletórica de vida, desvariando con el pensamiento y exaltándose en la frase: a los ojos de aquél la realidad estaba casi anémica, a los de éstos casi loca.
No es imposible probar estas afirmaciones que parecerán a muchos atrevidas o por lo menos infundadas. En todo período literario, como en la esfera de la política, la lucha de dos aspiraciones viene a resolverse momentáneamente produciendo la síntesis en que se funden la resistencia de unos y el empuje de otros. Del mismo modo que en la esfera de las ideas sociales el choque del absolutismo con la democracia produce la fórmula pasajera de la monarquía constitucional, así en el campo de las letras la extremada inmovilidad de lo clásico y el desordenado hervor de lo romántico vinieron a crear esa literatura ecléctica, transitoria, mala para sostenida, buena para reformada, que han enriquecido con sus obras los escritores más ilustres del segundo tercio de este siglo.
Cuando ya estaba dispersa, como un ejército licenciado después de una victoria, aquella legión de poetas que formó el Liceo; cuando el romanticismo había triunfado con el triple carácter que le dieron el vertiginoso drama francés, las fórmulas preceptivas de los Shelegel y el sentido genuinamente español del duque de Rivas; cuando ya se habían estrenado en 1835 el Don Álvaro, en 1836 El Trovador, y en 1837 Los Amantes de Teruel; cuando ya estaban consagradas por el público las mejores producciones de Bretón de los Herreros y Ventura de la Vega, aún no había intentado ningún poeta conciliar en el drama nacional los diversos impulsos que latían en el amor a lo clásico, el entusiasmo por lo romántico y la tendencia contemporánea acusada en las comedias de costumbres. La gloria de fundir en una sola obra y dar a una misma producción la sencillez clásica, el calor romántico, la índole puramente española y el carácter de modernismo propio de la época, estaba en gran parte reservada a Adelardo López de Ayala, que con el insigne autor de Lo Positivo, había de crear lo que muchos denominan alta comedia yen realidad debe llamarse comedia dramática, pues en ella se dan juntamente los dos elementos del arte escénico, el temporal y el permanente, que son la pintura de las costumbres y el estudio de las pasiones.
Otra consideración debe tenerse muy en cuenta para poder apreciar debidamente la importantísima parte de gloria que a Ayala toca en la creación del drama contemporáneo.
En esta misma obra, al pretender fijar el puesto que correspondía a D. Tomás Rodríguez Rubí, dije que calmada la efervescencia romántica se formó un grupo de poetas que intentaron evitar cuidadosamente la frialdad clásica y el desordenado empuje del movimiento literario realizado de 1830 a 1840. Estos poetas aspiraron a reflejar de sus obras la sociedad en que vivían; pensaron que la acción teatral, si había de conmover e interesar, tenía que desarrollarse ante los ojos del espectador en cuadros tomados de la vida real; comprendieron que la impresión que produce el desenvolvimiento de las pasiones es tanto más intensa cuanto más vivamente se inspira en la verdad: hicieron, finalmente, alma de sus creaciones a los afectos contrariados o favorecidos por la sociedad contemporánea, y unas veces con procedimientos nuevos, otras empleando artificiosamente los antiguos, comenzaron a retratar la fisonomía de su tiempo, pero ninguno de ellos consiguió crear la comedia dramática. A unos les faltó vigor de inteligencia, a otros, instinto teatral, a casi todos, sobriedad de expresión.
Difícil es precisar si este grupo literario obedeció a propósitos personales, reflexivos, de aquellos poetas o si fue el público, cansado de furores románticos, quien mostró deseos de ver en la escena algo que se pareciese a la realidad. En mi humilde juicio es indudable que aconteció esto último. Los dramas de la escuela naciente en 1830, debieron de entusiasmar juntamente con sus bellezas y su novedad; pero una vez conocidos y saboreados el caballeresco Trovador, la ciega pasión de Diego e Isabel, y la impotente grandeza de alma que infundió el Duque de Rivas a Don Álvaro, aquel público en muy pocos años debió de quedar hastiado de imitadores. Basta recordar las fechas en que se celebraron los estrenos de las obras que durante aquel período se dieron al teatro para comprender que de la iniciación del romanticismo a sus excesos, medió muy poca. Aún estaban las gentes asombradas de haber visto La Conjuración de Venecia, todavía no se habían hecho verdaderamente populares García Gutiérrez, Hartzenbusch ni Gil y Zárate, cuando en el Príncipe y en la Cruz se veían asediadas las empresas con ofertas de dramas desatinadamente exagerados; Luna y Latorre no se quitaban de encima la cota de mallas; las primeras damas repetían durante meses enteros los mismos juramentos y morían abrasadas por el mismo amor. ¿Cómo el público no había de pasar rápidamente del entusiasmo de la novedad al cansancio de la exageración? De esta época son una infinidad de dramas cortados por el mismo patrón, hablados de igual modo y confundidos en el mismo olvido. Si hay quien lo dude convénzase de ello recordando el deleite que en medio de aquellos horrores causaba la representación de una obra sobria, sencilla, como Don Francisco de Quevedo. Queda, pues, sentado, que el romanticismo, grande en manos de sus iniciadores, decayó rápidamente: la imitación y la exageración concluyeron con él. Al empezar a escribir Tamayo y Ayala estaba el público harto de acción epiléptica y lirismo hueco, pero hambriento de naturalidad y poesía.
En resumen: al llegar el año de 1850 nuestra escena estaba obstruida con las ruinas del drama romántico, y por entre ellas, nacida al calor de una sociedad nueva, reflejando las virtudes y los vicios de nuestros padres, surgía la musa de la comedia inspiradora de figuras como las que palpitan en Marcela, muérete y verás y El hombre de mundo: los señores de horca y cuchillo, las ricas hembras, los villanos oprimidos, los hidalgos caballeros, quedaron oscurecidos por tipos naturales, sencillos, pero impregnados de tan enérgica poesía, que su vida y su lenguaje llegaban al alma: no hubo magnate de la Edad Media que resistiera al D. Frutos Calamocha de El pelo de la dehesa.
Esta era la situación del teatro cuando vino a Madrid Adelardo López de Ayala.
El drama genuinamente español estaba bastardeado: la comedia, aunque llena de vigor, limitada a la pintura cómica de efectos y costumbres. Era preciso crear el drama moderno que, aprovechando la enseñanza de la tradición y estudiando la vida contemporánea, fundiese lo que el teatro ha de tener como elemento eternamente humano y lo que debe caracterizarle como privativamente español. En una palabra, era forzoso resucitar figuras análogas a las de Calderón y Alarcón, humanas por lo que sentían, españolas, por el modo de sentirlo; hacerlas respirar la atmósfera del siglo actual, animarlas con nuestros entusiasmos, inocularlas con nuestros vicios, y saturarlas de verdad para que, hechas a nuestra imagen y semejanza, pudieran conmovernos. Así han nacido los personajes de El tanto por ciento, Consuelo y El tejado de vidrio.
Es para mí indudable que Ayala no consideró de otra suerte el teatro ni creyó posible la regeneración del drama sino mediante el estudio de la tradición y la observación del natural: lo demuestran sus obras, empapadas de españolismo puro, concebidas al calor de la vida moderna, y habladas en un lenguaje que une a la severidad del castellano clásico la riqueza de color que ha ido atesorando el idioma en doscientos años más de vida. La lectura de los dramas de Ayala acusa perfectamente sus ideas acerca de lo que debe ser el género en que tanta gloria alcanzó. El hombre de Estado y por distinto modo El tejarlo de vidrio y El tanto por ciento, expresan con claridad pasmosa que no escribió nunca dominado por impresiones pasajeras, o seducido por el encanto de un asunto determinado, sino adaptando siempre la expresión de su pensamiento al ideal dramático que consideraba bueno.
Afortunadamente Ayala ha dejado formuladas de una manera clara y precisa sus ideas dramáticas. «El teatro -dice- es la síntesis de la nacionalidad: no parece sino que aquellos pueblos que viven descontentos de sí mismos rehúsan el espejo que los reproduce.»
«Al poeta dramático es forzoso confundirse con la muchedumbre: sus pasiones, sus creencias, sus costumbres; sus aspiraciones y afectos unísonos, son las fuentes genuinas de la inspiración dramática: si estas no existen, carece el poeta de elementos para su obra. Sólo describiendo con verdad las costumbres de su país adquirirá influencia para corregirlas; sólo sintiendo con vehemencia sus afectos, alcanzará prestigio para purificarlos.» «la naturaleza del teatro exige del autor dramático dos facultades primordiales y esencialísimas: la de identificarse en afectos, ideas, creencias y aspiraciones con el pueblo en que ha nacido, y la de adivinar la manera de darles vida y realce sobre la escena. Espíritu de nacionalidad, intuición de la forma y del efecto. »
«Es el teatro, en todas las naciones que han llegado al período de su virilidad y a la completa aplicación de sus principios constitutivos, la exacta reproducción de sí mismas, la síntesis más bella de sus afectos más generales. De tal manera el teatro ha sido siempre engendrado por la fuerza activa de la nacionalidad; que allí donde ésta se debilita y se extingue, aquél vacila y desaparece.- Sobrevivirán grandes filósofos, grandes líricos, grandes historiadores, grandes artistas; de seguro ni un autor dramático. Pudiera citar muchos ejemplos: bástame uno. Recordad a Italia, ensangrentado campo de la contrapuesta ambición de españoles y franceses; el tibio amor que aún conserva a su nacionalidad la impide ser francesa o española; su falta de energía no la consiente ser italiana. Pues en ese período de sobresalto, de indecisión y de mudanza produjo sin embargo escultores que convirtieron las piedras en símbolo eterno de lo bello; pintores cuyos lienzos reproducen viva la divina mansedumbre de Cristo, la tiernísima angustia de María; poetas que enriquecieron sus versos con los encantos de la naturaleza, los tesoros de la fantasía, las penas y delicias del amor, las altas empresas de las armas cristianas, filósofos, en fin, que con mirada profunda, si bien siniestra, penetraron las sombras más oscuras del alma. ¿A qué citar nombres que ya habéis recordado? La pintura, la escultura; la historia, la poesía lírica y épica le fueron familiares; débil y estérilmente intentó la dramática[1] »
No puede afirmarse de manera más clara lo que debe ser el arte dramático, ni cabe buscar mejor el ejemplo para demostrar lo que influye el medio social en la vida del arte.
Así pensaba Ayala: estas ideas aparecen con tal energía encarnadas en sus dramas, que no dejan lugar a duda. No ha sido de los que inventan una estética para justificar sus obras pretendiendo hacer creer que han obedecido a un sistema literario; pertenece a esa raza privilegiada de ingenios que someten las fórmulas y expresiones artísticas a un criterio fijo. ¿Cuál es este? A mi juicio, quiso y logró ser humano al sentir y español al expresar. Fue humano, porque inspirándose siempre en la Naturaleza, estudió la realidad de la vida sin bastardearla con delirios de la fantasía, y no empleó la imaginación sino como auxiliar de la verdad: fue español porque reflejó nuestro carácter teniendo en cuenta las influencias de lo tradicional y las condiciones del presente. No creo que pueda hacerse de él mayor ni más merecido elogio. Pero antes de de sus obras y sus triunfos, apuntemos algunos datos biográficos aunque sólo sean los necesarios para apreciar los progresos del poeta, toda vez que nuestras costumbres no permiten a la crítica fijarse en la vida privada, cuyos sucesos explican a veces los desfallecimientos y los éxitos del hombre con mayor claridad que los mejores raciocinios. Tampoco diré nada de la intervención de Aya1a en la política contemporánea, que no es la publicación de este libro ocasión para estudiar las razones o los errores que le llevaron a ser Ministro de la monarquía restaurada después de haber escrito el documento célebre y glorioso can que dio principio la Revolución de 1868. Además tengo por seguro que la posteridad sólo habrá de considerar en Ayala su importancia literaria, y que de él, como de Víctor Hugo; Chateaubriand y Lamartine, subsistirá la gloria del poeta cuando se haya condenado a justo e inexorable olvido su participación en las luchas de partido.
Adelardo López de Ayala y Herrera nació el 1.° de Mayo de 1828 en Guadalcanal, pueblo entonces perteneciente a la provincia de Badajoz y enclavado hoy en el territorio de la de Sevilla. La desahogada posición que su familia disfrutaba debió de facilitarle grandemente esa instrucción que, recibida en la infancia, permite al hombre encauzar sus aficiones desde el principio de la vida sin que las brutales exigencias de la necesidad desvíen o entorpezcan su vocación. Ayala no tuvo que ir a servir al rey como García Gutiérrez, ni se encallecieron sus dedos como los de Hartzenbusch, manejando las herramientas de un oficio mecánico; todos sus biógrafos afirman que pasó los primeros años de la juventud en el seno de su familia, con holgura bastante para dedicarse a las letras, y sin necesidad de pensar en ese pavoroso mañana, que puede ser estímulo, pero que es también rémora del trabajo. De esta época datan sus primeras obras: Salga, por donde saliere, Me voy a Sevilla y La corona y el puñal, escritas para ser ejecutadas por hombres solos, porque al teatrillo de su pueblo no llegaban compañías de comediantes y porque entre los aficionados que las representaban no figuraba ninguna mujer, pues las jóvenes y sus familias miraban sin duda la escena con el mismo horror que hacia ella sintieron nuestros abuelos. Esto impulsó a Ayala a escribir La primera dama, comedia en la cual trazó una importante figura de mujer, que fue interpretada por una hermana suya. De la misma época son también La primita y el tutor, Los dos Guzmanes y La Providencia, obras todas como las antes citadas, notables por lo vigoroso de la concepción, pero incorrectas y desiguales en la forma. Pasó luego a Sevilla, matriculándose en la facultad de letras, según unos, en la de derecho, según otros, y allí conoció al ilustre García Gutiérrez, en cuya amistad hallaría quizá provechosa enseñanza y de fijo admirable ejemplo. No es desvarío suponer que los consejos y e1 estudio de las obras de García Gutiérrez contribuyeran a desarrollar en Ayala las condiciones que más tarde dieron a sus dramas el mismo carácter eminentemente español que tienen los de aquel gran poeta. Al año, o poco más, de vivir en Sevilla vino Ayala a Madrid, y cuando aún no contaba veintiún años, presentó al comité de lectura del Español Un Hombre de Estado, unos dicen que sin recomendación de nadie, afirman otros que patrocinado por García Gutiérrez. Esto último es a mi entender lo más probable, pues dada la amistad contraída en Sevilla, no es creíble que el drama fuese desconocido para García Gutiérrez, y conociéndolo es imposible que dejara de recomendar una obra que tantas bellas analogías tiene con las suyas. Un hombre de Estado fue admitido por unanimidad, repartido a los mejores actores del teatro y estrenado con gran éxito el 25 de Enero de 1851. Desde aquel día nuestros primeros poetas trataron a Ayala como compañero; Gil y Zárate dijo de la obra: esto es un ensayo de Hércules, y Bretón, que el autor era la mejor mina de Guadalcanal. A Un hombre de Estado siguieron El castillo y el perdón, Los dos Guzmanes, comedia de gracioso, estrenada a beneficio de Caltañazor, El curioso impertinente, drama tomado del Quijote y escrito en colaboración con Antonio Hurtado; Rioja, drama, y las zarzuelas La estrella de Madrid, Guerra a muerte y Los Comuneros. Esta última escrita poco antes del movimiento revolucionario de 1854, pero no estrenada hasta después de caído el partido moderado, le atrajo la animadversión de los elementos reaccionarios, y sus primeras representaciones fueron verdaderas batallas: mientras una parte del público se indignaba creyendo ver alusiones contra los polacos siempre que un personaje hablaba de la tiranía de los flamencos que vinieron a España con Carlos I, otra parte de los espectadores aplaudía frenéticamente, aceptando como expresión de sus ideales las frases puestas en boca de los Comuneros. Dio después a la escena El conde de Castralla, zarzuela pensada también entre el fragor de las luchas políticas, que fue prohibida en 1856 a la tercera representación.
Las obras hasta aquí citadas pertenecen a la que puede llamarse primera época de Ayala. En ellas se muestra el profundo estudio que había hecho de nuestro teatro antiguo en general y del de Calderón en particular; presentan grandes analogías en cuanto al modo de manejar los resortes dramáticos: tienen casi todas carácter histórico, y están escritas, aunque con gran sobriedad de frase, revelando la pasión calderoniana que Ayala sintió toda su vida. Pocos ejemplos tan útiles como el que se desprende de estos dramas de Ayala podrán ofrecerse a los autores contemporáneos. Es indudable que muchas de las obras enumeradas están concebidas, planeadas y escritas bajo la presión que causaba en el ánimo del poeta el teatro de Calderón; pero es también ciertísimo que ninguna puede calificarse de pura imitación. Imitador en el terreno de las letras es quien pretende apropiarse los procedimientos de otros escritores, vaciando los pensamientos propios en ajenos moldes, vistiendo a sus personajes con trajes usados y prestándoles lenguaje, artificioso, cosas que Ayala no hizo nunca. Ni Rioja, ni Los Comuneros, ni El conde de Castrilla, son obras de un poeta del siglo XIX empeñado en pasar por vate del siglo XVIII, sino comedias escritas por un literato de estos tiempos, como él imaginó que pudieran escribirlas los dramaturgos del siglo de oro si hoy vivieran: son reflejos en que se ve clara la, influencia causada por el teatro antiguo en una inteligencia poderosa, pero no imitaciones serviles de esas en que un hombre abdica estúpidamente sus facultades anhelando que sus obras se confundan con las de otro.
Quien tan admirablemente apreciaba la diferencia que separa el estudio de la imitación no podía dejar de comprender el estado y las exigencias de la dramática moderna. Ayala se convenció de que todo lo que puede influir en el desarrollo de la pasión en que se funda un drama, la vida de los siglos pasados y la organización social de antaño, son más difíciles de presentar, disponer y manejar en el teatro a medida que la esfera de acción de los personajes se aleja de la esfera de acción en que vive el espectador; porque el público, dispuesto siempre a dejarse conmover con afectos fingidos, pero artísticamente manejados, no se impresiona con ellos sino cuando le son presentados a imagen y semejanza de los que él experimenta. Sólo de esta suerte debe escribirse el drama contemporáneo, y así lo comprendió Ayala, según se desprende del estudio de El tejado de vidrio, El tanto por ciento, Consuelo y El nuevo Don Juan, obra inferior a las tres anteriores por la elección de asunto, pero cuya estructura acusa idénticos procedimientos de trabajo.
Estos cuatro dramas, y los apuntes que entre los papeles del poeta se han encontrado para otros en que pensaba cuando le sorprendió la muerte, constituyen la segunda época literaria de Ayala; y conste que no digo el segundo estilo, porque en lo que a la forma se refiere, Ayala hizo grandes progresos; en cada obra se acercó más a la perfección; la última que escribía era la mejor versificada; pero constantemente, desde La Providencia, representada en el teatrito de Guadalcanal, hasta Consuelo, siempre dio al diálogo la sencillez debida, huyendo de convertir la métrica en palabrería hueca y limitando la poética a lo que realmente debe ser; el ropaje de las ideas.
Se ve tan claro en los dramas que acabo de citar la unidad de criterio, están tan sinceramente inspirados en el mismo modo de comprender el teatro, que los cuatro sugieren iguales consideraciones. Así como las obras que hizo poniendo la acción en otras épocas pueden apreciarse simultáneamente porque revisten todas el mismo carácter, así sus dramas modernos pueden estudiarse en conjunto porque en ellos palpita la misma intención dramática de hermanar el reflejo de las costumbres con el encanto de la poesía. No importa que las ideas capitales de El tejado de, vidrio, E1 tanto por ciento y Consuelo sean pensamientos distintos, ni que sus argumentos sean diversos: su estructura es la misma, é idéntica la trabazón artística. No es, pues, necesario examinarlas por separado para juzgar a Ayala, antes parece lógico relacionarlas estrechamente a fin de ver cómo el poeta prestaba vida a sus concepciones.
Dos cosas principales hay que considerar en cada uno de estos dramas: el pensamiento que los informa y el proceso de su desarrolló. El primero aparece siempre claro, definido, sin que deje lugar a dudas. En El tejado de vidrio el propósito del autor es presentar a los ojos del público el peligro que existe para el ladrón de dichas ajenas de verse arrebatar las propias merced a sus mismas lecciones; en El tanto por ciento palpita la idea de inspirar horror a la sed de oro, en que se abrasa la sociedad contemporánea; en El nuevo Don Juan aparece puesto en ridículo el tipo del Tenorio moderno, por tal modo que el amante de la mujer casada sufra el escarnio que injustamente se arroja sobre la frente del marido; y en Consuelo surge a impulso de sentimientos mal definidos por la naturaleza, y no bien encauzados por la educación, el tipo de la mujer voluble y tornadiza en cuyo corazón se desvirtúa el amor hasta trocarse en ambición, lógica é inexorablemente castigada. Estas ideas están llevadas a su término mediante un desenvolvimiento análogo. A diferencia de lo acostumbrado por otros poetas, Ayala no imagina una situación de efecto seguro para un punto determinado de la obra, ni procura llegar a ella por medios artificiosos y violentos, sino que, concebida por la mente o inspirada en el natural la idea madre de un drama, empieza por infundir a sus personajes el sentimiento que les ha de mover y los arroja luego a la vida, para que el choque de sus pasiones y el roce de sus caracteres engendren e1 poema escénico. Comienza por encarnar el afecto, bueno o malo, en la figura teatral, dibujando el tipo con rasgos característicos que les presten aspecto de individualidad, nunca pretendiendo sintetizar en él el sentimiento que le agita; después, dadas la índole y las facultades que le atribuye, le pone en contacto con otras figuras que han de alterar su mudo de ser o darle ocasión para llegar a su completo desenvolvimiento; aprecia lo que, según sus condiciones, pueden influir en él los accidente de la vida, y con una lógica que tiene algo de la fatalidad, porque no hay medio de evitarla, le conduce hasta la situación en que coinciden maravillosamente la vitalidad peculiar de la figura dramática y el pensamiento del autor. En una palabra, así como conociendo la dirección y el impulso de una fuerza puede precisarse su alcance, así Ayala en sus dramas determina el curso que puede seguir, las vicisitudes porque ha de atravesar y la catástrofe a que quizá llega la pasión, según la personalidad de quien la siente. Por eso sus obras, que a primera vista parecen sencillas, descubren cuando se las analiza una grandiosidad asombrosa: la impresión que producen cautiva primero al sentimiento como un episodio de la vida real, y luego convence a la inteligencia como una argumentación cuyas proposiciones, lógicamente dispuestas, forman un razonamiento incontrovertible. Para el público que va al teatro buscando mero entretenimiento, poro predispuesto a sentir, son los suyos dramas en que las pasiones se reflejan sin optimismos de moralista, sin pretensiones de pedagogo, sin exageraciones poéticas que bastardean la verdad, trazados con la misma fidelidad con que las aguas tranquilas reproducen en su superficie las frondas de la orilla. Acaso de ellos se desprenden luego, como el perfume de la flor, un ejemplo, una enseñanza o un pensamiento moral, pero por la estructura de sus obras se adivina que cifraba su propósito de autor en prestar a una idea bella, caracteres reales con que obtener legítimamente la emoción artística.
Esta aspiración y estos procedimientos para realizar la belleza que le atribuyo no son vanas suposiciones mías, sino fruto del detenido examen de sus obras, confirmado por apuntes y borradores del poeta en los cuales se ve, como en los abocetados diseños de un pintor, el cuadro que intentaba trazar. He aquí, por ejemplo, copiados al pie de la letra algunos de los estudios que hizo para dibujar el carácter de Consuelo y proseguir luego el desarrollo del drama.
« Consuelo. – Acostumbrada a la dulzura de su madre y a la constante apacibilidad de Fernando, encuentra una novedad que la impresiona y fascina en la impetuosidad de Ricardo. La vehemencia con que atropelló todos los obstáculos para llegar a comprometerla; la prontitud con que resolvió su casamiento; el lujo de que la rodeó; su brusca pasión, sus arrebatados transportes, todo contribuyó a fascinarla: Ricardo era la síntesis, la representación y resumen de las riquezas deseadas y de la ostentación conseguida: su pasión vehemente, más propia de un amante que de un marido, era por otra parte la que mejor se adaptaba, la que más armonizaba con el resto de su nueva vida. Consuelo le amó con frenesí. Al empezar el acto está llena de inquietudes y vagas sospechas; tiene el presentimiento de que el amor de Ricardo se ha amortiguado, tiene celos sin saber de quién.
Consuelo se casó fascinada por la perspectiva del lujo y de todos los atractivos de la riqueza, tan poderosos en las mujeres; y más en aquellas que, perteneciendo a una familia de mediana fortuna, se educan en los colegios al lado de niñas que pertenecen a casas opulentas: las condiciones de igualdad en que todas viven en el colegio hacen que se graben más profundamente en la memoria y en el corazón de las pobres las diferencias que la fortuna ha establecido en sus respectivas casas. Una señora arrastrando moirés o terciopelos, se apea de un magnífico carruaje, y seguida de un elegante lacayo entra en el colegio a acariciar a su hija. A poco viene Antonia pedestremente y en compañía de Rita que por graciosa que sea no compensa en la imaginación de Consuelo, las sedas, el coche y el lacayo. La diferencia queda establecida, y para que no se olvide allí permanece la niña afortunada, que aun en el caso de ser de buena índole y de carácter noble, al hablar sencillamente de las cosas que hay en su casa ha de hacer, sin saberlo, el largo catálogo de las muchas que faltan en la de Consuelo. La molesta impresión que estas continuas desigualdades causaban en Consuelo, engendraron en ella un vivo, a propósito para hacerlo permanente. Fernando iba al colegio a visitar a Consuelo, pero mal vestido: los amigos, los primos y los hermanos de las compañeras de Consuelo, todos eran más elegantes que Fernando».
«Consuelo, en el fondo, no es perversa ni mucho menos, está alucinada y atenta a su ilusión, no se persuade bien de toda la pena de Fernando; pero no adelantemos el discurso. Fuera ya del colegio, el talento y la bondad de Fernando engendraron en ella simpatía, cariño y hasta amor; se hubiera casado con él y hasta sido una excelente mujer, si al volver de la estación del ferrocarril, adonde en compañía de su madre había ido para despedir a Fernando, no se hubiera encontrado su vecino Fulgencio, que fino y amable, según su costumbre, se empeñó en llevarlas en su coche hasta dejarlas en su casa. Desde aquel día se trataron, intimaron, y en la tertulia de Fulgencio se despertaron todos los dormidos deseos de Consuelo: allí conoció a Ricardo, y al volver Fernando estaba reemplazado. Se casó, como he dicho, con Ricardo fascinada y apasionada del lujo; pero la pasión vehemente y casi brutal de Ricardo, que armoniza tan perfectamente con el esplendor de su riqueza, la impresionaron vivamente y hasta el punto de apasionarse verdaderamente por su marido. Pasó algún tiempo siendo feliz por completo; joven, bella, rica, mimada, amante y amada: hasta su buena madre le ocultaba el quebranto de su salud y sus tristes presentimientos para no perturbar en lo más mínimo su radiante felicidad. Al empezar el acto segundo siente Consuelo alguna inquietud: se figura que se ha entibiado algo el amor de su marido, y esta sospecha, que le causa verdadero temor, aviva más su amor, pero verdaderamente no tiene ningún motivo para dudar de Ricardo. Habla con su madre de su amor, de su vago recelo, de todo. Es aniversario del día que le dio el sí a Ricardo, y éste, contra la costumbre establecida, no da muestra ninguna de recordarlo: cada hora que pasa la inquieta más. La criada le entrega la carta dirigida a la amante. Esta herida, que nubla de pronto el cielo de su dicha, la hiere profundamente. Cree que la igualdad inalterable de su amor ha producido la indiferencia de Ricardo, y concibe la idea de darle celos con Fernando. Cuando reciben la invitación para oír a la cantante (querida de Ricardo) en una casa particular, dice que no va; el marido contesta que irá él, y cuando escribe la respuesta afirmativa, ella escribe una carta a Fernando dándole una cita, y escribe esto delante del marido para que él lo lea.
Acto primero.-Amor de Fernando. Traición de Consuelo. Angustia de Antonia. Sensualidad de Fulgencio. Desesperación muda y tremenda de Fernando. -Debo resolver antes de nada el lazo que debe unir el primer acto con el segundo y éste con el tercero. Hasta que no sepa cuál ha de ser el alimento del segundo y tercer acto, me es absolutamente imposible trazar el primero. ¿Por cuántas maneras puede verificarse la unión, en el segundo acto, de Consuelo y su novio? Son infinitas. ¿Pero cuáles las dramáticas? Primera: impulsado por el delirio de su pasión que le lleva irresistiblemente a solicitar y a recibir algo de la mano de aquella mujer, aunque sea el desdén y la muerte. Segunda: con el objeto de conseguir su amor para humillarla, para despedazarle el corazón y tomar una venganza en algo proporcionada a la magnitud de la ofensa. Tercera: reunidos por la casualidad que puede representarla el marido ignorante de la historia de su mujer. Cuarta: con objeto de hacerla algún gran favor, de librarla tal vez de la deshonra o la ruina, porque así se vengan los nobles. Quinta: atraído por la mujer con objeto de darle celos al marido, a quien de día en día encuentra más indiferente.
Primera: amor mendigo. Este llega a inspirar desprecio cuando tiene que sobreponerse a tantos agravios y cuando el objeto que lo inspira llega a hacerse aborrecible. Sólo pudiera darme juego dramático si la madre fingiera que se oponía al matrimonio y echase sobre sí la responsabilidad de lo ocurrido. Pudiera suceder en este caso que la mujer le llamase para darle celos al marido, y que la madre alarmada y con deseos de desengañarle y hacerle desistir, le declarase entonces que su hija no le había amado nunca, y todo lo ocurrido, en cuyo caso podía nacer en él naturalmente el deseo de la venganza.-(Así el papel de la madre toma demasiada importancia y ofrece dificultades en la ejecución, aparte de que se rebaja este noble carácter, prestándose a mentir y a disimular sus buenos instintos. ) » A semejanza de lo hecho con este primer caso, analiza Ayala en sus apuntes los cuatro recursos restantes, y se fija, por último, en el más conforme a la índole de Consuelo.«Los celos de ella -dice- se hacen rabiosos al ver un aderezo suyo en una cantante del Real.»
«Acto segundo.-Empieza cuando concluye la felicidad de Consuelo, o mejor dicho, durante el curso de este acto debe nublarse; la primera escena será conveniente que se emplee en dar noticia de lo bien que van los negocios de Fernando. Es decir, que a medida que tiene más oro, Consuelo es más desgraciada. Necesito dos recursos principales para este acto. Primero: el negocio en que Fernando es la primera persona. Segundo: el incidente que provoca los celos de Consuelo. Estos celos es preciso graduarlos para que la primera escena no se parezca a la segunda; y la segunda se diferencie de la tercera. Tres son, en efecto, las escenas de celos que tiene Consuelo con su marido. En la primera se manifiesta inquieta; comienza a sentir la indiferencia de su marido aunque no tiene cargos concretos que hacerle; está llena de presentimientos y de dudas; siente un malestar que la angustia, y su mal humor se comunica a su marido, que no teniendo todavía valor para desahogarlo con ella, la pega con su madre. En la segunda escena no pide celos, sino los da, y llega hasta el extremo de escribir la carta a Fernando en presencia de su marido. En la tercera apela a todos los recursos. Este segundo acto ha de dividirse, naturalmente, en tres partes. Primera: exposición del estado en que se encuentran Consuelo, Antonia y Ricardo (la nueva familia). Segunda: caída de Fernando. Tercera: explosión de los celos de Consuelo, de las esperanzas de Fernando, de la satisfacción de Fulgencio y de la alarma de Antonia. »
En otros apuntes, que por lo prolijos no trascribo, estudió Ayala detalladamente el acto tercero. No resisto, sin embargo, a la tentación de copiar estas dos notas, que revelan hasta qué punto calculaba el efecto razonado de los momentos dramáticos, ligándolos íntimamente para que la impresión producida por unos preparase el resultado de los posteriores.
« En el final del primer acto -dice Ayala- Fulgencio espera a Consuelo en un coche a la puerta de la calle en compañía de su mujer; Fernando intenta en vano detenerla… Pandant con el final del tercero, cuando la italiana espera con un coche a Ricardo, y Consuelo se desespera por detenerlo.»
Así planeaba sus comedias, sometiendo las creaciones de la fantasía al poder de la reflexión para que la razón, al examinarlas, no hallara en ellas nada injustificado. Por eso los personajes de sus obras no son autómatas movidos a capricho ni figuras exclusivamente destinadas a intervenir en una situación preconcebida, sino tipos cuya índole da ocasión a momentos dramáticos, seres que luego se recuerdan, no como vistos en el escenario de un teatro, sino como gentes a quienes se ha tratado en el comercio del mundo. Este modo de estudiar los caracteres avalora las obras de Ayala, con una cualidad inapreciable, porque hace palpitar en ellas lo que el malogrado Revilla llamaba calor de humanidad. Para confirmar esta observación y justificar este elogio, basta recordar que en el repertorio de Ayala no hay una sola figura que pueda considerarse como tipo excepcional, cuya personalidad absorba el interés que debe inspirar el conjunto del drama, sino que, por el contrario, la influencia que cada personaje ejerce en el ánimo del espectador está íntimamente ligada al efecto total de la obra. Como en el complicado dibujo de un rosetón gótico no es posible suprimir una piedra ni borrar una línea, porque quedan instantáneamente sin equilibrio las fuerzas que lo sustentan y truncado el adorno, así a los personajes de Ayala no se les puede privar de un sólo rasgo de carácter sin que todo el drama pierda en ello. Esta íntima y razonada relación que establecía entre los elementos artísticos, supeditando unos caracteres a otros, da a sus obras una unidad de desarrollo y una armonía de efectos que son, en mi humilde sentir, sus principales cualidades. Los bocetos a pluma, que antes he copiado, acusan que en lograr estos fines ponía gran empeño: en ellos se nota la precipitación y el desorden con que acuden al cerebro las ideas, pero también reflejan claramente la intención del poeta mostrando sus procedimientos de trabajo al par que retratando su poderosa personalidad mejor que pudieran hacerlo las más afortunadas reflexiones críticas.
De esta suerte construía Ayala sus obras, empleando un procedimiento que tiene algo de arquitectónico. Concebida la idea principal de un drama, trazaba el plan de modo que cada una de sus partes correspondiera a una necesidad del objeto que se proponía; con apuntes y notas semejantes a los que he copiado alzaba el andamiaje en que había de apoyarse para ir edificando seguramente: por último, cuando el pensamiento, encerrado en líneas generales y concretas, tomaba cuerpo en la realidad hasta el punto de quedar convertida en sólida fábrica lo que fue en un principio idea, entonces, procedía a los trabajos de ornamentación disfrazando con los encantos de la línea y la magia del color la pesadumbre del trabajo realizado por sus fuerzas titánicas.
Por eso son sus dramas, semejantes a monumentos firmes, de base inquebrantable, destinados a que el hombre los mire con mayor respeto á medida que los años pasen.
Pienso que basta con lo dicho, gracias a lo tomado de Ayala, para no molestar al lector con consideraciones que resultarían pálidas después de lo que aquellos datos revelan. Pero creo oportuno hacer constar que la dramática de Ayala estribaba en infundir al poema escénico estructura calderoniana. Ambos han reflejado la sociedad en que han vivido, pero en el modo de retratarla está también fundada la diferencia que los separa y distingue.
El poeta de El Alcalde de Zalamea estudió y juzgó su tiempo como creyente y cortesano: el poeta de Consuelo, ha visto y analizado su época sintiendo penetrarse el alma de esa amargura que es madre del escepticismo. Ningún drama de Calderón deja en el espíritu huella tan triste como la producida por el egoísmo que late en –El tanto por ciento. Esdecir, Calderón vio casi siempre el hombre superior a lo que generalmente es en vicio o en virtud: Ayala unas veces no le calumnió tanto, otras le favoreció menos.
Ayala cuidaba también con verdadero cariño todo lo referente a la forma literaria. Muchas veces, antes de versificar una escena, la escribía en prosa, con toda la amplitud que había menester para la completa expresión de lo que se proponía decir, y después concretando en frases breves los pensamientos difusos, realizando un trabajo de eliminación y selección la ponía en verso, de suerte que en los diálogos no quedara sino lo estrictamente necesario para dibujar cada carácter conforme a su índole y a la situación en que hablaba. Deseoso de conseguir esta precisión de lenguaje se ejercitaba versificando en distintos metros, y cultivaba con preferencia los más difíciles para llegar luego a dominarlos todos. En un soneto trazó el plan del segundo acto de Consuelo, y en otro condensó todo el argumento de un drama lírico que no llegó a escribir, y en el que había de ser el demonio un personaje importante, acaso el protagonista. He aquí algunos trozos de romances en que Ayala comenzó a consignar ideas para esta obra, al mismo tiempo en que procuraba desenmohecer la pluma ociosa durante largo tiempo.
Hable Ambrosio: manifieste
su vil apetito ciego,
la rebelión de la carne,
las villanías del cuerpo,
el motín de los sentidos
y el frenesí del deseo.
Aparezcan a su lado
aduladores diversos
idénticos en el fondo
diferentes en los gestos,
unos dulzones y sandios
que se convierten en ecos
de sus palabras agrestes,
y al principio muy severos;
otros se muestren altivos
y al fin cedan a su intento,
que al fin con la resistencia
se aumenta el favor y el premio;
y en esto de adulaciones
estamos ya tan maestros,
que hay quien adula alabando
y hay quien adula riñendo.
Venga el diablo en su socorro
cuando de puro perverso
inofensivo se torne.
Esto basta, yo me entiendo.
……………………………
Pues me faltan diez minutos
tengo que hacerme diez versos.
No es el diablo personaje
que pueda tan de ligero
describirse. Risa fría;
más que cólera desprecio
sienta por el hombre; altivo,
incansable, en cada pecho
renueve la gran batalla
que a Dios presentó en el cielo.
De las impuras pasiones
revuelve el inmundo cieno,
porque es el hedor que exhalan
de sus altares incienso.
Mañana será otro día:
vendrá Dios y medraremos.
Si esto no va más de prisa
voy a condenarme a necio.
Diez versitos me faltaban
y salen; veamos… completos
veinte y ahora veintiuno;
y uno más: así son ellos.
………………………….
Meditemos en romance,
que a un hijo del sacro coro
el asonante y el ritmo
más son ayuda que estorbo,
y cosquillas de la espuela
convierten al penco en potro.
Primer acto: el entusiasmo,
los aplausos, los elogios
que a todos los concurrentes
inspira el templo famoso
donde todos sus deseos
tiene esculpidos Ambrosio.
la inquietud con que este aguarda
el verecundo pimpollo
que si en la apariencia galas
es espinas en el fondo.
Puede ser un personaje
eminentemente cómico:
siempre que atento repare
de Lucifer en el rostro
recuerde algún conocido
o algún lance peligroso:
unas veces a la suegra
difunta, otras a un jiboso
con quien riñó ; otras al sastre
de su pueblo; otras los ojos
de una vieja con quien tuvo
amores escandalosos.
En fin , el diablo a quien mira
con la insistencia del bobo
se parece a cada uno
con ser diferentes todos.
Las preguntas que le haga,
su confusión y su asombro
pueden dar mil ocasiones
de risa y chistes sabrosos.
………………………………
Cosas que he de hacer (si el cielo
consiente que abra los ojos)
mañana: escribir dos cartas
a Emilio flaco y al gordo.
Llamar después al barbero
que al punto me eche en remojo
las barbas y me las rape
porque ya cortadas noto
las del vecino, y las mías
me pueden servir de embozo.
Ajustar con el barbero
un rapamiento periódico:
pedir que para lavarme
me traiga salvado el mozo:
visitar según la gana
y el tiempo, a muchos o a pocos:
comprar jabón y cepillo
y tijeras, que de todo
carezco, y hasta jeringa
que dicen que aniña el rostro.
No se me olvide la llave
del reloj, ni en saco roto
eches el drama un momento
que este es el asunto gordo.
A un tiempo cosen y cantan
las niñas , pues haz lo propio.
Impropiedad a que obliga
el consonante que agoto
y la prisa, pues ya el sueño
me va convirtiendo en plomo,
y juzgo muy satisfecho
que hago versos cuando ronco.
………………………….
Hace seis años que necio
la noble lira depuse;
tal modorra no se deja
vencer al primer empuje,
mas con tesón y constancia
al fin llegaré a la cumbre:
sí ; llegaré ¡voto a Dios!
contando con que Él me ayude.
……………………………..
No pienso que la paciencia
es el genio, más lo suple:
golpeando el pedernal
arroja chispas y luce,
y el agua que está más honda
a fuerza de brazo sube.
¡Eh! basta de arenga y vamos
a trabajo menos fútil.
Acto primo: cese el verso
y la prosa continúe.
……………………………….
¿Cómo no había de versificar con fácil corrección quien así hermanaba el trabajo inteligente y la espontaneidad natural? De estos estudios decía Ayala a su amigo Arrieta: -«son mis vocalizaciones.» En tales ensayos ejercitaba la pluma para escribir luego aquellas admirables escenas, merced a las cuales se le considera hoy como uno de los que mejor han manejado la lengua castellana. Sus principales méritos son la exactitud en el uso de las voces, el vigor al adjetivar y la sobriedad en las frases. Rara vez atribuye a un vocablo distinto significado del que debe tener; generalmente es casi imposible expresar las ideas con menos palabras de las que él emplea. La continua lectura del teatro antiguo le dio pleno conocimiento del idioma; el carácter eminentemente moderno de sus mejores obras le impuso la claridad de la expresión; su exquisito instinto poético le impulsó a no considerar la métrica sino como ornato del pensamiento. Otros poetas contemporáneos atesoran algunas de estas cualidades en mayor grado que él, ninguno las reúne y compendia por tan maravilloso modo.
A la poderosa inteligencia de Ayala correspondía un cuerpo hermosamente varonil. En su rostro ovalado brillaban los ojos negros, grandes y expresivos; contrastaban con la blancura de su tez, la melena negra, el recio bigote y la gruesa perilla. Era de regular estatura, andar lento y aspecto pensativo; había en sus movimientos algo de indolencia, como si el cerebro absorbiese toda la energía de su ser; era su lenguaje pausado y grave, como si las palabras salieran de su boca esclavas de la intención y del alcance que les quería dar el pensamiento. Sabía expresar con dulzura lo que concebía con vigor; y siendo serio al par que afable, poseía el secreto de atraerse la voluntad ajena ganando simpatía sin perder respeto.
Desde que llegó ignorado a Madrid, hasta que aquí murió el 30 de Diciembre de 1879, tuvo por íntimo é inseparable amigo a Emilio Arrieta, el primer músico español de nuestros días: unióles durante largos años un afecto inquebrantable, cual si presintieran que sus nombres habían de ocupar lugar análogo en la historia del arte nacional.
Ha transcurrido todavía poco tiempo desde la muerte de Ayala para que sea posible precisar con exactitud su influencia en la escena patria. La escasa educación literaria del público, el errado camino que muchos poetas se obstinan en seguir, la intolerancia de la crítica académica y el mezquino espíritu de escuela que en vano trata de oponerse a las tendencias del naturalismo poético, podrán quizá retrasar el triunfo del drama moderno. Pero el efectismo, ya desacreditado, morirá por sus propios excesos, y entonces los que aspiren a restaurar la escena española fundiendo en una sola aspiración el elemento tradicional y el espíritu del arte moderno, tendrán que reconocer en Adelardo López de Ayala a uno de los más ilustres iniciadores de nuestra regeneración literaria. Será imposible escribir la historia del teatro español contemporáneo sin concederle en ella un puesto de honor.
¿Qué valen ante tamaña gloria otras menos puras que Ayala obtuvo en vida? La diputación a Cortes, su valerosa intervención en el glorioso alzamiento de Septiembre, su decadencia política durante la Restauración, todo se olvidará. No quedará memoria ni aun del suntuoso entierro que se le hizo y en que fue siguiendo al féretro que encerraba su cuerpo el elemento oficial de la monarquía que él mismo ayudó a derribar en 1868.
Quien mejor entendió aquel día los honores que debían tributarse al poeta fue el Ayuntamiento de Madrid, que mandó descorrer el velo que cubría la estatua de Calderón, al pasar ante ella el cadáver de Ayala. A1 mismo tiempo, el autor del primer drama romántico, el venerable García Gutiérrez, arrojó desde el balcón del teatro Español una rama de laurel sobre el ataúd que encerraba las restos del iniciador del drama contemporáneo.
[1] Discurso de recepción en la Academia Española. -Marzo de 1870.
